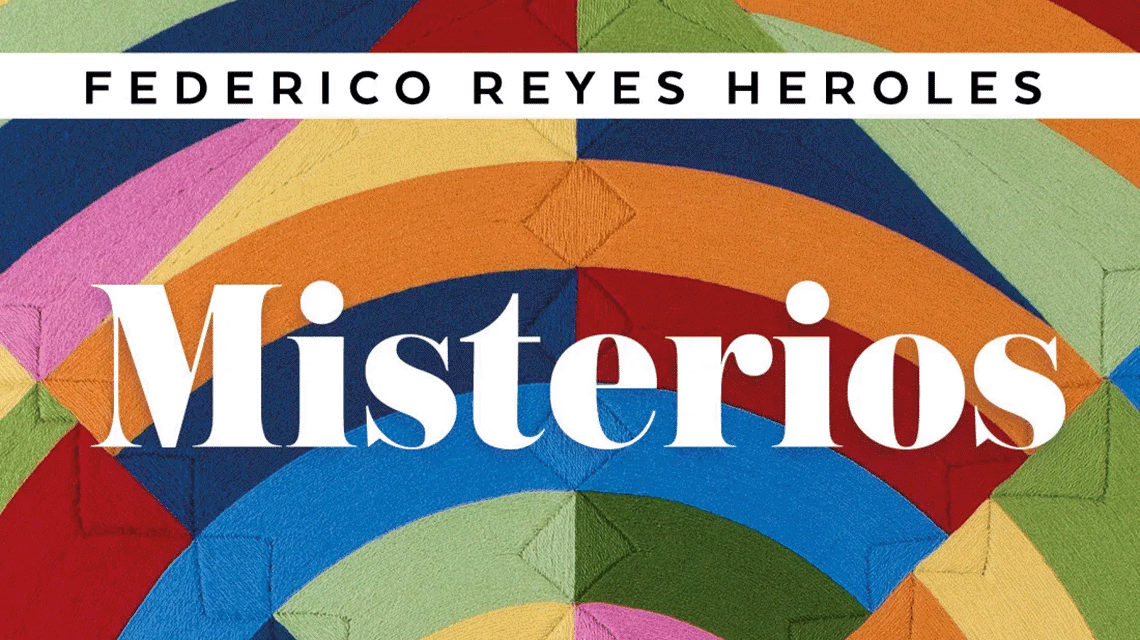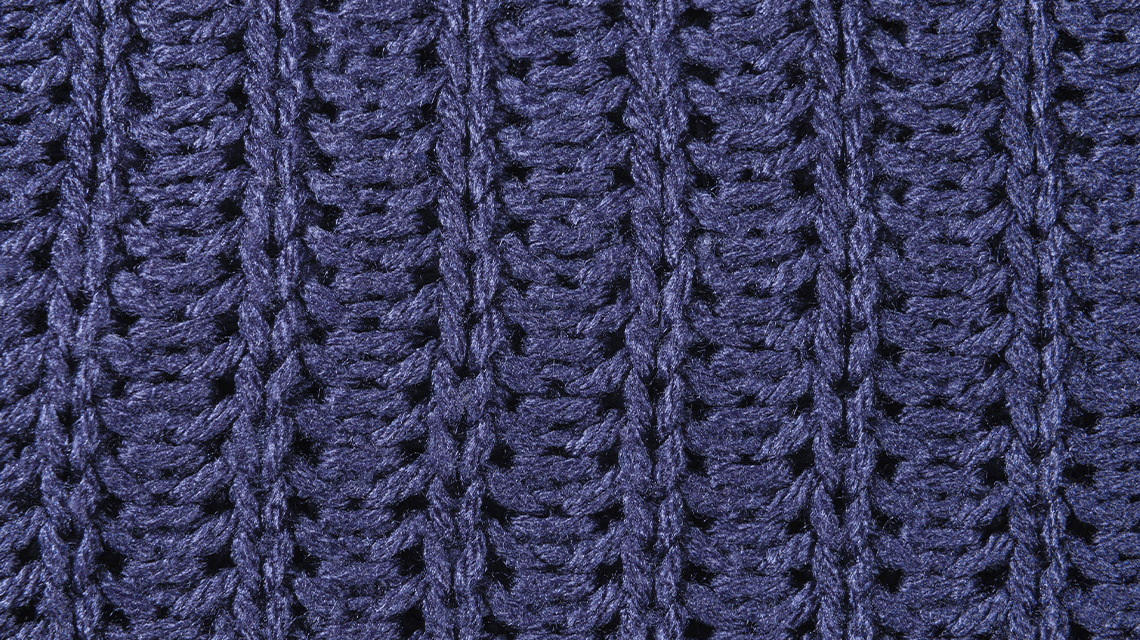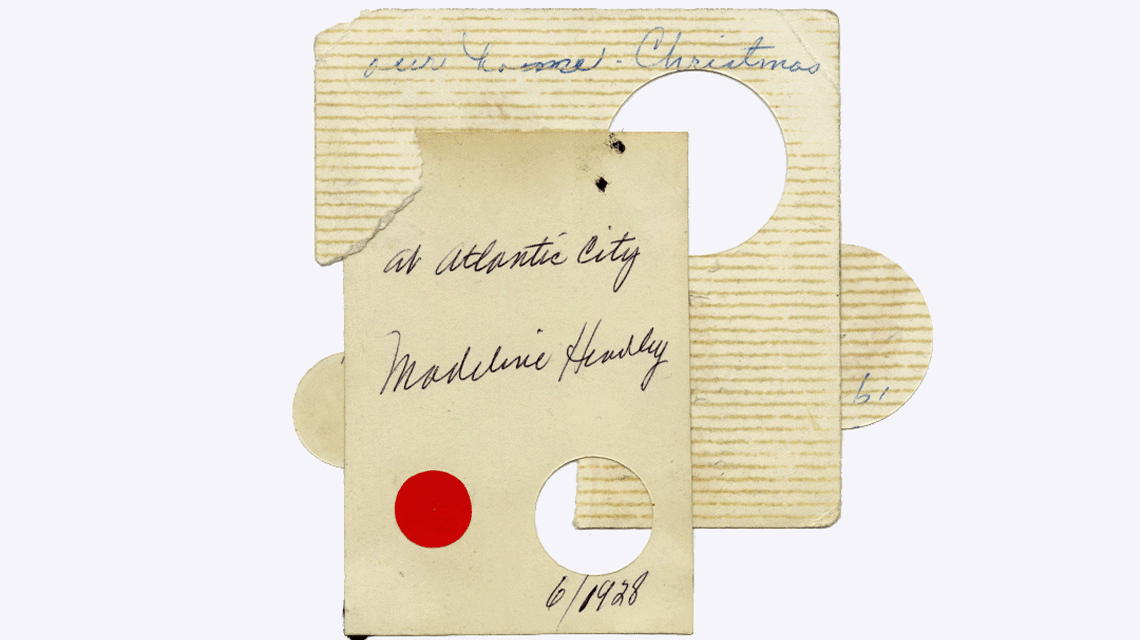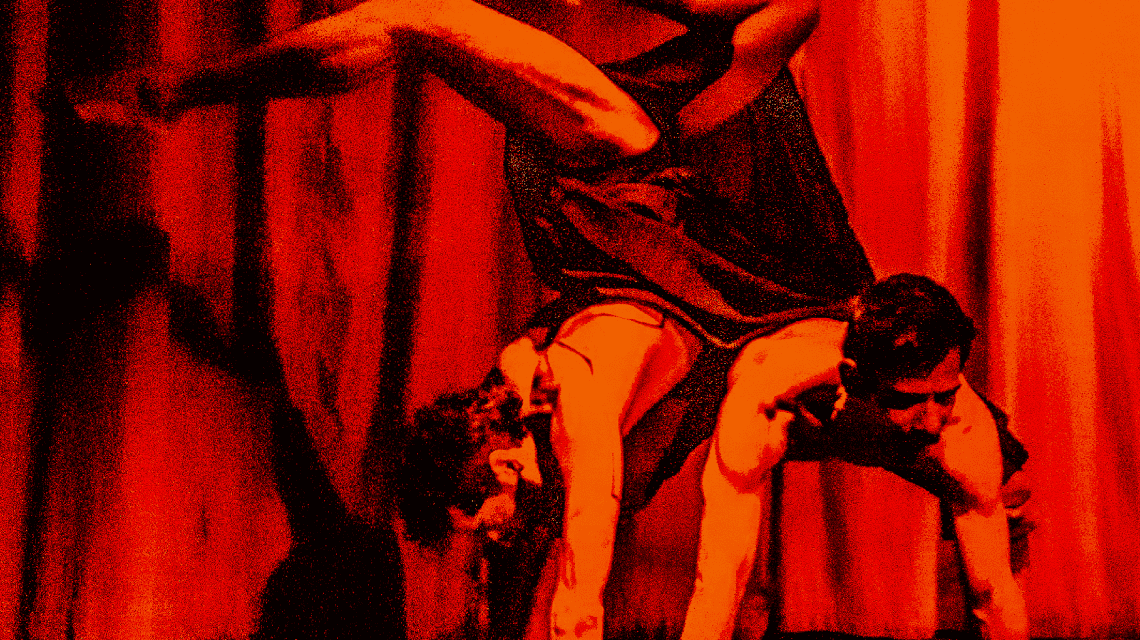Tiempo de lectura: 11 minutos
Nota sobre el texto
Antes de morir, don Carlos Argüello me pidió que
fuera el albacea de su obra literaria. Luego de dos años de trabajo, logré juntar
los textos que escribió, algunos publicados en revistas raras, de escaso
tiraje, y otros inéditos, que guardó en lugares insospechados. Por convicción
personal publicaba poco y parecía que también estaba comprometido con el
desorden. Hallé ensayos sobre literatura entre los historiales clínicos de sus
pacientes; reseñas de libros en las bolsas de sus pantalones. Y si fue difícil
reunir sus obras completas, o una aproximación a ellas, lo fue aún más
ordenarlas: en el trabajo de este hombre singular, médico y crítico literario
al mismo tiempo, se encuentran contradicciones que dificultan cualquier intento
de clasificación. Las incoherencias son de Carlos Argüello y no mías, podrá
decir el lector, y eso mismo pienso. Mas hay un texto entre los demás que merece
algunos comentarios editoriales por su extravagancia. Se trata de “Monterroso
contra la decadencia”, una plática que Argüello impartió hacia 1973, y que es
el texto más confuso de su obra.
“Monterroso contra la decadencia”, redactado
originalmente como una ponencia pública, fue leído en el Memorial Hospital de
Chester, Illinois. Una tarde, tal vez mañana, no lo sé, Carlos Argüello, que
era un médico guatemalteco en el exilio, se reunió con dos colegas en la
cafetería del hospital y leyó su texto. Debo señalar que los médicos que lo
escucharon, Marco Layún y Javier Domínguez, eran guatemaltecos también. Pero no
compartían el interés por la literatura de su colega y tampoco estaban en
Illinois por razones políticas. La situación es singular en sí misma: ¿por qué
Carlos Argüello leyó el mejor ensayo de su obra a dos médicos desinteresados en
la materia? y, ¿por qué se conformó con ese público pequeño e ignorante y no
buscó otros lectores de manera ulterior? Son preguntas para las que podría
encontrar justificaciones: que si don Carlos quería instruir a sus paisanos,
que si don Carlos olvidó que había escrito aquel trabajo y por eso no trató de
publicarlo después. Es probable y con eso tengo. Mas hay otro misterio que no
tiene coartadas: ¿cómo fue posible que dictara “Monterroso contra la
decadencia” en el año de 1973?
El lector sabrá, luego de leer estas notas, que
“Monterroso contra la decadencia” es un ensayo sobre otro ensayo. Sobre “Llorar
orillas del río Mapocho”, escrito por el también guatemalteco Augusto
Monterroso. La discordancia entre las fechas resulta del siguiente hecho: don
Carlos leyó su conferencia en 1973, y “Llorar orillas del río Mapocho” no llegó
a publicarse sino hasta diez años más tarde, precisamente en 1983, cuando Tito
Monterroso lo reunió junto a otros ensayos en su quinto libro: La palabra
mágica. ¿Cómo es posible entonces que Carlos Argüello conociera aquel texto
diez años antes de que se publicara?
Una posibilidad, la más obvia, es que “Llorar
orillas del río Mapocho” hubiera sido escrito años antes; que Argüello lo
leyera en un suplemento, periódico o semanario. Supongamos que así fue; no lo
sé. Ni siquiera me he dedicado a rastrear el trabajo antes de 1983: ¿para qué?
El texto de Carlos, “Nunca he leído un suplemento cultural”, que cierra esta
antología, es irrefutable. Comienza así: “Si usted, lector, va a creer en algo
relativo a mí, sólo crea en el título de este ensayo mío”. En las páginas
siguientes, Argüello asegura que ser crítico literario y médico al mismo tiempo
es algo difícil; que uno debe estar actualizado en los dos campos; que sólo
tenía tiempo para renovarse, a partir de bibliografía especializada, en lo
relativo a la medicina, y que para estar pendiente de las nuevas publicaciones
literarias bastaba con echar un ojo, de vez en vez, a los anaqueles de
novedades. De lo anterior se deduce que Argüello no leyó jamás un suplemento
cultural: ése era su estandarte, su mayor orgullo, lo único que pedía que le
creyéramos. Como editor de sus trabajos, póstumos y no póstumos, tengo que
creerle. Él me decía: “Mirá, vos, Ángel, nunca he leído un suplemento cultural
ni nada que se le parezca, y punto”.
Digamos, entonces, que Augusto Monterroso
escribió “Llorar orillas del río Mapocho” antes de 1973 y que de alguna manera
Argüello pudo leerlo. Ahora mi pregunta es cómo. El autor que inspira estas
páginas no hablaba con los escritores guatemaltecos. Decía: “Si voy a
criticarlos no puedo tratarlos”. Me parece, siempre me ha parecido, lo más
sensato del mundo. Como lazarillo que fui de él en sus últimos años jamás lo vi
cruzar palabra con ningún escritor guatemalteco. No es difícil: hay pocos. No
obstante, en las presentaciones y eventos literarios a los que era invitado y
asistía —muy contados—, solía llegar tarde y salir temprano para no saludar a
nadie. Ocupaba, si era posible, el asiento al extremo de la última fila. Pasaba
todo el evento buscando los ojos del organizador para levantar la mano y
saludarlo, de lejos. Era su manera de pasar lista. Pero Argüello sólo pidió que
le creyéramos aquello de los suplementos culturales; digamos que no le creo,
que alguna vez, o varias, cruzó palabra con algún escritor guatemalteco.
Lleguemos a la conclusión bárbara de que ese escritor guatemalteco era,
precisamente, Augusto Monterroso. Eso no explica cómo “Llorar orillas del río
Mapocho” llegó a manos de Argüello. Sospechemos que hablaron. No pienso —no
puedo hacerlo— que en ese intercambio de diálogos Carlos le hubiera pedido uno
de sus trabajos recientes a Tito. Digamos, para evitar cualquier duda, que así
fue. ¿Imagina usted a Monterroso enviándole su trabajo a un crítico literario
de cuarta —porque eso era don Carlos en la década de los setenta— en busca de
una opinión? Yo tampoco. Además, ni los familiares de Argüello conocían su
paradero entonces; eran tiempos difíciles, de represión.
Don Carlos Argüello salió de Guatemala en 1970,
cuando aquel pequeño y triste país era dirigido por un general de derecha, que
buscó a quienes llegaron a colaborar en gobiernos anteriores para matarlos. Una
de sus víctimas era nuestro personaje, Argüello, que había trabajado en el
Ministerio de Salud veinte años antes. El médico pudo huir de la guerra sucia
gracias a que tenía un amigo militar que lo protegió. Y así llegó a Illinois
sin darle pistas de su paradero a nadie —ni a su esposa, para protegerla— en
cinco años. ¿Cree usted que le dio su dirección a Augusto Monterroso?, ¿que los
dos guatemaltecos mantuvieron algún intercambio epistolar en ese tiempo?
He llegado al momento cumbre de mi disertación.
Supongamos, entonces, que don Carlos no dictó el texto en 1973. Que lo hizo, en
cambio, en 1983, cuando pudo conseguir de algún modo inverosímil, el que usted
quiera, me da igual, La palabra mágica. Entonces leyó “Llorar orillas del río
Mapocho” y luego preparó su conferencia. Argüello mismo, en su introducción a
“Monterroso contra la decadencia”, afirma haberlo escrito en 1973. Supondré, de
manera provisional, que fue un error de dedo. El siete y el ocho están bien
cerca, uno a lado del otro, en el teclado de cualquier máquina de escribir. Una
tarde, Argüello se dispuso a transcribir su ilustre, ilustrísima, conferencia,
y pulsó el siete en vez del ocho, y me puso a mí, editor incapaz y ausente de
nociones editoriales mínimas, en un tremendo entredicho por su error de dedo.
Esta fantasía que he inventado no es más que eso: una fantasía. En las cientos,
tal vez miles, de páginas que he revisado, escritas por Argüello, jamás me he
topado con un error. Y sepa usted que no suelo utilizar las palabras “nunca” y
“jamás” en mis textos. Y Jamás encontré algún error de cualquier índole en las
páginas de don Carlos. Su ortografía y sintaxis eran perfectas; mucho mejores,
incluso, que las mías. Pulsaba, como hablaba, lento. Con sólo sus dos dedos
índices transcribió las páginas que había escrito a mano, con pluma fuente y
caligrafía perfecta, y jamás tuvo un error. Pero digamos que tuvo ese único
error. Es más: digamos que en las páginas pendientes de revisión habré de
hallar más equivocaciones, y para ser audaz asumiré que habrá por ahí una que
otra errata grave. Mucho peor que una fecha del calendario. Asumamos todo eso.
Asumámoslo sólo porque es bien fácil de desacreditar: en 1983, Carlos Argüello
ya no estaba en el Memorial Hospital de Chester. Y en la introducción a su texto
dejó bien claro que dictó su conferencia y obra maestra en el Memorial
Hospital, a sus colegas Marco Layún y Javier Domínguez. ¿Por qué habría de
mentir en eso? Era un crítico tan mentiroso como sagaz, y para ser un mentiroso
sagaz es importante blasfemar con alguna utilidad; mentir en este caso sería
inservible, con una mentira tonta se habría desacreditado para siempre. Creamos
que sí: todo mundo comete errores, y así como alguien que quiere pulsar el
siete pulsa el ocho, otro miente en donde la falsedad sólo serviría para
desprestigiar su carrera. Pongamos que ése fue el caso de Argüello. Eso llegué
a suponer durante mis pesquisas.
Preocupado, fui a reunirme con Marco Layún y
Javier Domínguez. Qué angustia la mía en los días previos. Les pregunté, por separado,
a uno en Chicago y al otro en La Antigua: “¿Recuerda cuando el doctor Carlos
Argüello le dictó la conferencia ‘Monterroso contra la decadencia’ en el
Memorial Hospital de Chester?”. “Claro, algún día de agosto o julio de 1973”,
contestaron los dos, utilizando esas mismas palabras. Lo recuerdo tan bien
porque los dos cometieron la extravagancia de mentar “agosto” antes de “julio”.
Marco Layún, en Chicago, pudo recitarme unas oraciones de la conferencia. Citó,
si mal no recuerdo, “¡Qué clase de idiota puede asegurar que ‘Llorar orillas
del río Mapocho’ es un texto nostálgico!” (así cierra la conferencia: con esas
mismas palabras). El mismo Layún me dijo que después de conocer a don Carlos en
Chester, Illinois, no volvió a verlo ni a saber nada de él.
La historia con Javier Domínguez fue distinta,
inverosímil. Creo que aún vive, y hace un año, cuando lo busqué, ya era víctima
de una terrible demencia senil. Su hija, una mujer esplendorosa, joven, de
treintaytantos años, me recibió con amabilidad y dijo: “Puede preguntarle a mi
padre lo que quiera, no sé si le responda”. Esa tarde de abril, con el sol
entrando por las ventanas, le pregunté a Javier Domínguez si recordaba cuando
don Carlos le dictó la conferencia “Monterroso contra la decadencia” en el Memorial
Hospital. Dijo: “Claro, algún día de agosto o julio”, como ya anticipé, y
siguió: “Ese maldito Carlos hijo de puta. Se cogió a mi enfermera y mujer. El
muy hijo de puta se cogió a mi mujer, que era una jovencita, después de dictar
esa conferencia sobre el texto de Monterroso, el mismo día de 1973”. Me volví
hacia atrás y vi a la hija ruborizada; calculé su edad: ¡debía haber nacido
alrededor de 1974! Era hija de don Carlos y no del médico Javier; lo constaté
cuando éste miró con rabia a su presunta heredera, y luego lo perdimos
nuevamente; habló del futbolista “El Pescadito” Ruiz, del lamentable papel de
Guatemala en la última eliminatoria mundialista, y entonces me fui, con una
certeza. Argüello dictó su conferencia en 1973 y la hija de Javier Domínguez
era la prueba más fehaciente. Inobjetable.
Supongamos que no, malditas suposiciones.
Supongamos, entonces, que don Carlos miente, y que también mienten Javier
Domínguez y el doctor Layún. Lograron coludirse de alguna manera. ¿De verdad lo
cree? Es imposible. Marco Layún pudo haber tenido contacto con Argüello después
de 1973 y arreglar el embuste. Domínguez, en cambio, no pudo haber reservado su
única dosis de cordura en los últimos años para asegurar la farsa.
El texto fue dictado, posiblemente escrito, en
1973, a pesar de que Carlos Argüello no tuviera manera de leer “Llorar orillas
del río Mapocho”. Dictó una conferencia sobre un texto que todavía no existía,
o que desconocía, y punto. Pero hay más.
“Monterroso contra la decadencia” es un homenaje
desde el título, un pastiche, en momentos casi copia, de Proust contra la
decadencia, el libro de Józef Czapski que es también resultado de una
conferencia. Cotejemos una y otra obras. El parecido más alarmante ocurre en el
primer párrafo. Czapski afirma en su introducción de 1944: “Este ensayo sobre
Proust fue dictado el invierno de 1940-1941 en un frío refectorio de un
convento desafectado que nos servía de comedor de nuestro campo de prisioneros
en Griazowietz, en la URSS”. Argüello, también en su introducción, comienza:
“Esta conferencia sobre Monterroso fue dictada el verano de 1973 en una fría
cafetería de un hospital que nos servía de comedor de nuestro propio exilio, en
Estados Unidos”. Lo que escribió el polaco tiene sentido: “…nos servía de
comedor de nuestro campo de prisioneros…” Lo que escribió el guatemalteco
parece, en cambio, una copia forzada y mal hecha, carente de sentido: “…nos
servía de comedor de nuestro propio exilio…” Para empezar, el único exiliado
en Illinois era Argüello. Que se hubiera encontrado con dos médicos
guatemaltecos parece mágico, pero esas cosas pasan en la vida. ¿Por qué dice
“nuestro exilio” y no “mi exilio”? Parece un intento de forzar el inicio al de
Czapski. Además, una cafetería siempre sirve de comedor: no es raro, no es
necesario apuntarlo. Cualquier persona con tres dedos de frente abandonaría el
texto del guatemalteco allí mismo. El problema es que después de ese mal
párrafo, Argüello escribió uno de los ensayos más lúcidos de la lengua
española. La mejor reflexión sobre Augusto Monterroso. La única valedera sobre
“Llorar orillas del río Mapocho”.
La semejanza entre los dos inicios, empero,
resulta espeluznante. Argüello bien pudo hacer un homenaje a Czapski. Incluso,
y conociendo la moral tan amplia que profesaba, pudo plagiarlo. Pero, ¿cómo
consiguió el texto de Czapski? Ya sé que 1944 ocurrió antes de 1973, pero en
1973 no había traducciones al español de Proust contra la decadencia. Y si era
posible que a Chester llegara una traducción al inglés, es imposible que don
Carlos, que apenas hablaba el idioma, que daba sus consultas y diagnósticos con
señas y un inglés rudimentario, pudiera disfrutar un texto tan complejo.
Digamos que tuvo paciencia y que con un diccionario en la mano, lo tradujo. No
puede explicarse, tampoco, que el párrafo introductorio de Argüello sea tan
parecido, fiel, al párrafo introductorio de Mauro Armiño: el traductor de
Czapski en la edición para hispanohablantes de 2012. No exagero, y doy cuenta
de ello, cuando digo que “Monterroso contra la decadencia” es uno de los textos
más confusos, ya no de Argüello, sino de la literatura en general. Una afinidad
que me llena de gozo y temor al mismo tiempo es que las dos conferencias
tuvieron, solamente, dos oyentes —nada más quería apuntarlo.
Si acaso no ha leído “Llorar orillas del río
Mapocho”, ya verá que diserta sobre las traducciones. Sospechemos lo siguiente:
Argüello aprendió a hablar polaco en Estados Unidos (para luego olvidarlo
mientras trataba de aprender inglés) y tradujo la conferencia de Czapski de la
misma manera en que años después habría de hacerlo Mauro Armiño; el tal Armiño
y Argüello son almas gemelas y traducen exactamente igual. Digámoslo: por qué
no, así fue. Hizo todo eso sólo para medio plagiar el inicio y escribir, a la postre,
su conferencia y obra maestra. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Seré escéptico en otro camino. Hagamos un
silogismo: Argüello se dedicaba a la crítica literaria y no a la literatura;
“Monterroso contra la decadencia” es literatura virtuosa; Argüello no escribió
“Monterroso contra la decadencia”. Si el lector considera que la crítica
literaria es literatura, lo respeto: no soy ortodoxo. En mi muy humilde y laxa
opinión, la crítica literaria es a veces literatura; otras veces, no. Argüello,
el objeto de mi intriga, y si usted ha llegado hasta este punto deberá
compartirla del mismo modo, escribió por ahí algo al respecto: “Los críticos no
hacemos literatura; apestamos la literatura. Jamás escribí literatura”.
Sigamos por esta discusión, creamos que Argüello
sí escribió literatura una vez en su vida con “Monterroso contra la
decadencia”. Nos pidió sólo creerle que no leía suplementos culturales. Por qué
creerle, entonces, “jamás escribí literatura”. Como usted verá en el texto de
mi desdicha, Argüello asume como propias las tres cosas que, según Monterroso,
resultan las más importantes del mundo para un latinoamericano que un día será
escritor: las nubes (don Carlos amaba las nubes), escribir (redactó miles de
páginas) y, mientras puede, esconder lo que escribe (Argüello no publicó en
forma hasta los años noventa, cuando ya tenía ochenta años). ¿Lo ve? Me parece
irrebatible: Carlos Argüello era un escritor latinoamericano aunque sólo haya
escrito, de acuerdo con sus propios estándares, un texto literario propiamente
dicho.
En el último párrafo de “Monterroso contra la
decadencia”, Argüello admite: “Si fuera escritor estaría exiliado por escribir,
encerrado por escribir o muerto por escribir. Yo estoy exiliado por colaborar
con un gobierno de izquierda, encerrado por colaborar con un gobierno de
izquierda y casi muerto por colaborar con un gobierno de izquierda”. Es una
imagen que describe a nuestro personaje, a nuestra figura literaria, de manera
entrañable. Argüello no tenía conflictos con su situación de exiliado, encerrado
y casi muerto. Le preocupaba, en cambio, el motivo que lo había llevado a ese
lugar: la política, no así la literatura. ¿Le queda alguna duda sobre sus
capacidades literarias? A mí tampoco. Creámosle por pura necedad que no era un
autor de textos literarios y, sin embargo, “Monterroso contra la decadencia” es
un texto literario.
Figurémonos que don Carlos no es autor de
“Monterroso contra la decadencia”. Que sí llegó a escribir literatura, pero no
esta literatura. El viejo murió y alguno de sus hijos, decenas de hijos, o
alguno de sus amigos, más bien pocos, realizó el pastiche de Argüello y lo
infiltró en sus escritos para engañarme después de su muerte. A mí, que apenas
me conocen; a mí, para quien no deben tener ninguna consideración. Supongamos,
por otro lado, que una tarde mi único hijo, o alguno de mis muchos amigos,
traspapelaron ese pastiche y conferencia y cumbre de la ensayística en mis
papeles con el objeto de timar a su padre o amigo. Sospechemos que alguien
derrochó su talento para hacer un embuste. A los hijos y amigos de Argüello les
importaba muy poco lo que el autor de “Monterroso contra la decadencia” hacía.
A mi hijo y a mis amigos les importa muy poco, también, lo que yo hago. Si de
todas maneras usted piensa que la salida más lógica al conflicto es suponer que
el médico no escribió la conferencia, piense lo que quiera: yo no pienso
suponer tonterías.
Es justo dar paso a “Monterroso contra la
decadencia”: el ensayo cumbre de la literatura guatemalteca, centroamericana,
latinoamericana e hispánica. Tal vez mundial. En ese orden. Qué iluso fue
Borges cuando aseguró: “Basta que un libro sea posible para que exista”. Usted
leerá, a continuación, un texto que no pudo ser escrito cuando fue escrito. Una
conferencia imprescindible de un autor que, si usted quiere, nunca fue autor.
Se encuentra usted ante las puertas del trabajo cumbre de la literatura del
siglo xx, y lo digo con tal énfasis por una sencilla razón: “Monterroso contra
la decadencia” es un texto imposible; ésa es la única conclusión sensata. Y,
aunque imposible, aquí está.
Ciudad
de Guatemala, marzo de 2012. EP