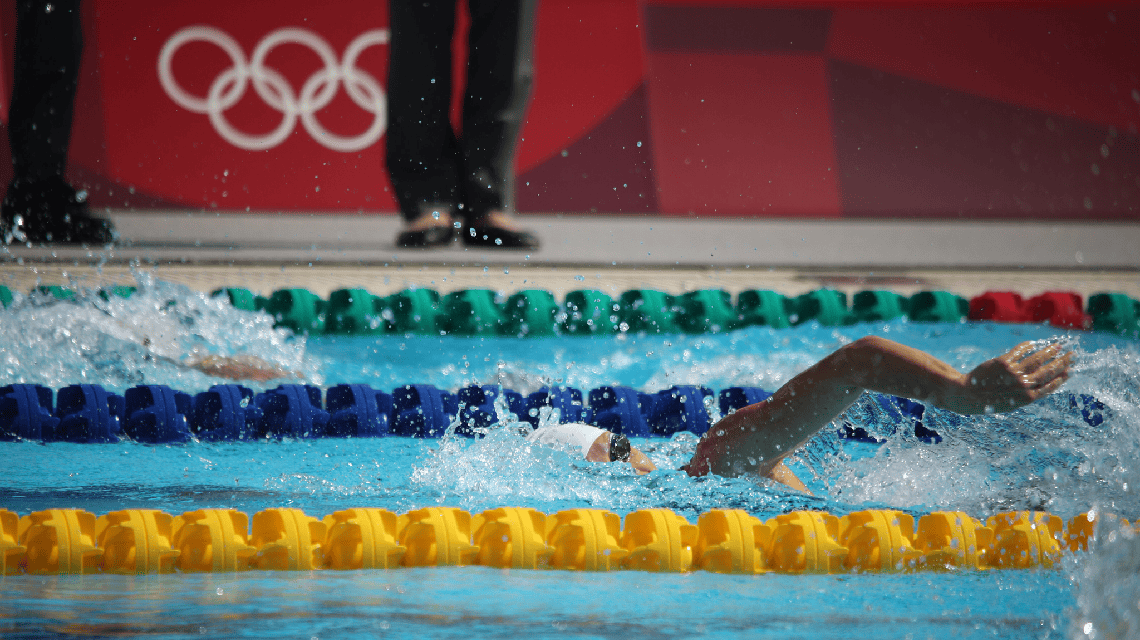Casimiro llevaba cuarenta y tres años empujando por el poniente de la ciudad su carretón lleno de triques. Muy recientemente se había enterado de que su oficio implicaba el reciclaje, palabra mágica en los círculos sofisticados que él no frecuentaba. Sus pantalones anchos y su holgado saco antes los habían usado otras personas. Primero lo […]
El traje de Casimiro. Cuento de Navidad
Casimiro llevaba cuarenta y tres años empujando por el poniente de la ciudad su carretón lleno de triques. Muy recientemente se había enterado de que su oficio implicaba el reciclaje, palabra mágica en los círculos sofisticados que él no frecuentaba. Sus pantalones anchos y su holgado saco antes los habían usado otras personas. Primero lo […]
Texto de Ricardo Ancira 26/12/16
Casimiro llevaba cuarenta y tres años empujando por el poniente de la ciudad su carretón lleno de triques. Muy recientemente se había enterado de que su oficio implicaba el reciclaje, palabra mágica en los círculos sofisticados que él no frecuentaba. Sus pantalones anchos y su holgado saco antes los habían usado otras personas. Primero lo heredó, ya luido, el marido de una sirvienta, luego un vecino de ésta, después apareció en un montículo de un tianguis donde fue rematado en tres pesos. Podría afirmarse sin exagerar que Casimiro vestía ropa de grasa con lamparones de casimir.
Cada mañana, el carretonero pasaba frente al número 7 del exclusivo bulevar Bosque de Renos, esquina con Bosque de Escarcha, residencia de don Edmundo Calderón, anciano cejijunto y bilioso, jubilado a la edad de cincuenta años de un alto puesto en el servicio público. Ocioso, igual que durante su desempeño profesional, veía transcurrir sus días jugando solitario, bebiendo gin and tonic y siguiendo series policiacas en la televisión. Varias veces se habían visto las caras don Edmundo y Casimiro. En una ocasión, el viejo rico salió al jardín a encarar al menesteroso para reclamarle la estridencia de su pregón. En su descargo, el ropavejero, mercadólogo sin proponérselo, alegó —con otras palabras— la competencia desleal de las camionetas que con la ayuda de tipludos sonsonetes grabados habían inundado la ciudad comprando fierro y electrodomésticos viejos. Para Casimiro esa tecnología resultaba inalcanzable, por ello se ceñía a la tradición. Otro día, el pobre no tenía nada en el estómago desde el mediodía anterior. Por ello se atrevió a interceptar al ricachón cuando bajaba del Mercedes que conducía un chofer trajeado.
—Me muero de vergüenza, apreciable señor, pero también de hambre. Sólo por eso le pido que me ayude para un taco.
—Mejor póngase a trabajar —lo regañó don Edmundo, para luego ir a la cocina y volver con una sonrisa y una tortilla—. Aquí tiene.
En otra ocasión, el potentado regateó al alza una pantalla de cuarenta y dos pulgadas y un microondas, ambos fundidos, por tacañería pero sobre todo porque desde sus épocas laborales le encantaba jugar al gato y el ratón con sus interlocutores. Por ello y por su moral laxa siempre se le había considerado un fino político.
Estaban en pleno las fiestas decembrinas. El señor Calderón había decidido que no se embarcaría en esas cursilerías gringas y que, como cada año, el 24 cenaría a solas con viandas que no iba a compartir con nadie, incluida la servidumbre, si acaso con sus galgos. Todo austero y con clase, lo que jamás había impedido que sufriera ardientes agruras. Apenas si permitió que Aurora, su ama de llaves que no guardaba ninguna y más bien parecía anochecer, colocara una pequeña corona navideña en la puerta de entrada.
Cierta mañana, por ahí del 23, Edmundo abrió los ojos. Todo a su alrededor estaba en penumbras. Sintió cómo se le pegaba a la mejilla un cojín pringoso. Olió en el colchón alpino todo tipo de secreciones. Buscó en vano el timbre para llamar a sus sirvientes. A tientas logró encender un foco pelón y lo que vio lo convenció de que se trataba de una pesadilla. Habían desaparecido las ventanas. Contra una pared se apilaban periódicos amarillentos. De unos costales emanaban olores a cebada rancia y a azúcar cristalizada. En lo que hubiera podido considerarse una escultura vanguardista, se entrelazaban resortes, rebabas, piezas de refrigeradores y de otros aparatos. Todo oxidado. La mitad de la —llamémosle— habitación la ocupaba un carretón que alguna vez fue rojo. Llamó la atención de Edmundo lo delgado y liso de las ruedas que se asemejaban a los esquíes de un trineo. En un rincón se hallaba el baño, es decir una bacinica y una cubeta con agua turbia. Con ésta se frotó los ojos pensando que así desaparecerían esas terribles visiones, ya que los pellizcos no habían podido espabilarlo de ese horrible sueño. Resultó al revés: ya sin lagañas pudo ver cómo buscaba escondrijos una fauna correlona. Asustado, pensó que la víspera había abusado de la ginebra y ahora experimentaba un tremendo delirium tremens. Edmundo se palpó la ropa. No había dormido en su piyama sedosa sino con unas garras que quizás algún día habían sido un elegante traje príncipe de gales.
La llegada de un teporocho que azotó la puerta del cuartucho lo sacó de sus cavilaciones.
—Órale, Mundo, ya te me vas yendo, que traigo mucho sueño.
—Pero…
—Y saca tu mugre carreta que nomás estorba.
“Me estoy volviendo loco”, se dijo el anciano mientras empujaba el carro por el callejón. “Mejor me regreso a mi casa cuanto antes… Calma, calma, tal vez sólo se trata de un nervous breakdown”.
Las diversas épocas de la vida de Casimiro habían tenido a la miseria como denominador común: barriada, familia analfabeta, hacinamiento, violencia, tíner, alcohol, faltas administrativas, escolaridad trunca, venta callejera, tíner, violencia, alcohol, acoso policial, vagabundeo, alcohol, carretón, desintoxicación, carretón, cuchitril, carretón, carretón.
Don Edmundo había sido un hijo de… Hijo [decía] de un líder sindical que cada mes se embolsaba las cuotas de sus agremiados. Se podría decir que su padre, el señor Calderón, tripulaba una barca repleta de oro, corrupción y complicidad. Contrariando sus convicciones explícitas, inscribió a Mundito en las escuelas más caras del país y del mundo, a pesar de que su liderazgo se ejercía en el sistema educativo nacional. El niño se convirtió en Edmundo entre lujos y mimos, y el don lo obtuvo con las canas, las componendas y las licitaciones millonarias.
De camino a Bosque de Renos #7, aquella infausta mañana sufrió varios contratiempos. Un auto último modelo lo empapó al pasar por un charco a toda velocidad; una jauría de perros callejeros le sacó sangre de los tobillos desnudos; dos pandilleros le robaron a punta de cuchillo el billete de veinte pesos que traía en el único bolsillo sin agujeros. Trató de extorsionarlo una patrulla; si no se lo llevaron fue gracias a su pestilencia y a que salieron en su defensa transeúntes, el de la farmacia, los boleros, un afilador y decenas de marchantes de un mercado vecino, quienes le curaron las heridas y, para que se le pasara el susto, le dieron un bolillo y cucharadas de azúcar blanca como la nieve. Él pidió otro pan.
“¿De qué me sirven mis millones si ya perdí la razón?”, se repetía sin cesar.
La ciudad se acicalaba para festejar el nacimiento del Niño Dios, para beneplácito de los mercaderes y de la empresa que suministraba la electricidad. En los puestos ambulantes se multiplicaban al infinito las escenificaciones del portal de Belén, los santacloses carcajeantes y las series de foquitos intermitentes. Los borrachos bebían sin moderación, las familias compraban obsequios, los depresivos pensaban en el suicidio. Los aguinaldos habían creado una sensación de bonanza.
Exhausto llegó Edmundo a la que tal vez en algún momento, o en otra vida, había sido su casa. El jardín estaba lleno de mesas en las que una multitud de pordioseros almorzaban tamales con champurrado dando gracias al cielo. Las tripas del anciano volvieron a chillar, como si no tuviera llenadera. Un hombre bien vestido salió a su encuentro.
—Bienvenido, buen hombre. Pase antes de que se enfríe el desayuno.
Edmundo reconoció a duras penas a don Casimiro. Aquella soleada mañana estaba impecablemente afeitado, sin el mapamundi de mugre en las mejillas. Vestía un pantalón blanco de algodón y un polo rojo, y su cuerpo despedía un delicioso aroma a agua de colonia. Conforme salían los que ya habían comido, el anfitrión depositaba en sus manos un centenario.
—No es de chocolate, no vaya usted a tratar de comérselo —les advertía—. Es de oro, y de algo le ha de servir.
“¿Mis monedas?”, se preguntó Edmundo, horrorizado.
A pesar de todas las carencias, a Casimiro lo había hecho feliz contemplar cada una de las escasas noches estrelladas, el trino matinal de los gorriones, estrofas que le salían al paso de una ventana, un microbús o de una cantina de mala muerte. Le encantaba sentir la humedad del pasto en el parque donde se echaba una siestecita, la tertulia que se armaba alrededor de un puesto de tacos, la fresca y perfumada sombra de un eucalipto.
A don Edmundo esas tonterías lo habrían exasperado y merecido sus sarcasmos. Todo lo que no se pudiera tocar o comprar para él era secundario. A lo largo de su vida, había dado dinero —poco— y amor —aún menos— a señoritas y señoras atraídas ya por su físico (había sido un tipo apuesto), ya por su situación en organigramas varios. Gracias a su jugosa pensión, podía disfrutar cuando quisiera la suavidad de una piel, la firmeza de una carne y la destreza de unas manos.
Tal vez fue todo lo que devoró Edmundo en casa de don Casimiro o bien la confusión profunda en que estaba sumergido desde el amanecer, el caso es que el hombre se desplomó, inconsciente, en aquel césped que parecía green de golf. Los comensales intentaron reanimarlo. Uno incluso sacó una anforita. El anfitrión llamó a una ambulancia.
Hecho un ovillo entre las sábanas de algodón egipcio, el único que no le sacaba ronchas, don Edmundo palpó con incredulidad el edredón de plumas en su cama king-size. Abrió los ojos y descubrió que estaba de vuelta en su habitación. Ahí estaban el mobiliario de caoba, los cuadros, las persianas verticales, el amplísimo baño, el vestidor repleto de ropa para toda ocasión.
En bata y sin rasurar bajó a trompicones la escalera de mármol que tenía forma de corazón y dio instrucciones. Mandó comprar champán por cajas, latas de foie-gras y hatos de leña para la chimenea. La crepuscular Aurora adquirió en un caro delicatessen cortes de avestruz y cocodrilo, piernas de jabalí, perdices importadas, así como buenas raciones de angulas, caviar y abulón. Consiguió por internet un monumental pino con cientos de esferas y luces.
Al chofer y al resto de la servidumbre les encomendó que buscaran por todas partes a Casimiro para traerlo, junto con todos sus conocidos, a la cena de Nochebuena. Aprovechó para convocar también a parientes a quienes por disputas y envidias no veía desde hacía años.
Canturreando y disfrutando anticipadamente la concurrida cena navideña, don Edmundo se disponía a tomar un baño cuando descubrió, tirado sobre el parquet del baño, el mecate que horas antes había servido de cinturón al traje de casimir. ~
___________
Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.