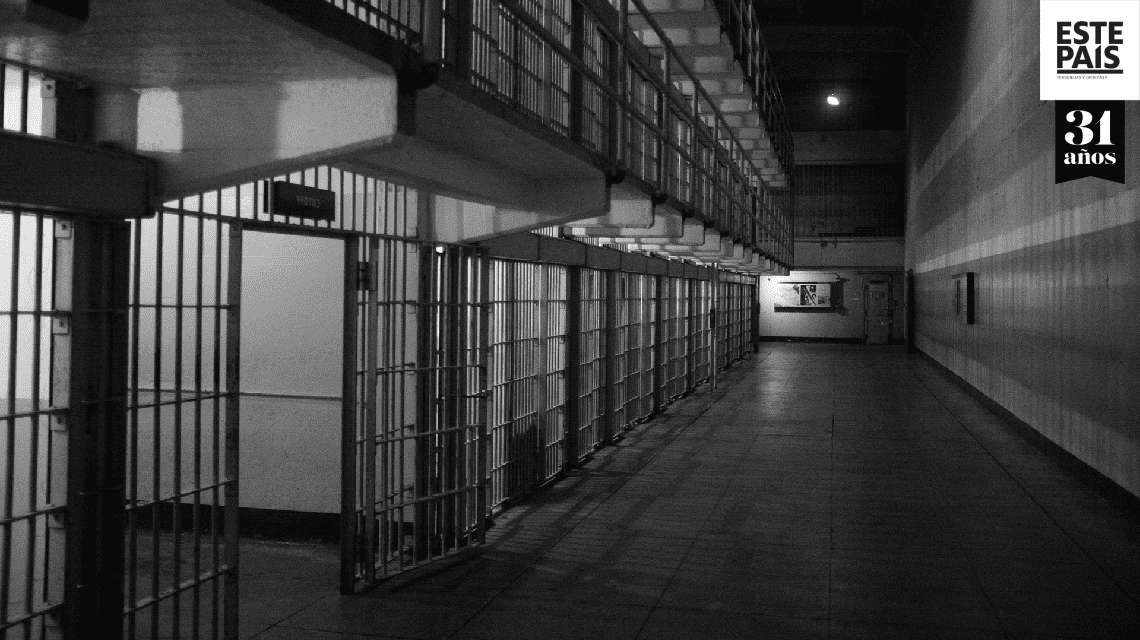
Lejos de lo que se piensa frecuentemente, en México la pena de muerte fue erradicada en 2005. En este texto, Francisco Gallardo Negrete nos da un recorrido por su historia constitucional.
Lejos de lo que se piensa frecuentemente, en México la pena de muerte fue erradicada en 2005. En este texto, Francisco Gallardo Negrete nos da un recorrido por su historia constitucional.
Texto de Francisco Gallardo Negrete 27/04/22
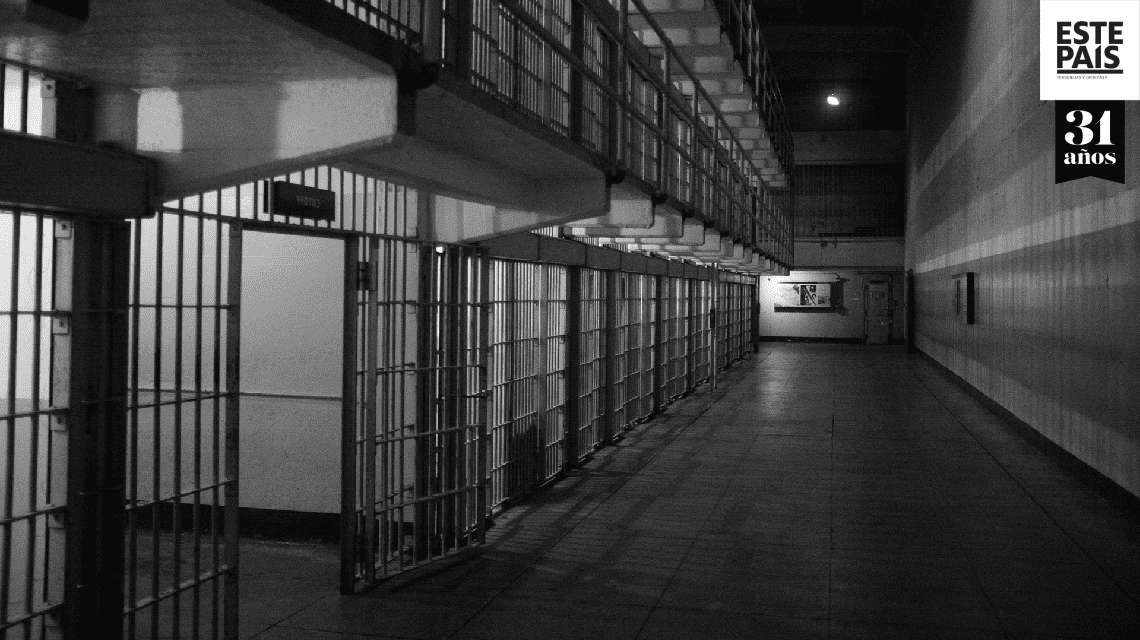
Lejos de lo que se piensa frecuentemente, en México la pena de muerte fue erradicada en 2005. En este texto, Francisco Gallardo Negrete nos da un recorrido por su historia constitucional.
En vez de decir que la pena de muerte es ante todo necesaria y que luego es conveniente no hablar de ella, hay que hablar, por el contrario, de lo que realmente es y luego decir si, tal como es, debe considerarse necesaria.
Albert Camus, Reflexiones sobre la guillotina
En la primavera de 1764, Cesare Bonesana, mejor conocido por el título nobiliario marqués de Beccaria, publicó Tratado de los delitos y de las penas. “No es útil —dice en el parágrafo XXVIII— la pena de muerte por el ejemplo que da a los hombres de atrocidad. Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a derramar la sangre humana, las leyes, moderadoras de la conducta de los mismos hombres, no deberían aumentar este fiero documento, tanto más funesto, cuando la muerte legal se da con estudio y pausada formalidad”.1 A partir de entonces la pena de muerte, entendida como la facultad que se reserva un Estado soberano para privar de la vida a una persona, ha protagonizado una larga carrera hacia su propia extinción.
En México, lejos de lo que frecuentemente se piensa, la pena de muerte no fue erradicada sino hasta el año 2005, con una reforma impresa en el artículo 22 constitucional. Así pues, ésta figuró, con ciertos matices, en las constituciones (federales o centralistas) y en los códigos penales de los siglos XIX y XX. Por regla general, su sola presencia dio pie, en el transcurso de casi dos centurias, a un acalorado debate entre los filósofos y los intelectuales más destacados del país. Elías Neuman refiere: “En 1821, cuando México se independiza y comienza su era ante la faz del planeta con múltiples guerras internas, las leyes seguían siendo las que estaban en vigencia durante la Colonia, la pena de muerte era una de ellas y se aplicaba a los enemigos políticos como producto de las guerras o del poder y su abuso”.2
En la época de la Reforma, los liberales plantearon, por vez primera, su eliminación definitiva.3 Sin embargo, la precariedad que imperaba en las cárceles provocó el aplazamiento de tal decisión. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, en el artículo 23, se lee: “Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario”.4 Este letal castigo se mantuvo vigente, en consecuencia, para varios delitos: la traición a la patria en el marco de una guerra internacional, el salteo de caminos, la sedición, el parricidio, el homicidio con agravantes, los delitos del estamento militar y la piratería.
El Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común, y para toda la República sobre delitos contra la Federación, cuya autoría se le suele atribuir al jurista sonorense Antonio Martínez de Castro y cuya expedición data del 7 de diciembre de 1871, la erradicó, por disposición del artículo 144, en el caso de las mujeres y en el de los hombres de más de setenta años de edad. No obstante, si bien exfoliada de violencia innecesaria, la conservó en el resto de los horizontes hipotéticos, cuando la infracción lo ameritara. El artículo inmediato anterior, el 143, reza: “La pena de muerte se reduce a la simple privación de la vida, y no podrá agravarse con circunstancia alguna que aumente los padecimientos del reo, antes o en el acto de verificarse la ejecución”.5
Más tarde, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 recuperó el artículo 23 de su antecesora y con ligeras modificaciones, apenas perceptibles, lo convirtió en el número 22. “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos —proscribe el texto en cuestión y de inmediato, a renglón seguido, introduce las salvedades correspondientes—, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”.6
Los códigos penales a nivel federal de 1929 y de 1931 suprimieron a la pena de muerte e influyeron en sus ulteriores homólogos estatales, documentos que, en las próximas décadas, harían lo mismo. En México, la pena de muerte acabó con el cumplimiento de dos sentencias condenatorias, dos civiles y una castrense: aquéllas ultimaron, la tarde del lunes 17 de junio de 1957, a Juan Zamarripa y a Francisco Ruiz Corrales, quienes habían violado y asesinado a dos niñas en la ciudad de Hermosillo;7 ésta, cuatro años después en la capital de Coahuila, el sábado 19 de agosto de 1961, al soldado José Isaías Constante Laureano, por el doble delito de insubordinación y de asesinato.8
Ahora bien, aunque la ley marcial acostumbra ser más severa que la ley civil, en México la abolición de la pena de muerte tuvo lugar, en ambas, de manera simultánea. El Código de Justicia Militar de 1933, que había sido impulsado por el presidente Abelardo L. Rodríguez, se reformó en 2005 y, de ese año en adelante, ha prescindido de la pena de muerte en atención a un idéntico mandato abolicionista. Hoy día, en el artículo 142, que obra en el capítulo quinto (“De la pena de muerte”) del título segundo (“De las penas y sus consecuencias”) del libro también segundo (“De los delitos, faltas, delincuentes y penas”), lo único que permanece es un par de palabras entre paréntesis: “(Se deroga)”.9
Dos años antes, en sintonía con su política interior, México había llevado a la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de los Estados Unidos de América; los medios de comunicación le dieron el mote de “Caso Avena”. El argumento principal de la parte demandante era que el gobierno del país norteamericano había pasado por alto determinadas obligaciones estipuladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que es signatario. El fallo, pronunciado en 2004, benefició a México, de tal suerte que Estados Unidos quedó obligado a “aplicar la norma de restitutio in integrum a favor de México y, por tanto, debían anular las condenas de los mexicanos que se encontraban sentenciados a la pena de muerte para así restaurar las cosas a su estado previo”.10
Elemento decorativo en el fuero civil,11 ornamental, la pena de muerte fue apagándose, así, en la práctica antes que en la ley escrita. La firma de diversos tratados multilaterales (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo) y la intensa actividad consular realizada en favor del indulto de los connacionales condenados a ella en el extranjero hicieron, a fuerza de insistir, que México se volviera un promotor incondicional del abolicionismo y, de modo paralelo, un enemigo acérrimo de la retención en Occidente, produciendo un silencio absoluto respecto a un posible restablecimiento en su territorio, vedando, más aún, la inclusión de este tema en la agenda del debate público. EP