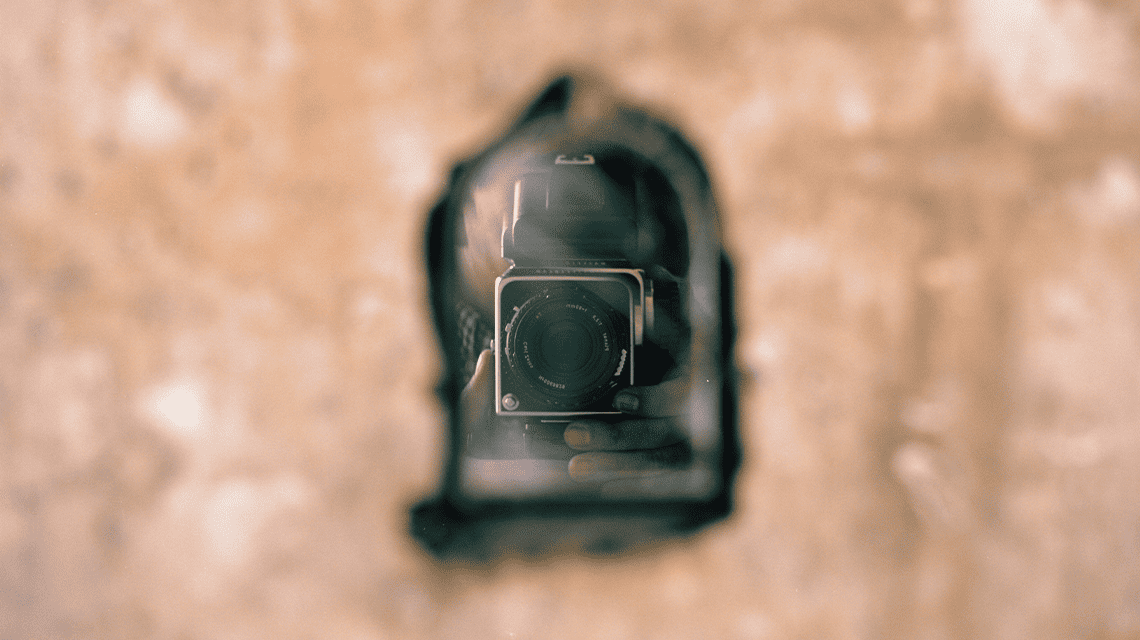La vida de Emile Kees es una sucesión de territorios. O al menos eso imagino mientras se mueve de un lado a otro en su departamento del East Village, contándome todas las veces que se ha mudado, todas los hogares en los que ha vivido y todo de lo que ha sido preciso desprenderse a lo largo de sus veintiocho años de vida.
Sostiene una copa de vino tinto con la mano derecha, cruza la pierna y mira al techo. Se ríe. Se hace una pregunta, se contesta a sí mismo: va trazando cada pasaje como esculpiendo un bloque de mármol. Sus movimientos son igual de ténues que su voz, son calma contenida; luego sarcasmo, humor negro que cae por sorpresa y lo compone todo, pero sólo como advertencia de que vendrá luego la nostalgia.
Me da la impresión de que todos los objetos que conforman su casa —los sillones, los floreros, una mesa plegable, un librero, las copas, la cocina, el piso, una foto de su padre, los dibujos enmarcados, los carteles de Noguchi y Wolfgang Tillmans, los cuchillos de Noah, la otra foto de su padre, las plantas que adornan su ventana y hasta la escalera de incendios en la que acabaremos sentados más tarde, adivinando los nombres de los rascacielos— están cubiertos por una capa muy fina de polvo blanquecino, como ese que queda a los pies del escultor luego de dar forma a lo que en un principio nunca tuvo.
Así, entonces, Emile Kees va cincelando con palabras su memoria.
Creció en Staple, al este del condado de Kent, en Inglaterra, en una casa que sus padres construyeron en lo que fuera una granja. Mientras la casa estuvo terminada –la construyeron mis padres con sus propias manos–, Emile y sus hermanas vivieron en un remolque asentado en algún punto de esa propiedad que Emile siempre llama the land. Se para de su silla y, sin soltar su copa, abre su computadora en una página de bienes raíces para enseñarme fotos de su casa y que yo entienda mejor en dónde construyó su cuarto oscuro durante los primeros días de la pandemia. Luego, con esa ironía nostálgica, Emile me dice que the land se pondrá a la venta la próxima semana.
Y es que la memoria de Emile Kees ocurre constantemente en esa propiedad de cuatro acres: es su propia sucesión de territorios, el lugar en donde se hizo artista, en donde se fascinó con las perseidas por primera vez y en donde el pasto estaba siempre tapizado con detritos de mármol, signo de que su padre, el escultor Anthony Heywood, había comenzado a trabajar al aire libre, lo que para Emile significaba inevitablemente el inicio oficial del verano.
Porque el arte siempre estuvo ahí: además de su padre, su madre, Lily Heywood es pintora y fotógrafa; su hermana mayor, Nina Paloma, es ceramista y su hermana menor, Iona Lily, diseñadora de modas: no recuerdo la primera vez que fui consciente de estar rodeado de arte, pero sí recuerdo la primera vez que no estuve rodeado de ella, fue de niño, en la escuela, ahí descubrí que ser artista no era algo normal.
* * *
La muerte de su padre en 2022 significó también el fin de un ciclo: marcó el final de dos años de producción fotográfica intensa en the land y el inicio de su nueva vida en Nueva York. Cuando llegó en agosto del año pasado a vivir al East Village, traía consigo más de setecientos negativos que revelaría e imprimiría durante los meses siguientes.
En mayo pasado, como parte de la exposición conjunta Lifelines, en el International Center of Photography, Emile incluyó tres fotografías emanadas de ese corpus: un molde de piedra, una planta detrás de una cortina traslucida, un caballo sin ojos; debajo de ellas sobresalía una repisa blanca sosteniendo un libro negro al alcance de todos, tan sólo asegurado por un cable de seguridad.
Emile se para de la silla y extiende su brazo hasta alcanzar una caja que descansa en una repisa, justo arriba del marco de la puerta que conduce a su recámara. De ella saca el libro, Meteorites, un compendio de sus diarios personales y una serie de fotografías tomadas desde el inicio de la pandemia, hasta la muerte de su padre.
Y mientras hojeo el libro, examinando las imágenes y leyendo ciertas frases de los textos, listas de cosas y momentos, Emile vuelve a mirar al techo, recordando la historia por la que el libro lleva ese nombre, Meteoritos: esa fue una coincidencia extraordinaria, ver ese meteorito junto a mi padre. Nunca voy a olvidar su cara, y eso que han pasado dieciséis años. Estaba impresionado de ver ese meteorito pasar por arriba de nosotros directamente al horizonte. Y luego otro. Yo tenía nueve años y pensaba que eso pasaba todo el tiempo.
Emile se esmera en hacerme entender las texturas verdaderas, los colores con las que él relaciona sus recuerdos o las metáforas con las que se traduce a sí mismo diferentes pasajes de su vida, como si las imágenes las hubiera empezado a crear mucho antes de sostener su cámara: un puñado de canicas transparentes cayendo sobre la mesa el día que su padre les dijo a él y a sus hermanas que tenía cáncer, la luz azul de un meteorito, el color amarillo de un hospital: mi acercamiento a la fotografía puede parecer una declaración abstracta, pero yo no quería hacer fotografías, yo quería hacer fotografías.
* * *
Desde hace un rato, la escalera de incendios nos ha servido de balcón. La humedad ya ha inundado Nueva York y este estrecho pedazo de hierro forjado, incrustado en la fachada de su edificio, es nuestro único escape. Emile está sentado en uno de los peldaños y yo estoy recargado en el barandal. Da un trago a su copa de vino y me habla sobre el invernadero en el que por mucho tiempo su padre resguardó más de cien esculturas de mármol y bronce y que desde su muerte, Emile se encargó de vaciar: papá siempre estaba despierto. Siempre trabajando. Limpiando ese lugar, conocí cosas que no sabía de mi padre, maletas de viajes, fotografías, cartas.
Nueva York, ahora, es una conversación constante con él. A veces le gusta imaginar que está con él en ciertos lugares, a veces improbables, como el jardín de Noguchi, sobre todo, o una de las salas del Metropolitan Museum of Art junto a un Brâncuși: es como pasar en un autobús y verlo desde la ventana.
Hasta hace unos años, su trabajo era amateur y espontáneo, fue la pandemia la que trajo las posibilidades. Pero también el inicio de un tiempo muy difícil: mi trabajo puede parecer sólido y estable, pero yo nunca lo veo y nunca lo veré. Cada semana mi acercamiento a la fotografía cambia. El hecho de haber construido un cuarto oscuro, trabajar con analógico. Mis inspiraciones cambian constantemente.
Y en un momento se detiene, mira hacia la calle y me dice: mi madre siempre me dice que todo influye en todo, crecí aprendiendo eso. Y si todo informa a todo, como lo cree Emile, es más sencillo entender sus fotografías como esculturas, una forma de preservar, dar forma a lo que no lo tiene.
Mientras veo a Emile contorsionarse para entrar de nuevo a su departamento, pienso que su vida ocurre en varios tiempos, al mismo tiempo: en un politunel vacío, en una granja, en esta escalera de servicio en la que estamos hoy, en Edimburgo, en una playa de México, en Roosevelt Island, parado junto a su madre y mirando al piso, en un cuarto oscuro: la fotografía es como un horizonte perpetuo, una utopía.
Para Emile, la fotografía es nunca detenerse, nunca llegar al final, no saber nada. Nunca.De eso se trata todo. EP