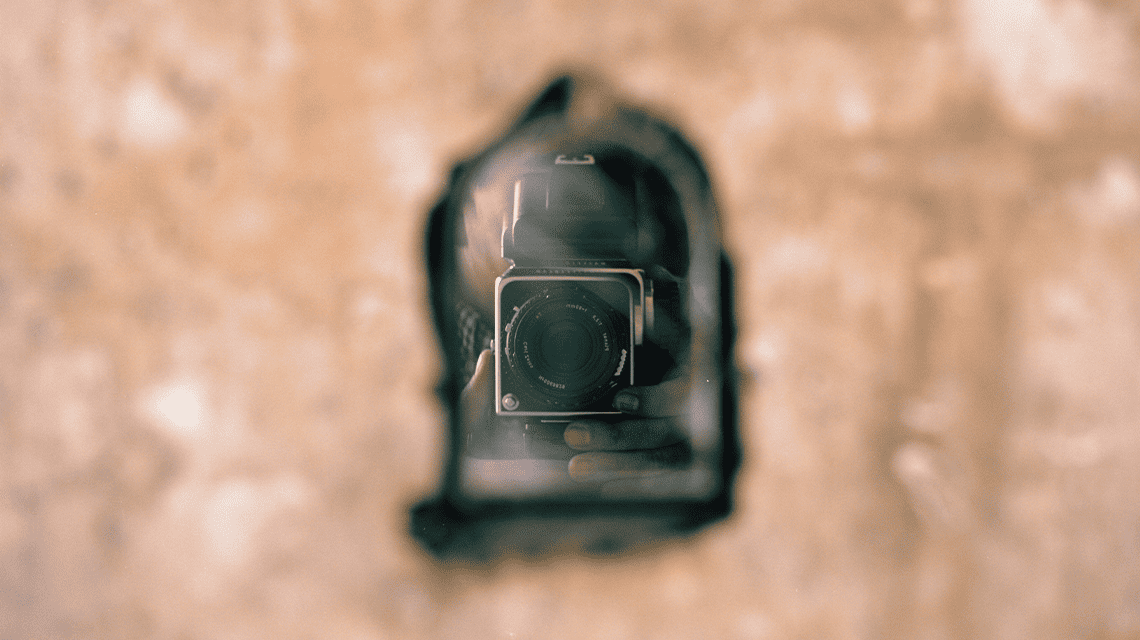Conocí a Alfonso López Monreal (Zacatecas, 1953) durante una cena ofrecida a Rafael Coronel con motivo de la presentación de su catálogo Retrofutura (2011). En un salón del hotel Quinta Real se reunió la comunidad artística y los amigos del pintor, quien regresaba a su tierra después de muchos años. Recuerdo que en la mesa del festejado se encontraba Manuel Felguérez en compañía de su esposa, Mercedes Oteyza. Prácticamente no conocía a nadie más allá del mismo Coronel a quien me habían presentado horas antes en el museo que lleva su nombre. ¿Con quién compartí mesa en aquel convivio? Tengo la película completamente borrada. Lo que sí guardo en la memoria es el final de la velada cuando los comensales departíamos de pie las últimas copas de la noche. Concluidos los protocolos institucionales, en un ambiente relajado, caminaba sin rumbo por el salón hasta que de pronto —tal vez con la intermediación de un buen samaritano— estoy conversando con un pintor que me hablaba con emotividad y familiaridad de poesía, en especial de la lírica irlandesa, refiriéndome anécdotas de primera mano sobre poetas de mi total estimación, de Seamus Heaney y Paul Muldoon por citar dos de sus figuras estelares.
Al día siguiente, en el hotel Santa Rita descubrí obras de Monreal colgadas en las paredes de su restaurante y lobby, presencias visuales que me siguieron acompañando durante mi estancia en la cantina Las Quince Letras y en La Acrópolis, el más célebre de los cafés del antiguo emporio minero. ¿Las visiones del pintor se prolongaban en los muros la ciudad? ¿O el inventario visual de la ciudad emergía en los cuadros del pintor? Meses atrás, en Aguascalientes, había visto una exposición suya con tema taurino que me llamó la atención por el trazo del dibujo donde coincidían, en abierta paradoja, la sobriedad clásica de la línea que rehúye la espiral y el requiebre en sintonía con el estruendo barroco de tensiones por todas partes, suma de rodeos y extravíos insospechados además de puntos de fuga a la menor provocación. Realmente no sabía que a partir de aquella cena iniciática en Zacatecas, comenzaría a frecuentar el universo de colores de tonos terrosos y texturas indómitas donde la realidad —la guerra civil de lo visible y lo invisible— amenaza con transformarse en un lenguaje en clave de luz y sombra para iniciados en las inacabadas conjugaciones del verbo ver.
Me queda claro que la larga experiencia en talleres de gráfica, en México, Estados Unidos, España, Francia e Irlanda, ha permitido a Alfonso López Monreal un conocimiento demorado y gozoso del oficio de artista visual; en esa suma de saberes, destrezas e intuiciones surgidas del contacto cotidiano con los instrumentos fabriles y la materia prima de sugestivas evocaciones, el pintor ha multiplicado su radio sensorial. En esas coordenadas, el taller se torna un estudio, un laboratorio, una farmacia, una imprenta y una cocina. Una renovada degustación corpórea y espiritual de infinidad de materiales. De ese contacto entrañable con la materia del mundo, el artista se crea una segunda piel —física y metafóricamente—, pero también da lugar a un acto propiciatorio para internarse en la blancura ineluctable del lienzo y el papel —el grado cero de la creación— y en el riego tentador de elegir una sola posibilidad de composición entre miles de opciones.
Es totalmente baladí dividir opiniones sobre si López Monreal es mejor grabador, dibujante, escultor o pintor. Todas las disciplinas confluyen y dialogan en su arte, estén en sus manos el buril, la espátula, el grafito o el pincel. En esta exposición, Márgenes mágicos, puedo corroborar ese ejercicio de integración y síntesis. Aquí el ojo y la mano tienen memoria material. Hay pintura a la encáustica, dibujos al carbón y en punta de plata, monotipias y acuarelas. En un dibujo, ora esperpéntico, ora goyesco en la genealogía del mejor José Luis Cuevas o de Vlady, el pintor zacatecano crea y recrea la figura humana. La abisma en sus expiaciones tribales. La retrata a manera de tributo en reconocidas figuras tutelares. La incendia de fervor y asombro. La oscurece de pesadillas y culpas. Moja de color, sombras, luces y ceras sus rostros impasibles, severos, mordaces y lascivos; en esas facciones manchadas de irrealidad y de invención encuentro al hombre de ayer y de hoy. La pintura como un espejo ahumado para mirarnos fuera del tiempo. La pintura como un espejo de agua que corre para reconocernos fugaces y transitorios. En cada pieza de esta exposición, las mujeres y los hombres plasmados en tela y papel —“con falsos silogismos de colores”, diría Sor Juana— muestran un sentimiento de vida de inocultable autenticidad, ejercicio artístico de impecable factura y búsqueda pero, al mismo tiempo, una indagación sin paliativos hacia las complejidades de la condición humana.
Asimismo, la obra expuesta en Márgenes mágicos permite admirar la algarabía cromática de Alfonso López Monreal, el estallido del oro, el amarillo, y el gualda, el carnaval de morados y solferinos, los triunfos del bermellón y el rojo Siena, los festivales de sus verdes, turquesas y ocres. Una paleta de las tierras del semidesierto zacatecano, de sus minas y sus atardeceres, de la vestimenta de sus ritos religiosos. En esas piezas, la abstracción confluye con la geometría y la intención figurativa, objetos y seres que son sobre todo realidades plásticas, más allá del indicio de que esa forma parezca una mano, un torso o una cabeza. Importa en todo caso, la pulsión del color, sus alianzas y contraalianzas, la confluencia del trazo con la mancha en una tentativa de ampliar el inventario del mundo, sumando realidades inéditas, deslumbrantes y contundentes. Si Carlos Pellicer exclama extrañado, “Trópico para qué me diste/ las manos llenas de color”, Monreal podría incorporar a tal pregunta la dote cromática del desierto, ese margen fronterizo de lo desconocido y lo indómito.
Dice Roberto Juarroz: “El oficio de la palabra/ es la posibilidad de que el mundo diga el mundo,/ la posibilidad de que el mundo diga al hombre.” Creo que es dable hacer una pequeña variante a los versos del poeta argentino y sustituir una palabra en la primera de sus líneas para decir: “El oficio del pintor/ es la posibilidad de que el mundo diga el mundo,/ la posibilidad de que el mundo diga al hombre.” Esta aspiración especialmente la veo realizada en los retratos de López Monreal, y de manera suprema en su autorretrato. En los homenajes a los pintores zacatecanos, Francisco Goitia y Manuel Felguérez, al malogrado narrador de Tepetongo, Severino Salazar así como al historiador y musicólogo irlandés, Ted Hickey, la delicadeza y frugalidad de la acuarela trasmite en sus figuras, más allá de una transparencia fantasmal, nobleza de espíritu y garbo. La muerte no tiene dominio en su expresión. Las manchas y difuminados azules dan un toque seráfico, de ángeles guardianes en contrapunto con los manchones grises y negros que apenas sugieren su condición de difuntos, destellos de la ceniza, la tierra, “el polvo enamorado” y la nada metafísica. En los retratos en punta de plata observo al Monreal más clásico y renacentista, la línea de su dibujo cumple con la poesía de las matemáticas, lo cual, por supuesto, no cancela el extravío, el temblor y el misterio de cada una de sus composiciones. Cada retrato incorpora símbolos de varias lecturas, la cabeza de un toro, la balanza, un par de corazones, las manos entrelazadas, como posibles puntos de partida o epicentros que dan lugar a expediciones mayores. Personajes serenos demorados en otra edad, cuyos semblantes, inevitablemente, se encontrarán con los rostros de los espectadores, una confrontación de miradas, de distancia o complicidad, de reconocimiento e introspección; en este intercambio de silencios y dudas, el arte supremo del zacatecano cierra el arco voltaico de la otredad, un estar y un ser en el otro, puente de luz entre dos oscuridades. EP