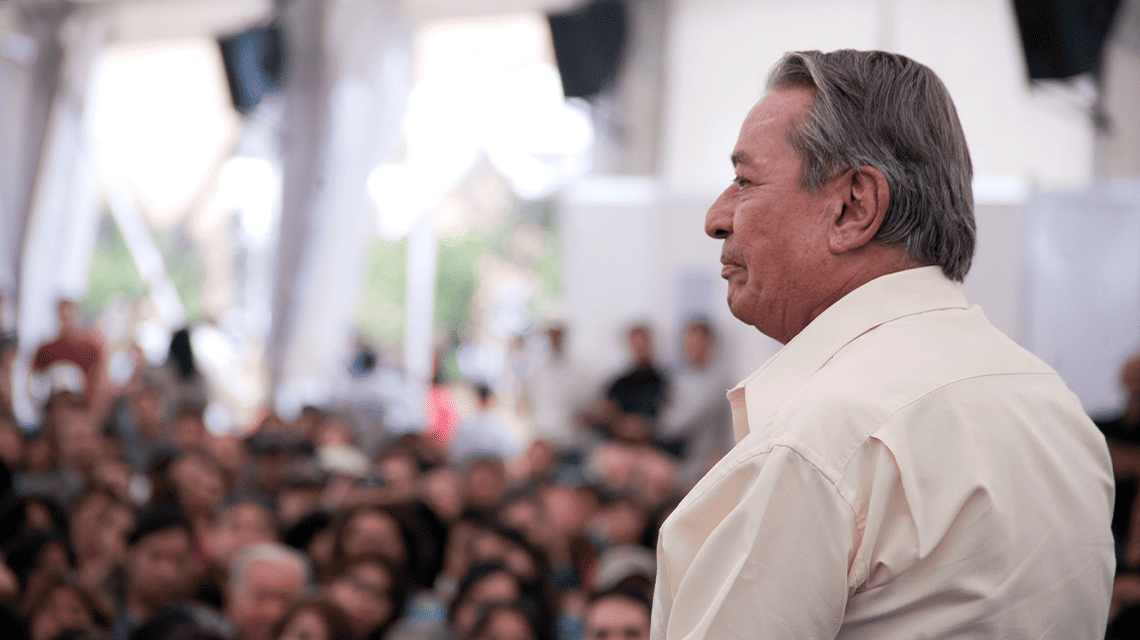
José Agustín dejó una herencia literaria inconmensurable. En este ensayo, Luis Reséndiz ofrece una entrañable perspectiva sobre cómo este autor transformó la concepción de la literatura mexicana contemporánea.
José Agustín dejó una herencia literaria inconmensurable. En este ensayo, Luis Reséndiz ofrece una entrañable perspectiva sobre cómo este autor transformó la concepción de la literatura mexicana contemporánea.
Texto de Luis Reséndiz 26/01/24
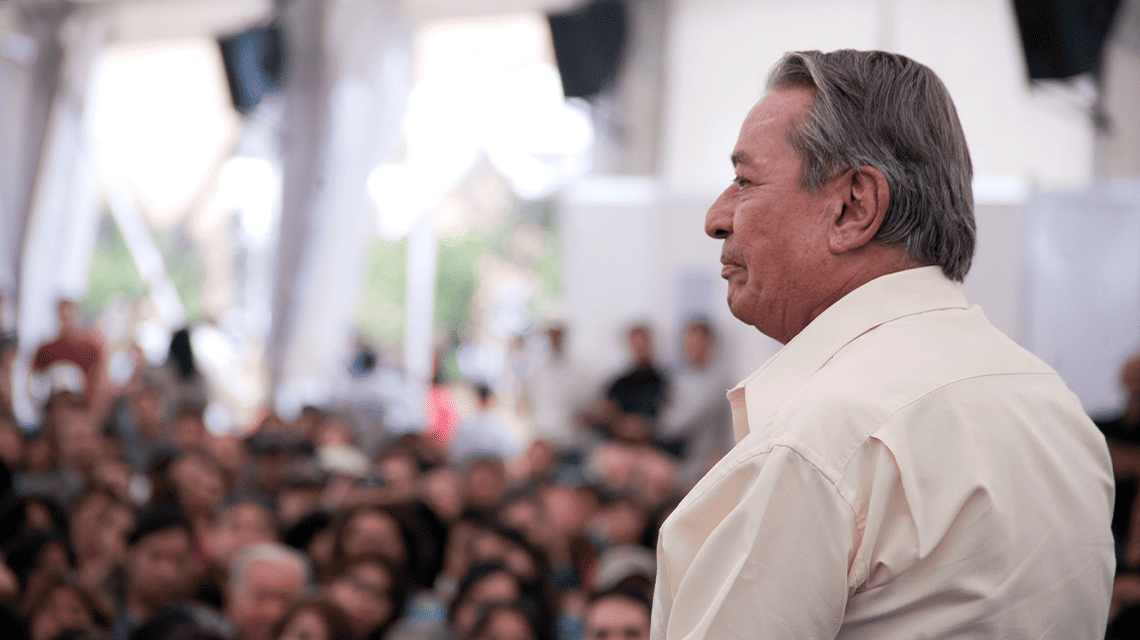
José Agustín dejó una herencia literaria inconmensurable. En este ensayo, Luis Reséndiz ofrece una entrañable perspectiva sobre cómo este autor transformó la concepción de la literatura mexicana contemporánea.
Tenía, creo recordar, doce años cuando lo descubrí. En los fatigados estantes de la Biblioteca Pública Municipal Quetzalcóatl había un ejemplar de Bailando en la oscuridad, breve antología publicada por la brigada Para leer en libertad y el gobierno del entonces Distrito Federal. Los relatos, impresos en un papel bond tan brillante que lampareaba, incluían el cuento “No hay censura” —que daba título a la colección (Joaquín Mortiz, 1988)—, el relato “Los negocios del señor Gilberto” —No pases esta puerta (Joaquín Mortiz, 1992)— y un fragmento de El rock de la cárcel (Joaquín Mortiz, 1984) —autobiografía en la que detalla su experiencia en Lecumberri, adonde llegó por un cargo de narcotráfico y delincuencia juvenil—. Intrigado por la portada festiva y grotesca, abrí el delgado tomo como quien abre una puerta de la percepción. Sobre la cubierta, en letras rosas, se leía un nombre que me acompañaría durante las siguientes décadas: José Agustín.
Bastó aquella primera probadita para engancharme. Tal y como algunas sustancias, la literatura de José Agustín es capaz de crear una dependencia instantánea en el incauto. Notables Mayúsculas Irónicas, acelerados desplantes de indirecto libre, ay wey mi mente qué está pasando con este pinche libro, humor-caústico-e-inmisericorde, oralidad que no le zacateaba a la desaprobación de La Gente Seria, jubilosa referencialidad con el rock y la cultura popular. Los textos de José Agustín son, entre otras cosas, una prismática colección de recursos literarios. Leerlos durante la adolescencia transformó mi concepción de la literatura, hasta entonces gozosamente anclada en los clásicos del siglo XIX (Conan Doyle, Dumas, Verne y Poe, omnipresentes en los libreros familiares) y en la Biblia (Reina Valera-1960 con concordancia breve, como buen cristiano evangélico presbiteriano).
Aquel primer shot me llevó a buscar como yonqui un segundo pase, y así llegué a La tumba (Mester, 1964), residente también de aquellos estantes. Ese esbelto libro aseguró mi transformación en joseagustinófilo. Desde las primeras líneas, me cautivó aquella “soñolencia acuartelada en mis piernas”, me partí de risa con el maestro de “característico aire de Gran Dragón Bizco del Ku Klux Klan” y “el señor Obesodioso que […] hablaba de política (mal)” y me dejó perplejo aquel final abierto, ambiguo, en el que un cacofónico “clic” cloquea inclemente. Como pasa a veces con los grandes libros, leer La tumba fue asistir a una personalísima ceremonia de refundación de la lengua española. Es comprensible que, para un imberbe adolescente de provincia, el efecto de una obra de este calibre fuera demoledor. A partir de ese momento, me aboqué a devorar cuanto libro de José Agustín se atravesara en mi camino: deambulé por las bibliotecas públicas de mi ciudad y gasté los pocos pesos que ahorraba para comprar los libros que llegaban a aquella punta oxidada de Veracruz.
“Con su prosa eléctrica y juvenil ímpetu, probablemente José Agustín es el autor responsable de inspirar al mayor número de escritores en la literatura mexicana del siglo XX”.
Con su prosa eléctrica y juvenil ímpetu, probablemente José Agustín es el autor responsable de inspirar al mayor número de escritores en la literatura mexicana del siglo XX. Su literatura —y la de aquel movimiento aforme, La onda— irrumpió con fuerza ciclónica en el panorama mexicano, despertando a veces rechazo y otras tantas fascinación. El término de “contracultura” es acaso más preciso. En los primeros años de su carrera literaria, los tempranos sesenta, emergía una serie de manifestaciones que transformarían el panorama cultural: el rock, las drogas, la experimentación literaria y artística, una renovada espiritualidad no convencional, la franca oposición al gobierno y a las buenas formas.
La literatura de toda aquella generación, y especialmente la de José Agustín, se sumó y dialogó venturosamente con esa efervescencia sesentera. Desde la referencialidad, claro, con una obra salpicada de citas, guiños y paráfrasis sobre todo de rocanroleros, pero también —y esto es lo más inusual— como un agudo crítico y observador de la contracultura. Su texto fundacional, La nueva música clásica (Instituto Nacional de la Juventud, 1968), abre con una frase demoledora, de punzante autorreflexión: “El título de este libro es una exageración. En realidad debió ser una nueva forma de la música clásica, o algo así, más cercano a la objetividad”. Lo que sigue es una articulada —y pionera— defensa del rock como una de las bellas artes; que proviniera de un ya entonces comentado novelista es aún más notable.
Este lado crítico concretaría la influencia permanente de José Agustín en la literatura mexicana y, todavía más allá, en el público lector mexicano. Porque una cosa es un buen novelista y un escritor experimental que empuja las barreras de lo establecido y otra, bastante distinta, un crítico cultural sólido. De vez en vez, coinciden en una sola figura; José Agustín contenía la faceta de crítico y novelista como si Lester Bangs y Jack Kerouac convivieran en una misma persona. Las novelas Se está haciendo tarde (final en laguna) (Joaquín Mortiz, 1973) y Dos horas de sol (Seix Barral, 1982) me resultaron transformadores viajes hacia dentro, con esos desplantes sintácticos casi joyceanos, protagonistas con serias crisis vitales y psicotrópicas y una calma espiritualidad afín al budismo zen; su obra como ensayista, crítico y cronista me abrió nuevas vetas para entender y pensar el mundo de afuera.
“José Agustín contenía la faceta de crítico y novelista como si Lester Bangs y Jack Kerouac convivieran en una misma persona”.
A finales de 2001, apareció José Agustín selecciona y comenta los grandes discos del rock (1951-1975) (Editorial Planeta, 2001), una totalizante recopilación de la primera etapa del rock a cargo de uno de los máximos conocedores del género en México. Aunque en las páginas de sus novelas y cuentos era posible encontrar una retahíla de recomendaciones —literarias, teatrales, filosóficas, sí, pero sobre todo musicales—, aquel libro sirvió para cristalizar mi experiencia del José Agustín crítico, cuyas columnas frecuentaba en la indispensable revista La mosca en la pared. Este volumen sabroso y deslumbrante, profusamente ilustrado y compuesto por una heterogénea selección de textos —protocuentos, viñetas, diálogos, memorias quién sabe si fiables, reseñas más o menos convencionales—, me abrió el camino de una forma distinta de la crítica, lejos de las soporíferas estrellas, el limitado reseñismo y la arbitraria pulgaridad del crítico tradicional; además me presentó a un montón de músicos sensacionales de los que yo no tenía la más peregrina idea, como Steppenwolf, Procol Harum y H.P. Lovecraft (la banda, no el autor, aunque también el autor). Un auténtico librazo que prometía una secuela que ya no llegó, que perdí en una mudanza y luego recuperé en una bendita librería de viejo y que, por supuesto, no puede salir en préstamo de mi biblioteca personal.
Con todo, quizás ningún otro libro de José Agustín, con la excepción de La tumba, haya tenido el alcance popular de Tragicomedia mexicana (Planeta, 1990, 1992, 1998). Sentadito en una de las bancas de la biblioteca, me sumergí en los tres tomos. Fue como ver a México, mi país, con ojos limpios por primera vez. Esta obra es, en mi nada humilde opinión, uno de los grandes proyectos literarios de un escritor mexicano durante el siglo XX: una historia personal —“Yo mismo he sido testigo de buena parte de la época y no dudé en utilizar mis propias observaciones”, afirma en la nota final del primer volumen— que retrata un país convulso y contrastante, fascinante como son acaso todos los países; un proyecto ampliamente documentado que nunca pierde el sentido del desmadre, pero tampoco del rigor. “Mi propia naturaleza narrativa me inducía a trabajar desde un punto de vista crítico, si no es que irreverente, ameno y divertido; es decir, en cierta forma, contracultural”: apuntó en La Jornada.
La Tragicomedia, un testimonio vivo de buena parte de medio siglo XX mexicano, fue un exitazo editorial que circularía ampliamente en todos los estratos sociales, extendiendo su discurso crítico del sistema en un texto que se reimprime con vigor hasta el día de hoy, un resultado sabrosamente irónico para un proyecto que nació como un encargo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es probable que su publicación sea uno de los eventos editoriales más importantes para la conciencia colectiva que terminaría expulsando al PRI de Los Pinos en el año 2000.
“…firmemente anclado en un estilo y una personalidad irreverente, relajienta, rebosante de humor, José Agustín fue un profeta de la contracultura que parecía llevar inscrita en su personalidad”.
Suyas son múltiples herencias, pero acaso sea esa una de las más perdurables: firmemente anclado en un estilo y una personalidad irreverente, relajienta, rebosante de humor, José Agustín fue un profeta de la contracultura que parecía llevar inscrita en su personalidad. En cualquiera de los campos en los que se desempeñó es posible notar esa impronta rebelde: como cineasta, escribió Cinco de chocolate y uno de fresa (1968) y dirigió y escribió Ya sé quién eres (te he estado observando) (1971), protagonizada por la gran Angélica María; sobre todo en la segunda es posible ver en acción sus desplantes metaficcionales y absurdistas. Su obra abrió sendas de expresión literaria y también siguió y participó en el proceso de democratización mexicana que aún no termina y que por momentos parece incluso retroceder; pugnó por abrir la cultura a todas las manifestaciones artísticas, reivindicó aquello que era marginal y contribuyó a colocarlo en el centro.
Para cuando terminé de leer Tragicomedia mexicana en la banca de la Biblioteca Pública Municipal Quetzalcóatl, José Agustín me había cambiado. Como suele pasar con los grandes autores, algo de él se quedó conmigo y ya no me abandonaría. Su presencia se manifiesta de las formas más inesperadas, en distintos momentos: “¡Este es un lugar decente, no un balneario de hijos de la chingada!”, le he gritado en broma a mis desmadrosas perras desde hace años, una cita directa suya que siempre me hace sonreír; a veces me descubro buscando discos o libros sin saber de dónde me nació la inquietud, solo para recordar después que se los había leído mencionados en algún texto.

Un momento más sucedió hace unos días, cuando se dio a conocer que José Agustín había fallecido, ayudé con una selección de sus libros y hablé en la radio de su obra. En cierto punto, mientras platicaba de mis pasajes favoritos de sus libros, recordé el final de El rock de la cárcel: “Estampé las últimas huellas, me despedí de los tecos con los que había hecho migas, y finalmente llegué a la calle. Allí estaba Margarita, entre mucha gente que esperaba a los que podían salir libres. Vi el cielo. Estaba absolutamente azul, sin esmog a causa de las lluvias, con nubes monumentales que manifestaban el milagro del verano”. Entonces, también miré al cielo por mi balcón: en efecto, las nubes eran monumentales. EP