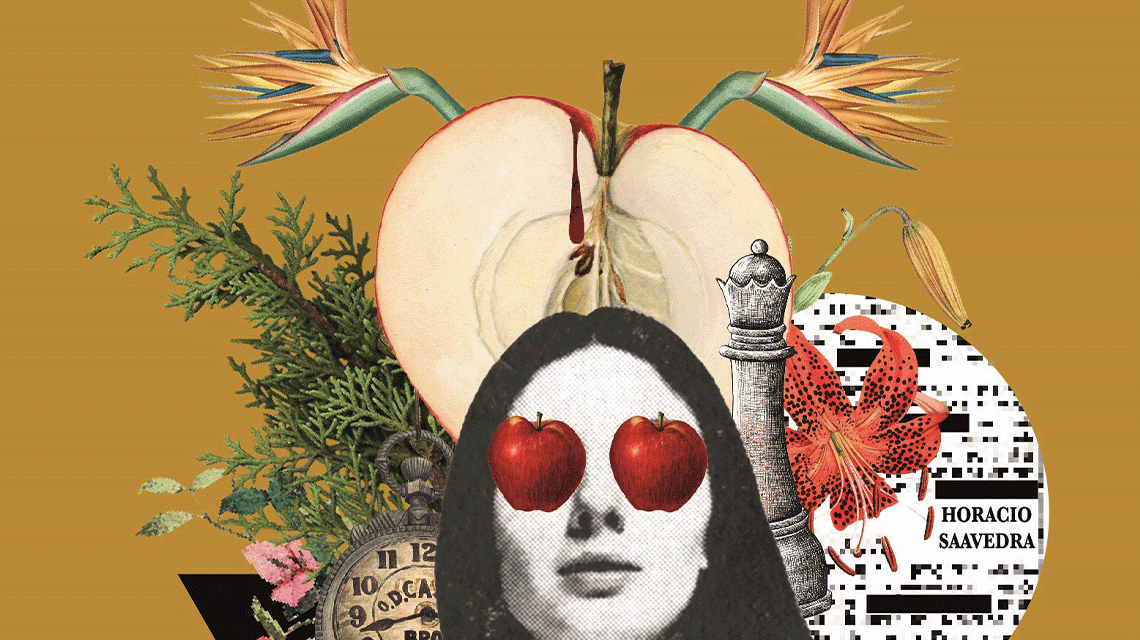
Por cortesía de la autora y Editorial Gato Blanco, publicamos un fragmento de «Cómo pesa el silencio de los muertos» de Zel Cabrera.
Por cortesía de la autora y Editorial Gato Blanco, publicamos un fragmento de «Cómo pesa el silencio de los muertos» de Zel Cabrera.
Texto de Zel Cabrera 26/02/24
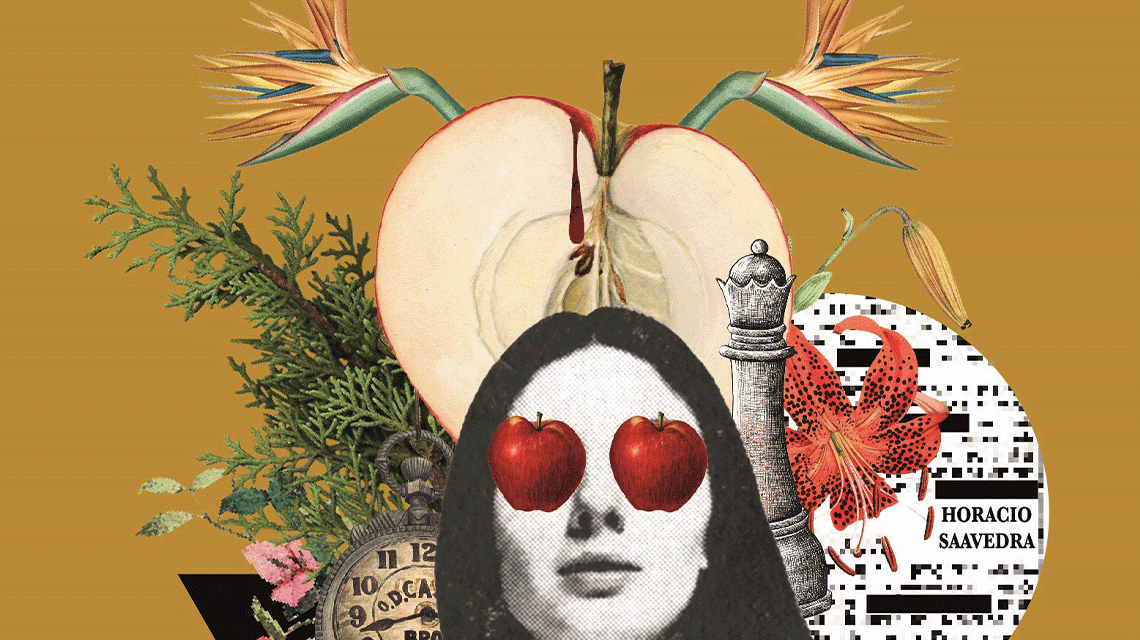
Por cortesía de la autora y Editorial Gato Blanco, publicamos un fragmento de «Cómo pesa el silencio de los muertos» de Zel Cabrera.
Once coches bomba explotaron en diferentes puntos de la Ciudad de la Eterna Primavera. El primero enfrente de Palacio de Cortés, a las 8:24 pm para ser exactos. Cuando en la explanada principal aún paseaban algunas familias que iban saliendo de la última misa de la Catedral. Niños y niñas corrían detrás de pelotas o volaban globos de helio atados con hilo cáñamo. Todo el jolgorio de una noche de domingo cualquiera se vio interrumpido, pausado de golpe. Un estruendo convirtió el aire en algo irrespirable, en humo blanco lleno de ruinas, escombros. Minutos que transcurrieron pesados y asfixiantes. Casi a tientas, los sobrevivientes palparon el daño, sin saber dónde empezaba y terminaba uno, intentando lo más pronto posible ponerse a salvo, resguardarse en medio de la penumbra y la confusión que había ocasionado el Pontiac 99, el primer auto al estallar. Repleto de dinamita y ganas de hacerlo todo pedazos. En apenas unos instantes, aquella postal nocturna de un domingo cualquiera se había convertido en la peor pesadilla de todos, y eso era solo el comienzo. Otros ocho Pontiac habrían de explotar también. Lo único que los diferenciaba eran los colores: negro, verde, rojo, plata, azul, gris, blanco, arena y vino; los años, había cinco del 99, dos del 2001, dos del 2003 y dos del 2006. Pero eso lo sabríamos después, con los primeros informes de los forenses y los reportes de Camarena y de Saavedra. A la mañana siguiente solo tendríamos algunas pistas que ya nos hacían temblar de miedo e incertidumbre.
Cuernavaca era un sitio tranquilo que en una noche se había puesto en los ojos de todo el país y el mundo por ser el escenario de uno de los atentados más aparatosos de los últimos años. Era la nota titular de todos los noticieron matutinos. Desde las cuatro de la mañana decenas de camionetas llenas de corresponsales, camarógrafos y reporteros comenzaron a llegar a las diferentes zonas cero que se habían abierto en nuestro pequeño pueblo quieto. La mayoría de ellos se había concentrado en el primer lugar atacado, la explanada principal, que ahora estaba acordonada y custodiada por varias patrullas y vehículos de la policía municipal. Las ambulancias ya habían trasladado a los más de cuarenta heridos a los tres hospitales disponibles para ser atendidos.
—El que planeó esto quería que su mensaje llegara fuerte y claro —sentenció Rebeca la mañana después de lo ocurrido. Sebastián nos había mandado llamar a primera hora para una junta de urgencia.
—Y que es un pinche psicópata fijado y muy calculador —respondí pensando en la serie de detalles y símbolos que había puesto en la elaboración y realización de su macabro plan. Que todos los coches que estallaron fueran Pontiacs no podía ser casualidad.
—Sí, a huevo. De eso no tengo dudas, pero todos son psicópatas, por eso se dedican a esto y no a vender promesas y demagogia, como los políticos.
—Reparten cadáveres en lugar de despensas y tortas, ¿no? —aventuró Rodrigo, el becario de policíaca que llevaba un par de meses trabajando para Rebeca.
—No digas mamadas, pendejo. Esto no es una pinche serie de Netflix —lo regañó su jefa.
Esto no era una serie de narcos. Era nuestra realidad terrible y dolorosa. La misma que muchas ciudades y pueblos de México llevaban viviendo desde hacía más de una década y que ahora nos alcanzaba para hacernos parte de la estadística.
—Es un desmadre la explanada, hay un chingo de guachos, cabrones de la procu, gente de los medios y lo peor: vecinos chismosos y metiches que se sienten detectives —contaba Rebe quitándose los lentes oscuros y dejándolos caer sobre la larga mesa en donde se celebraban las juntas editoriales del Hora21.
Las ojeras de mi amiga que de por sí eran hondas y oscuras, esa mañana eran dos veces peores. Se tallaba los ojos con las palmas extendidas sobre la cara como tratando de encontrarle pies y cabeza a lo que había ocurrido, pero ni toda la experiencia y malicia de Rebeca Robles alcanzaría para descifrar aquel acertijo.
—¿Y qué sabemos entonces, mi Rebe? —preguntó Sebastián para llenar el silencio incómodo que flotaba en la sala.
A pesar de estar reunida casi toda la plantilla de la redacción, pocos nos atrevíamos a decir algo más allá de lo obvio. Además de estar desvelados, pues ninguno ahí había dormido, la incertidumbre y el miedo también estaban presentes haciéndonos enmudecer. Incluso Sebastián, que solía hacer malos chistes y comentarios desagradables de casi todo, guardaba una postura sobria y seria. Como si de verdad le importara.
Rebeca y Rodrigo eran los únicos que estuvieron en los lugares de los hechos. Desde las nueve de la noche ambos estuvieron en las calles. Apenas llegaban a un lugar, tanteaban los daños y las víctimas cuando ya recibían por radio la noticia de otra explosión y otra, y otra. La zozobra de cuándo se detendrían imperaba en el aire que se hacía cada vez más difícil de respirar.
—El agua sigue muy revuelta, Sebas. Según mi contacto de forense van 34 muertos, muchos siguen sin reconocerlos y aún hay cincuenta heridos en los hospitales según las listas de los de la procu. Estuvo muy cabrón el desmadre. Rodrigo y yo estuvimos en los once puntos de las pinches explosiones casi al momento. Cada pitazo corríamos a ver qué pedo. Todavía apestaba a pólvora quemada cuando llegábamos. En una de esas nos tocó ver todavía cuerpos ahí tirados, en realidad partes. Las ambulancias ya no sabían ni a dónde atender primero —describía Rebeca ligeramente agitada al hablar. Todos la mirábamos atentos. Sebastián había comenzado a morderse las uñas. Lucía más palido y perdido de lo normal. Se rascaba la cabeza. A leguas se notaba que la situación lo estaba rebasando.
No lo culpaba. Esa tragedia era lo peor que nos había pasado. Más grande en cifras de decesos incluso que aquella vez que se desbordó la barranca de San Antón y arrastró unos cuantos cadáveres por su cauce hacía dos años. Más grande también en terror e incertidumbre. En aquellas dos ocasiones fue la naturaleza la responsable de todo el caos, esta vez una persona o seguramente varias lo habían planeado con mucha premeditación, alevosia y ventaja. Con toda la intención de llenarnos de miedo.
—Se chingaron dos de las galerías de Rafa Ortiz. La otra estalló cerquita del panteón El Ángel, una afuera del Colegio Baluarte, otra en el mercado, cerca de las pescaderías, una más en el Monumento a la Madre, otra más en la Alameda del peri y la última cerca del helipuerto abandonado. Ahí solo el encargado del depósito se cortó con los vidrios de la puerta cancel, que le cayeron en el brazo y en la cara. El cabrón quedó todo ensangrentado.
Rebeca seguía contándonos los detalles. Tenía anotados unos números en su libreta: 8:24, 9:15, 9:36, 10:34, 10:45, 11:44, 12:00, 1:55, 2:34, 3:14, 3:42. Eran las horas en las que los coches habían explotado. Debajo también había otros números y letras que no supe descifrar. Quizá eran teléfonos, iniciales de algo o coordenadas. Con Beco no se sabía.
Comenzaba a sentir el cansancio de haber pasado la noche en la redación, monitoreando las transmisiones que Rebe y Rodrigo enviaban desde sus celulares y se retransmitian a través de las páginas de Facebook del diario, a las que les di acceso para evitar que se triangulara la información, aunque esto fuese más caos que otra cosa. Rebe y Rodrigo narraban como veían, lo que alcanzaban a distinguir en medio de la corredera, de los paramédicos que también llegaban a auxiliar a los heridos, de la policía que intentaba asegurar los perímetros sin mucho éxito, pues los vecinos salían con cubetas de agua a hacerles segunda a los bomberos que luchaban por apagar las llamas que seguían chamuscando las partes de los coches.
Nunca como aquella noche tuve tanto trabajo ni tanto miedo. Los mensajes a las redes del periódico no dejaron tampoco de llegar. El tráfico en las transmisiones en vivo nunca había sido tanto. Eso me hacía pensar que por desgracia no éramos los únicos en vela, atentos al terror.
“No pasen por el Centro”, “Aléjense de los Pontiacs, tienen dinamita”, “Quédense en casa”, decían algunos de los comentarios de las personas que desde sus dispositivos móviles seguían los videos y los compartían en sus propias redes sociales con mensajes cargados de espanto. En la medida de lo creíble, también lo hacían a manera de advertencia a otros que tuvieran que salir o pasar por alguna de las zonas afectadas.
Llamé a casa de mis padres para que no salieran esa noche. Mandé también mensajes de alerta a la demás familia que vivía en Cuernavaca. Por fortuna todos estaban en sus casas. Les juré que yo no iba a moverme de la oficina hasta estar segura de que las cosas se hubieran calmado.
Y así fue. Todos los que pudimos resguardarnos, permanecimos quietos, ahí en nuestro sitio, cualquier movimiento pudo ser una tragedia que evitamos.
—Habrá que ver cómo se desarrolla esto en el transcurso del día. Ya le dejé dicho al Jacobo del forense que me mantenga al tanto de cómo se muevan las cosas, si llegan más muertitos, si reconocen a los que faltan o qué pedo. Yo creo que no tardan en sacar una lista de los que ya se identificaron. No tardan en hacer renunciar al Alberto de la Torre, al final ese güey se dio color de todo y no dijo ni agua va… —continuaba hablando Rebe, a quien a leguas se le notaba también el cansancio.
—¿Quieres más café, chula? —ofrecí como intentando aligerar la carga de una tonelada con un mondadientes.
—Sí, y lo más cargado que puedas, por fa.
Le preparé un expreso con carga doble en la cafetera fina, intenso como la situación que nos tenía ahí reunidos. Me hice uno también, aunque no tan cargado. Llevaba toda la madrugada bebiendo café y agua. Fumando como loca. Solo había cenado media torta de pierna que mandamos pedir al puestito del Chuky que se ponía a las tres de la mañana en la esquina para atender a los voceadores y transnochados que ya sabían que ahí podían encontrar comida a altas horas de la noche.
Volví a la mesa y le di su taza. Más tardé en sentarme que ella en darle un sorbo al brebaje que, de tan espeso, parecía adobo. Sin hacer mueca alguna, seguía hablando de las explosiones y de cómo la policía había dejado ver su falta de experiencia.
—Se vieron bien pendejos todos, pero más el pinche Alberto de la Torre y su gente, porque unos vecinos nos dijeron al Rodri y a mí que reportaron varias veces los coches unas dos horas antes de que pasaran los desmadres. A dos les dejaron las luces interiores encendidas y nadie les hizo caso.
Rodrigo permaneció callado. Dejó que fuera su jefa la que nos pormenorizara lo vivido, en parte por no tener mucho que agregar. Beco estaba siendo muy puntual con la crónica de los hechos.
—¿Hay posibilidades de contactarlo para una entrevista rápida? —preguntó ingenuamente Sebastián.
—Pues a menos de que le hables tú, en una de esas te contesta, pero la mera verdad lo dudo. Andan todos vueltos locos con este pedo —sentenció mi amiga. Yo asentí con la cabeza, también estaba de acuerdo. Aunque Sebastián y el jefe Alberto eran conocidos, quizá las noches de juerga de esos dos representaran una ventaja para que le respondieran el teléfono. Era un volado.
—Tiene rato que no hablamos, desde el desmadrito de las piñas coladas, pero lo voy a intentar… Si se arma, ¿te lo paso? —le preguntó a Rebe. Ésta asintió con el dedo índice mientras se empinaba la botella de electrolitos que sacó de su mochila. Cualquiera hubiera pensado que traía una de sus resacas acostumbradas, pero no nosotros que llevábamos un poco menos de 24 horas despiertos, gracias a la cafeína y a la nicotina, quizá también a la cocaína en el caso de Rebeca—. Bueno, ahora entonces sigamos trabajando para tener todo al tiro antes que los otros. Viri, ¿cuántas notas te faltan por redactar?
Respondí que solo dos aunque no recordaba si eran tres. En ese momento si alguien me hubiera pedido la hora, seguro hubiera apuntado para donde estaba el reloj de pared con tal de no tener que leer las manecillas de tal artefacto, cosa que ya en condiciones promedio me resultaba dificil.
Seguramente se me notaba, porque en un acto de generosidad casi inaudito, Sebastian determinó:
—Que Alexis te ayude con una, termínenlas, prográmalas y vete a tu casa a descansar. Vuelves a la hora del cierre. Dudo que pase otra emergencia en cuatro o cinco horas, pero igual estate pendiente del teléfono, por fa.
—Sí, no le voy a poner en modo vibración, me llamas si necesitas algo —contesté sin titubear ni mentir. En general no era alguien que tuviera el sueño pesado, pero esa mañana el poder hacer una siesta lo consideraría un verdadero milagro. EP