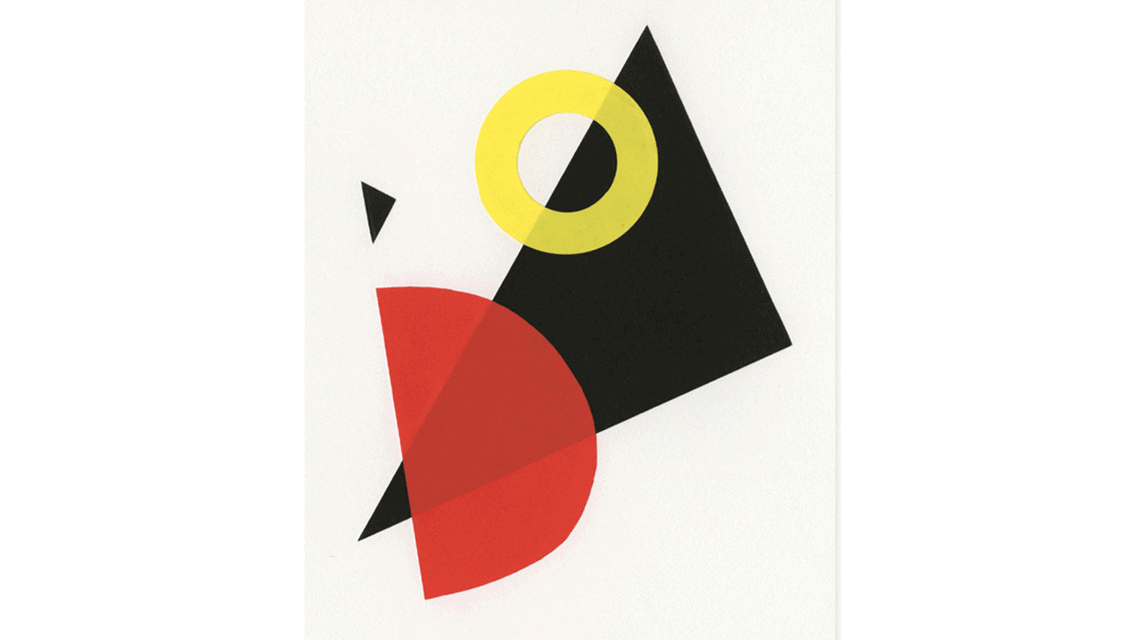Tiempo de lectura: 7 minutos
Pero, ¿dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro cuerpo? ¿Dónde está nuestro espacio?
Georges Perec
Día
1
Mi rodilla izquierda, desde hace
tres días, se siente fuera de lugar de
algún extraño modo. Empezó, si mal no recuerdo, el viernes por la noche, antes
de dormir. Estaba en la cama y percibí un dolor muy ligero en la articulación.
No un dolor continuo, sino una especie de trabazón al estirar por completo la
pierna, como si la rodilla pidiera otro ángulo para estar cómoda. Al día
siguiente salí a caminar con Ana y lo sentí de nuevo: un bloqueo en la posición
extendida de la rodilla; nada grave ni alarmante, nada que me impidiera caminar
realmente. Mis síntomas son así: discretos. Se insinúan y van cobrando
importancia, pero justo cuando estoy a punto de hacer algo (consultar un
médico, autorrecetarme), desaparecen. Su coreografía es un juego de sutilezas,
un entrar y salir de escena en un movimiento dúctil, ininterrumpido. Se relevan
y suceden como en un minué elegante, manteniéndose siempre bajo la superficie
de lo ordinario.
Pero el síntoma, dice Lacan, solo
existe en el discurso: solo al articularse es síntoma, pues para el analista no
hay vivencia de la vivencia, sino solo del lenguaje. Le dije a Ana que mi
rodilla izquierda estaba fuera de lugar, desplazada.
Se rio, como siempre. De cualquier forma, accedió a caminar más despacio. Una
cuadra más adelante algo se acomodó detrás de la rótula. Un chasquido mínimo y
de pronto todo había vuelto a la normalidad. Por un tiempo, al menos. Esa misma
noche la sensación regresó poco a poco, ya con la pierna en descanso. Estaba
leyendo en la cama y la rodilla comenzó a distraerme. La flexionaba y estiraba
sin darme cuenta, dándome cuenta a veces. La masajeaba sin fijarme. Mi
atención, como antes la rodilla misma, comenzó a desplazarse, en este caso hacia adentro.
El síntoma reclama, aísla, obliga a
la introspección; dibuja un mundo al interior del cuerpo: traza matices, una
amplia gama de colores allí dentro. Cuando llega, solo tengo ojos para mi
síntoma —ojos para cerrarlos. El dolor o la incomodidad se convierten en
síntomas mientras les busco palabras: desplazar,
punzante, hinchazón, ardores. Antes son solo ese rumor de fondo, ese
bramido oscuro, prelingüístico: mi cuerpo siendo él mismo. «Otra vez tengo la
rodilla trabada», le digo a Ana, mientras leemos. Ella se ríe.
Día
4
No se me escapa que mis síntomas son
la expresión de una pulsión ególatra. Puedo incluso afirmar que por culpa de
ellos no logro convertirme, como quisiera, en ciudadano. El cuerpo me reclama y
la polis, afuera, se desvanece. El
cuerpo se me convierte en la morada cuyas goteras contemplo con preocupación
creciente cada tarde. Los signos que me ofrece —botones cerrados de flores que
amenazan con ser carnívoras— no se dejan descifrar del todo. Me esmero en
observarme, convencido de que más tarde o más temprano lograré dibujar el mapa
—desde el centro hacia las esquinas— de esta colección de síntomas, poniéndole
el alfiler del nombre a la molesta palomilla de mi enfermedad, que revolotea a
mi alrededor impidiéndome pensar en cosas más urgentes.
Hoy es el turno de la mandíbula. Al
igual que antes la rodilla, parece haber amanecido desplazada, pero no lo expreso así al principio. En cambio, le digo
a Ana: «mi mordida se ha modificado». La acostumbrada coincidencia de unos
dientes con otros no es la misma. No hay dolor, realmente, solo cierta torpeza:
al masticar siento que no alcanzo a triturar el bolo con la eficacia de antes.
Y sé que es un asunto estructural. Analizo mi rostro en el espejo, buscando la
traducción visible de mi sensación: quizás me veo un poco más prognata, o menos
simétrico —si tal cosa cabe. Pero no hay nada: el espejo me devuelve la misma
masa plástica de los últimos meses, que solo la edad modifica paulatinamente,
cincelando una arruga o añadiendo un volumen donde no lo había. Si acaso,
pienso, hay un pequeño detalle en el ojo diestro. Una sección más roja
alrededor del iris, en la parte de la esclera más próxima al lagrimal. ¿Estaba
ahí ayer? Alguna vez leí que el repentino marcarse de los vasos sobre lo blanco
del ojo puede indicar un microinfarto. Pero mi corazón leal, como diría López
Velarde, se amerita en la sombra: esas venas del ojo, por sí solas, no me
permiten inferir nada.
¿Por sí solas? ¿Qué tanto debo
vincular un síntoma con otro? ¿Soy acaso el detective que, estableciendo una
continuidad en los crímenes, descubre al asesino serial que nadie hasta
entonces había sabido ver? ¿O soy más bien el paranoide que impone un orden a
las más triviales coincidencias para inventar una conspiración imposible? La
rodilla, la mandíbula, el ojo recorrido por ríos colorados… ¿son estrellas
fugaces que por azar cruzan el cielo de mi conciencia o planetas de un mismo
sistema cuyo sol no advierto?
Día
6
Me sangran los dedos. Los pulgares.
De las manos. Una cuarteadura en la piel, alrededor de la uña. Una grieta que
se va haciendo más honda. La piel separada de sí, «separada de lo que puede»
(Deleuze dixit). Al principio le
quité peso al asunto achacándoselo al cruel invierno de este Norte que habito,
la calefacción, la falta de hidratación cutánea. Pero el invierno ha pasado:
afuera brilla el sol triunfante de la primavera. ¿Es la piel un síntoma?
Las venas del ojo parecen haber
remitido. Una vez, hace años, no lo hicieron: el ojo se fue poniendo peor y en
algún punto comenzó a dolerme el parpadeo. Fui al médico. «Es una escleritis.
No sabemos por qué pasa», fue todo el diagnóstico. Por esas mismas fechas
sufría mucho de las articulaciones: se me inflamaba un hombro, por dentro,
hasta que el dolor punzante se hacía intolerable. Me aplicaba hielos, calor,
pomadas; me metía 800 gramos de ibuprofeno, Indocid, ketorolaco. Fui con un
reumatólogo, con un trau- matólogo, con un osteópata. «Es una bursitis. No
sabemos por qué pasa». Fui con un acupunturista, con una masajista, con un
psiquiatra.
La masajista —chilena— puso música
de la India, incienso. Me tumbó en su cama alta para masajes. Me preguntó dónde
me dolía, desde hacía cuánto. Se frotó las manos un rato, para calentar el
aceite, mientras entonaba una especie de «Omm» que me hizo desconfiar un poco.
Finalmente, puso sus manos tibias y aceitadas sobre mi espalda y, casi al
instante, eructó. No fue un eructo discreto, sino descarado, asumido. «Perdón.
A veces eructo durante las sesiones. Canalizo las malas energías de tu cuerpo y
así las expulso», explicó. Sus palmas recorrieron de nuevo la parte central de
mi espalda, trazando círculos hacia los omóplatos. Eructó de nuevo. Fue un
masaje de una hora y media y la mujer eructó sin pausa casi todo el tiempo.
Eructos estridentes. Eructos que asustaban, guturales y tétricos. Una sinfonía
entera de regüeldos. Al final me pidió que me vistiera y me sugirió volver en
una semana: «Hay mucho que trabajar todavía». No volví nunca.
Pero antes de las articulaciones,
antes de la escleritis y de la piel cuarteada y del intestino irritable y los
masajes con eructos estuvo el asma infantil: horas en hospitales, con los
labios medio azules, las ojeras, el salbutamol en distintas presentaciones, la
prohibición de tener libros, alfombra o cortinas en la recámara, la prohibición
de tener perros o gatos o pericos. El síntoma original: la falta de aire. La
sensación de que en el pecho hay una locomotora. Un motor inmóvil.
Refiriéndose a los síntomas
neuróticos, dice Freud que son individuales: su sentido está relacionado con
«el vivenciar» de cada paciente, aunque existan algunos síntomas «típicos» de
tal o cual afección. Por eso el síntoma es siempre un viaje al pasado, de ahí
el historial clínico. Mi sistema de síntomas —sus relaciones— es lo más
parecido que tengo a una biografía, cuerda que se tensa de un extremo a otro,
confiriendo continuidad, consistencia. El síntoma, como el cogito, presupone un sujeto: vapor difuso al centro, enjambre,
nebulosa. Comunidad de guiños y alusiones.
Día
9
Del griego σύμπτωμα, «coincidencia». El prefijo syn: al mismo tiempo (como en sintonía),
el verbo piptein (caer) y el sufijo ma (resultado). Resultado de una caída
simultánea. Caer en cuenta: me voy a morir un día. Caer, también, al cuerpo, al
fondo de sí mismo.
La enunciación del síntoma es,
también, la admisión de una sospecha: la del orden moral del mundo. Se asume la
estructura: me pasa esto porque hice aquello. Karma instantáneo, equilibrio.
Duele porque merezco.
Hoy desperté con una hinchazón en la
muñeca zurda. Rigidez en la articulación, enrojecimiento superficial.
Ibuprofeno postprandial a las diez de la mañana, una cápsula de 600. El síntoma
parece concebido para impedirme la escritura a máquina. El ángulo en que coloco
la mano izquierda sobre el teclado es precisamente el más doloroso. Esta nueva
manifestación impone su propia práctica —como otros síntomas antes impusieron
dietas, trayectos, quizás incluso convicciones—: escribo a mano.
Día
15
Con la ansiedad, los síntomas se multiplican. En las
etapas más ansiosas de mi vida —atravesando un divorcio, por ejemplo— he
llegado a creer, a temer, incluso, con un miedo real y paralizante, que mi
cuerpo estaba a punto de absorber uno de mis testículos. No hay ningún indicio
para esta fatal sospecha. Nada de lo que siento, físicamente, me permite
albergar un terror tan absurdo y específico, y sin embargo…
Esta es una etapa de ansiedad
máxima. Hace dos meses una vidente afrocubana me leyó el futuro y, con una mala
leche épica, pronosticó problemas de salud de variada índole. Para colmo, estoy
a mitad de una mudanza internacional, deshaciéndome de todas mis pertenencias
materiales. En este contexto, el miedo a que mi testículo diestro desaparezca
misteriosamente ha regresado con renovados bríos. La hipocondría es un salto
inductivo: anticipar la enfermedad sin esperar el síntoma. Y la enfermedad
puede ser, como en este caso, del orden de lo simbólico. Pero es importante
aclarar algo: la hipocondría es una enfermedad de la atención, no de la imaginación, porque la muerte repta por los
cavernosos conductos de nuestro cuerpo desde el instante mismo en que llegamos
al mundo, y cuando se afina el oído para escucharla no vuelve a haber música
capaz de distraernos.
Desde hace tres días me tiembla el
párpado inferior del ojo izquierdo. Ese movimiento, ese tic mínimo que nadie ve
pero modifica la forma en que yo mismo veo, ¿es también síntoma?
Día 17
Hay periodos de gracia. Como en
ciclos lunares, la marea de los síntomas de pronto remite y la ancha playa de
la edad adulta se extiende ante mí llena de promesas. Hoy es uno de esos días.
A pesar de que tuve una pesadilla, todo parece estar bajo control —bajo el
control de una fuerza extraña pero benigna. Afuera hay viento de primavera. Las
hojas de los arces giran, arremolinadas, y parece que me saludan. Mi cuerpo ha
desaparecido. El olvido de sí: felicidad odiosa de los hipocondríacos —de los
enfermizos. Solo cuando no estoy, estoy a gusto. Un misticismo de andar por
casa.
Pero ¿qué nuevos ruidos anticipa ese silencio? EP