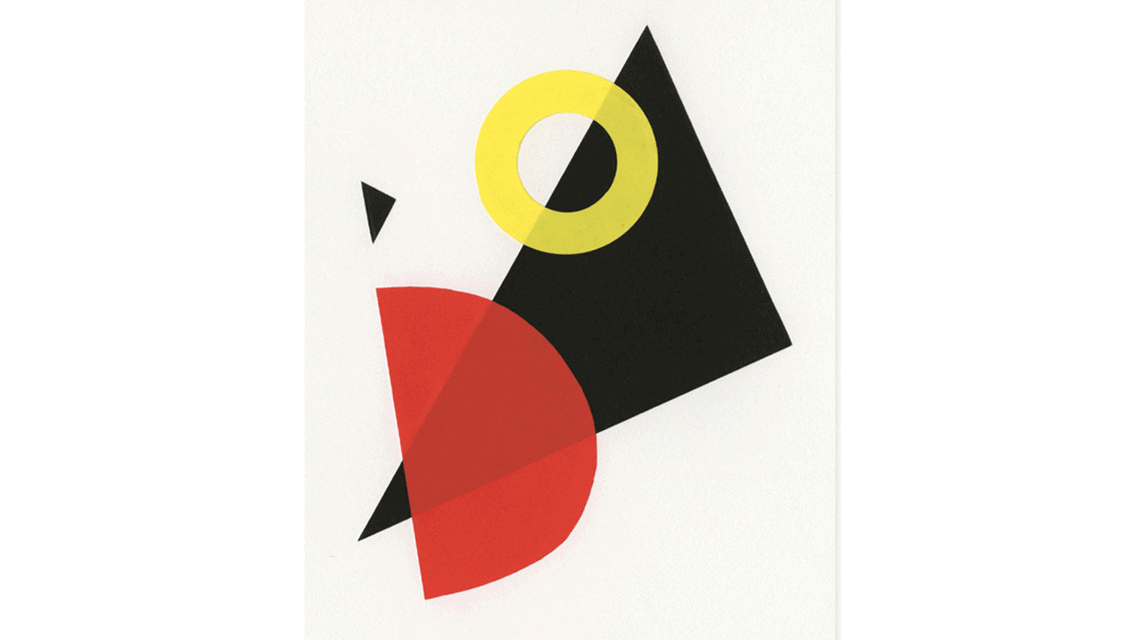Tiempo de lectura: 6 minutosAntes de que la compleja tecnología de la cremación fuera accesible para nuestras mascotas, nosotros teníamos que lidiar con los cadáveres de los perros y decidir qué hacíamos con ellos de acuerdo con la cantidad de tierra que tuviéramos a nuestra disposición. A veces la tierra era muy poca y teníamos que meter al cuerpo del perro dentro de una bolsa, esperar a que fuera de madrugada para acudir fugitivamente a un parque donde hubiera suficiente tierra y ahí cavar la sepultura. A veces el jardín era amplio y bastaba con aguantarse las lágrimas, hincar la pala en la tierra seca, entrar en trance hasta que la respiración diera brincos y luego comprobar que el hoyo midiera al menos media pierna de padre o madre, echar cal y devolver la tierra a su lugar, esperando que el cadáver no apestara. Hay que tener fe en la cal porque le debemos mucho: es consuelo de perro muerto, pero también sabor de las tortillas. Cualquiera de las dos opciones, después de ejecutada, provocaba la interrogante de cómo construir la ausencia del perro en cuestión. Si era en un parque, ¿los juegos metálicos podían fingir ser epitafios? ¿Acaso no se siente como sacrilegio que un niño se deslice y ría sobre una lápida? ¿Debíamos desprendernos del parque, ya nunca jugar en él, guardarlo en la memoria con los columpios solemnemente detenidos para imaginar que el perro descansaba en paz? O tal vez era mejor imaginar que al fantasma del perro le gustaría enredarse entre las piernas que corren, volver a recorrer con libertad los senderos que tantas veces caminó con correa, treparse al pasamanos con su nuevo cuerpo de perro fantasma, mover la cola con otros fantasmas y, sobre todo, imaginar que le gustaría esperarnos pacientemente, para fundir su cuerpo con nuestros juegos. Pero con el tiempo el parque se oxidaba y el perro nunca se aparecía; bastaba con que cambiara el gobierno y renovara los juegos para que el parque fuera un lugar completamente distinto, y entonces se volvía imposible imaginar el fantasma del perro en esa nueva geografía. Si la sepultura se hacía en el jardín de casa, la impaciencia ahogaba la garganta. A veces en seis de enero los niños se levantan a escondidas para averiguar si ven a los reyes magos y así pedirles que los dejen acariciar al elefante. De esa misma manera nos levantábamos de madrugada para asomarnos a la ventana y esperar si veíamos la sombra del perro colear bajo la luz de la luna. Cualquier olor extraño era fácil relacionarlo con el cadáver, y entonces nos atenazaba el miedo de haber cavado una tumba defectuosa. Observábamos el volumen de tierra que ahora ocupaba su cuerpo y notábamos ansiosamente cualquier nueva vegetación, a ver si ladraba. Al final, la casa se enmarañaba con otros gritos, con otras cicatrices, con otros fantasmas, y el espectro del perro nunca aparecía. Solo se fundía con diferentes dolores. Mi perrita de 16 años falleció hace una semana, pero nuestro contexto tecnológico es otro: ya no tengo que preocuparme por encontrarle una porción de tierra; ahora basta con caminar a la veterinaria y esperar a que me devuelvan la urna con sus cenizas. Sin embargo, tengo miedo de que las cenizas que me van a dar no sean realmente las de mi perrita; una de las cosas que heredé de mi madre es la facilidad con la que me enredo en pensamientos paranoicos. Tal vez juntan en un gran horno los cadáveres que les llegan y aguardan a que se junten los suficientes para cremarlos a todos, y entonces el único rastro que queda es un coctel colectivo de mascotas, donde cada uno proyecta sus propios recuerdos. Tal vez lo que nos devuelven son cenizas de basura, y venden los cuerpos a empresas malévolas que los usan como materia prima u objeto de investigación. Tal vez la veterinaria recibe sobornos de un excéntrico acaudalado cuyo único pasatiempo es la taxidermia y que, por lo tanto, necesita constantes suministros para sus creaciones. Pero si cometen fraude con las cenizas no importa. Me consuela pensar que la naturaleza de los fantasmas no tiene tanto que ver con los rastros materiales que tuvieron contacto directo con lo que perdimos, sino con las historias y las vibraciones emocionales que unen un objeto con la presencia que produce. Hay dispositivos que detonan apariciones fantasmales, son objetos capaces de albergar la sensación que nos deja el relato del fantasma. No me refiero a que el objeto sea el fantasma en sí mismo, más bien es su representante palpable; el objeto es la encarnación de una historia dentro de algo que podemos poner entre nuestras manos, la historia del espectro se encuentra cómoda en los objetos que detonan su aparición. En este sentido, los fantasmas son historias que buscan recipientes en dónde acurrucarse. El fantasma de mi abuela se aparece cuando prendo la lámpara que estaba junto a su cama, no porque su alma esté anclada a ese pedazo de metal, sino porque su historia de luz atormentada y trabajadora cabe en esa lámpara, se siente cómoda ahí. El fantasma surge de la tensión entre un objeto material y el relato que vive en él. Necesitamos historias cuando sentimos que algo ha desaparecido, revestimos los huecos con ellas para hacernos conscientes de que algo hace falta, les ponemos ropas de cuentos a las ausencias para poder abrazarlas. Algo se muere y entonces buscamos un objeto que pueda contener su historia y sus sensaciones, una cosa que nos recuerde el hueco, que lo haga explícito y lo remarque. Esta relación entre lo perdido y los objetos que nos rodean me recuerda al fenómeno de las reliquias en la Edad Media. Existían tantas astillas de la cruz de Cristo que si las hubieran juntado todas podrían haber construido un barco con migajas divinas. Aun así, no considero que este absurdo sea un síntoma de mentes ingenuas. Poco importaba que ese pequeño trozo de madera nunca hubiera tocado la piel de Jesús, solo necesitaban un objeto cuya forma pudiera albergar las apariciones divinas. Esa astilla condensaba todo el peso de la ausencia, la reliquia era el centro gravitacional de una pérdida, el pedacito de madera en el que se amarraban los relatos para remarcar que Dios estaba lejos, una cosa de apariencia absurda que indicaba lo que se debía recordar. Supongo que bajo los árboles parecía que Dios estaba presente, su creación olía, refrescaba, se escuchaba; mientras tanto, en el templo la astilla manifestaba la historia de su desaparición, su distancia. Una astilla no puede imitar a Dios, solo está ahí para recordarnos la incompletitud de su presencia, su ir y venir. Supongo que esa es una paradoja de los signos: son más efectivos entre más nos hacen sentir la ausencia de aquello que representan. Puede parecer que uso al fantasma como un eufemismo de recuerdo, pero el recuerdo tiene una ubicación en el mapa de la vida, podemos agregarlo conscientemente a nuestra identidad como un miembro coherente, bienvenido. El fantasma en cambio golpea tan fuerte al cuerpo, es una sensación tan intensa, una historia tan encarnada, que parece que la realidad se rompe, no puede caber en el margen de mi carne ni en el de mi consciencia, convulsiona, muestra la ausencia y después se va. Tal vez el fantasma funciona como un recuerdo “Frankenstein” que se emancipa de su creador y tiene vida propia. Pero benditos sean los fantasmas, así puedo volver a reencontrarme con las sensaciones que mi memoria no puede contener, así puedo creer en los rastros, creer en las ruinas y en las cenizas, aun cuando quepa la posibilidad de que esa urna esté llena con polvo de garbanzos. Es una reliquia. Así, no importa tanto que ese puñado de cenizas que me van a dar en la veterinaria ya no tenga nada que ver con mi perrita, pues su fantasma puede gravitar alrededor de muchas cosas: está en la puerta de mi primaria, donde se detenía después de acompañarme desde la casa, ahí habita su asombrosa inteligencia; está en los camiones de basura, nada la divertía tanto como escaparse a perseguirlos como si fueran mamuts estrafalarios, ahí hacen eco sus ladridos; está en el parque, donde yo montaba mi bicicleta y solo daba vueltas en círculos mientras ella corría junto a mí, ahí respiran su juego y su cuerpo; y está en el cubito de cenizas, ahí se esconde el nudo negro de su voz que nunca supe desenredar para traducirla, pero que ahora se aloja en mi garganta. Nunca estuve seguro de si en su cabeza había una voz o no, pero yo quiero creer que sí, quiero tener fe en esa voz que ahora flota por el mundo. No sé si sean sus cenizas, pero en ese cúmulo negro, en esa astilla, gravita su ausencia, ahí siempre va a saber cómo aparecerse; su fantasma reconoce el camino de regreso a la urna, así como sabía regresar sola desde mi escuela a mi casa. Las ausencias conocen el camino de vuelta. Seres curiosos los fantasmas y las cenizas. EP