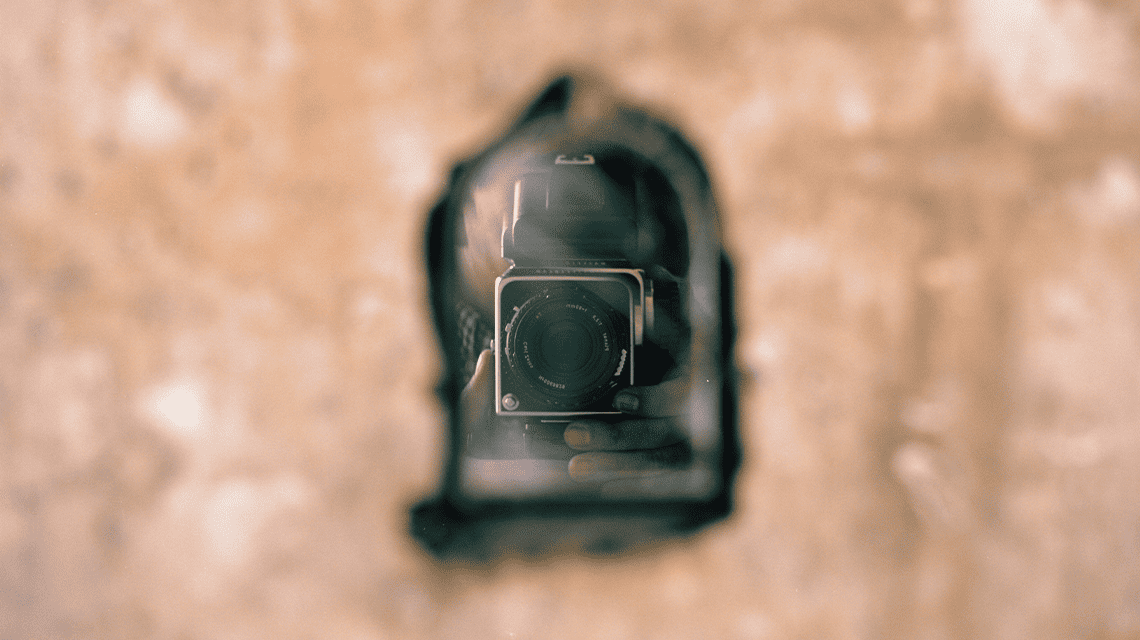Empecemos por el final:
Nos despedimos afuera del metro F, en Delancey, mientras unos borrachos discutían frente a la puerta de McDonalds. Hacía cinco minutos, Carlos (o Andrés, como le han dicho siempre) me hablaba sobre la ternura, sobre sin el ‘nosotros’ no somos nada, sobre el mito de Orfeo y Eurídice, sosteniendo el último trago de cerveza con la mano derecha y con los codos recargados sobre la mesa, los hombros alzados, diciendo medias mentiras que al final son verdad, verdades enteras que son un poco mentira.
Pero para estar en ese bar (cuyo nombre en español sería ridículo) primero tuvimos que ir a él, cruzar Delancey, cruzar Essex, y antes de todo eso, antes de que una limusina nos aventara un charco a los pies, antes de encender un cigarro que no nos acabaríamos, tuvimos que ver por la ventana y descubrir que la tormenta había terminado, decidir que saldríamos de ese departamento en Broome Street en el que nos habíamos refugiado, sentados, en el piso, hablando sobre la infancia, la fotografía, el animé y los mezcales malos; hubo que levantarnos del piso y yo tuve que escribir en mi libreta lo último que registraría de mi conversación con Carlos esa noche: No controlo nada, y Carlos tuvo que decir aquello con más orgullo que resignación, para que yo decidiera destapar mi pluma, después de haberle preguntado simplemente por qué parecía tomar todo con absoluta calma.
Y es que, para entender a Carlos, para intentar siquiera comprender su trabajo, hay que empezar por el final, hay que entender que en la fotografía y en el cuarto oscuro, el tiempo no existe o no tiene orden o simplemente no es tiempo, y ya.
Nada más.
Carlos de la Sancha nació en la Ciudad de México en 1985 y define su práctica como una curiosidad, una necedad benévola de entender los límites de la fotografía. Una tormenta en calma, dice riéndose, pero sabiendo que es totalmente cierto que para él, la fotografía no es papel de fibra o negativo, sino búsqueda, memoria, ternura.
De su infancia en Córdoba no habla mucho, aunque rescata un detalle: él y un grupo de amigos tenían el sueño común de comprar una cámara de formato 110, de las larguitas, en una farmacia y registrar cada una de las cosas que hacían, cada una de las experiencias que inventaban, las tardes después de la escuela. Pero al final ese deseo sólo pasó a ser uno de esos que confunden a la memoria. Y es justo esa anécdota, la de la cámara que nunca compró, lo que Carlos usa para confirmar algo que me había dicho antes, cuando la tormenta comenzaba: la fotografía es un deseo latente.
Carlos flota en tres universos: el Bronx, Brooklyn y el Lower East Side. En el Bronx es profesor de fotografía documental para alumnos de preparatoria; en Brooklyn, es fotógrafo y líder del programa Free Film de Worthless Studios; en en el International Center of Photography, en el Lower East Side de Manhattan, Carlos es miembro del staff y exalumno del programa Creative Practices.
Creer que lo sabes todo es lo más tonto que hay, me dice, después de contarme su tiempo estudiando fotografía en Berlín y su paso por la Escuela Activa de Fotografía, hay gente que cree de verdad saberlo todo. Entonces, después de coincidir en que todos en algún punto hemos estado ahí, en el lugar de la soberbia absoluta, la plática nos conduce al invernadero de Roland Barthes y en cómo, alejado de ese canon, prefiere mirar a los mitos griegos y ver desde ahí su relación con la cámara y el proceso químico en el cuarto oscuro: la fotografía no es muerte, sino deseo.
No me importa morir en el olvido, porque para mí, la fotografía, lo que en verdad importa de ella, son las conexiones. Y de pronto me recuerda esa vez, a principios de este año, en que nos hizo unos retratos gran formato a María Prieto y a mí en nuestro departamento. Carlos preparaba las placas y el enfoque, María y yo veíamos por la ventana, en silencio, esperando el momento en que Carlos disparara.
Lo que yo vi en ustedes ese día a través de la cámara es algo que sólo puedo buscar y entender a través de una cámara.
* * *
Es domingo. Acaba de llover. En la galería Kunstraum, en el centro de Brooklyn, se congregan varias personas en torno a una obra peculiar: una tira de tres metros de largo y unos quince centímetros de ancho que cuelga de la pared, sale de sus límites y termina en el piso. Algunos, distraídos, están a punto de pisarla, y cuando son advertidos, admiran la obra con más interés. Carlos de la Sancha habla sobre esta obra a un grupo de personas: estoy buscando empujar las fronteras de la fotografía, aunque no creo en las dualidades, me muevo entre ellas.
Aquella tira de color forma parte de un corpus mayor que Carlos llama Horizontes Verticales, una serie de impresiones cromogénicas que resultan luego de jugar con luz, filtros y tiempo adentro de un cuarto en completa oscuridad.
* * *
Volvamos al principio. El principio del principio:
Nada en el cielo indicaba hace diez minutos que el atardecer perfecto de la primera tarde de de abril sería nublado por una inmensa tormenta que vendría del norte, como si emergiera de la antena del Empire State. Nada indicaba que nos tendríamos que levantar corriendo de la mesa donde estábamos sentados.
Para eso primero tuvimos que elegir la mesa en la que estaríamos el resto de la tarde, empezar nuestra conversación hablando sobre Ovnis. Carlos tuvo que tomar la silla de metal y acomodarla para que le diera el sol en la cara. Nada indicaba tormenta, ni viento, ni los cielos totalmente negros que vendrían después. Y antes que nada, antes de empezar como empezamos, Carlos tuvo que contestar la primera pregunta que le hice esa tarde, y para contestar ni siquiera tuvo que pensarlo: todos los días me lo pregunto. EP