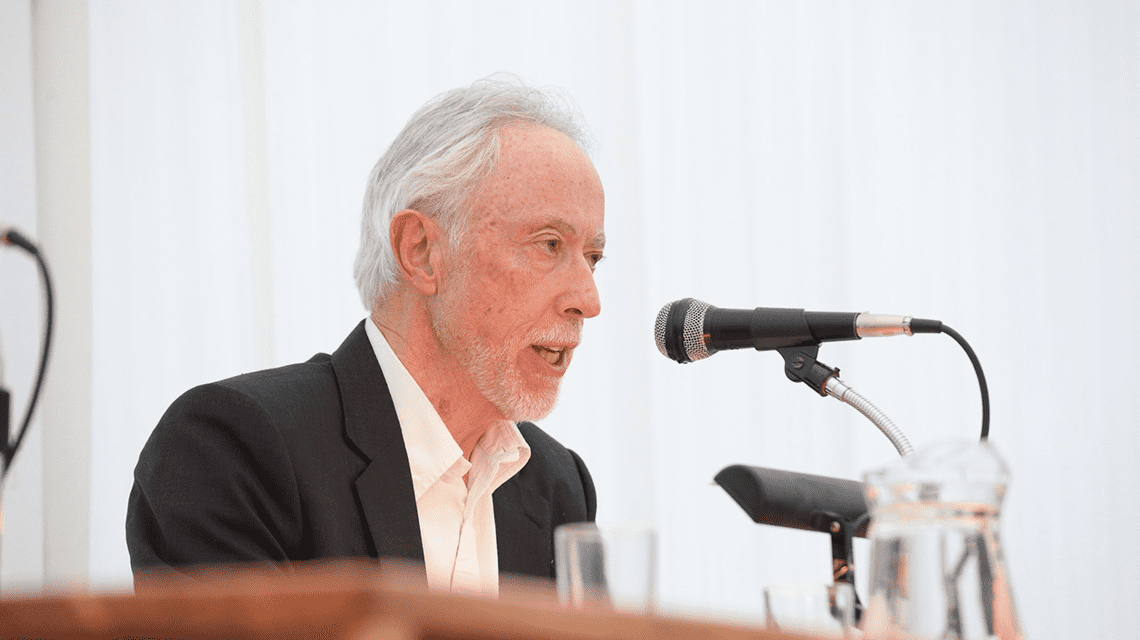
Regresa el Jesús de Coetzee
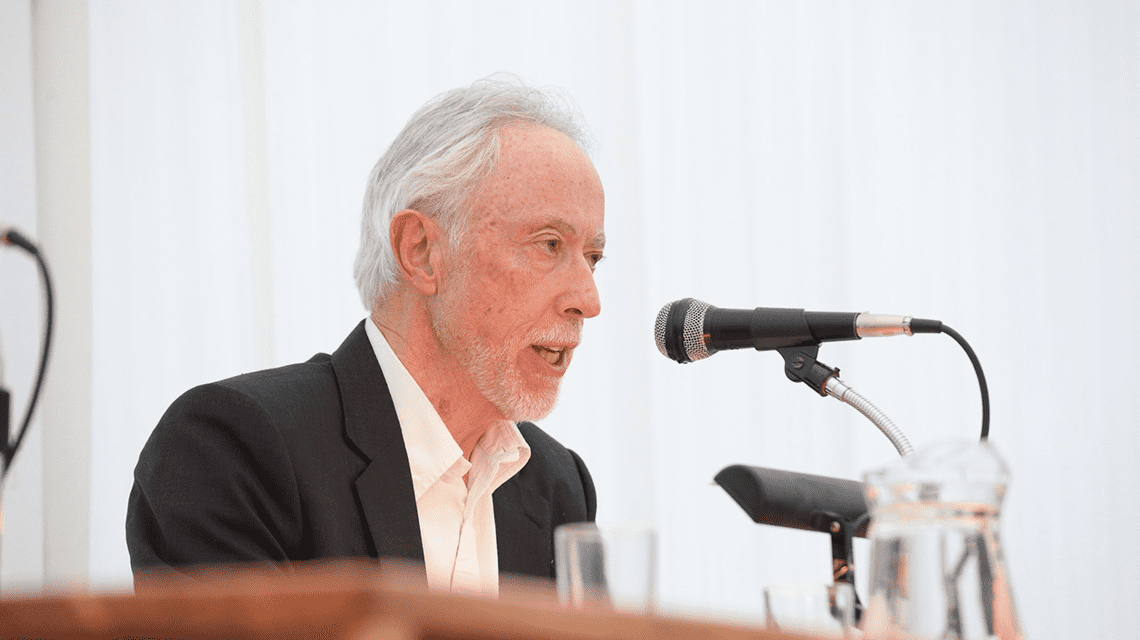
Regresa el Jesús de Coetzee
Tenéis que saber:
toda nuestra perfección y bienaventuranza
depende de que el hombre atraviese
y supere toda creaturalidad,
toda temporalidad, todo ser y penetre
en el fondo sin fondo.
Maestro Eckhart
Antes que nada debo decir que crecí con esa atmósfera de excitación que rodeaba, en los años setenta y tempranos ochenta, la aparición de un nuevo libro de Borges, por ejemplo, autor que aún era de este mundo. Llegaba de Argentina el rumor de que una nueva colección de cuentos o un poemario suyo habían visto la luz y uno comenzaba a rondar la librería acostumbrada a la caza de La rosa profunda o El libro de arena. No volví a experimentar ese exaltado sentido de privilegio de estar ante lo recién publicado por una leyenda viviente hasta que descubrí la obra de J. M. Coetzee, honda y rebosante de una belleza aciaga. Y he aquí que tras años de profesarle admiración y gratitud al autor, llegó la hora de consignar una experiencia distinta.
Alrededor del año 2013, con apenas unos meses de diferencia, el papa Ratzinger y Coetzee publicaron un libro que llevaba el mismo título, La infancia de Jesús. Desconozco el primer caso, pero adivino que habrá sido un logro feliz en relación a las aspiraciones de su santo autor. En el segundo caso, me pregunto si Coetzee se acercó a lo que se proponía con esta novela en la que jamás aparece personaje alguno con el nombre de Jesús, pero en cambio sí hay muchos guiños a la figura mesiánica y a sus obras milagrosas. En esta historia, David es un niño refugiado que llega al puerto de Novilla acompañado por Simón, un hombre que asume la función de protegerlo y criarlo, al tiempo que él mismo se adapta al nuevo país que mientras les ofrece bienestar social, parece tener prohibidas las manifestaciones de la individualidad y, por ende, también las emociones más profundas. En una decisión que tiene tanto de instinto como de cálculo, Simón se acerca a una joven mujer, Inés, y la elige para que haga las veces de madre de David. La novela se desarrolla en un ambiente que tiene mucho de parábola o de fábula a la manera de Kafka; en ella, los tres personajes se confrontarán con las leyes rígidas del lugar con tal de preservar las cualidades extraordinarias del promisorio niño David, concluyendo el relato con un éxodo hacia lo desconocido, en una estampa reminiscente de María y José siguiendo la estrella de Belén. La novela resultaba desconcertante pero al menos conservaba un elemento misterioso, perturbador.
Aquel que conozca la narrativa de J. M. Coetzee no se sorprenderá de que tras obtener con La infancia de Jesús cuando mucho una respuesta tibia de crítica y lectores, se haya lanzado a escribir una segunda parte titulada Los días de Jesús en la escuela (2016). Es bien posible que desde el principio hubiese tenido contemplado un díptico, aunque también es cierto que, más allá de que al autor parecería no interesarle lo que se opine de su trabajo, suele reaccionar de manera inesperada, ya sea doblando las apuestas, como ahora, o cambiando de dirección bruscamente. Por ejemplo, tras un ciclo de novelas de gran maestría y poderío dramático que van desde Esperando a los bárbaros (1980) y Vida y época de Michael K (1983) hasta Desgracia (1999), Coetzee opta por tomar un sesgo radical que lo lleva a títulos como Elizabeth Costello (2003) o Diario de un mal año (2007), en los que la línea argumental casi desaparece, ocupando su lugar disquisiciones filosóficas en torno al lenguaje y a la misma escritura de ficción. De ahí en adelante, se ha preocupado cada vez más por desnudar la prosa, despojarla progresivamente de ornamentos y retórica. (Lo cual, por su lado, crea una sensación extática de cohesión y armonía). A la par de una tesis personal sobre el tratamiento ético del lector, por la cual renuncia a efectos que pudieran resultar conductistas y a los más elementales artificios, también ha repelido la idea de que sus historias puedan tener carga alegórica o significar asuntos más allá de lo que la página dice. Así, el trayecto de su obra se convierte en un viaje hacia la austeridad más grande, una depuración drástica que va eliminando la contingencia en busca de lo quintaesencial, pero en ese procedimiento también va quitándole recompensas al lector. Desde luego, eso es parte de la dieta que ha premeditado para tratar a quien lo lee como el individuo con quien desea dialogar a través de los libros. No hay mimos ni indulgencia: la alta condición de respeto que le profesa determina que en igual medida la substancia sea demandante. Todo esto que, como premisa teórica resulta formidable, digna de una total admiración, a la hora de ser aplicada parece cada vez más un callejón sin salida. Añádase otra instancia de la ética coetzeeana que dicta que, como a nuestros semejantes, le debemos empatía a todo personaje, sea desagradable o simplemente poco atractivo. Todos merecen nuestra compasión, nos hace entender. De nuevo algo que despierta un acuerdo en el plano ideal, ¿pero en lo estrictamente novelesco? En esta nueva empresa narrativa Coetzee nos enfrenta con este problema: los personajes que en la novela anterior no eran simpáticos y a veces resultaban irritantes, en esta entrega se tornan francamente insoportables: Inés casi queda desvaída y se convierte más bien en el estereotipo de la mujer con pasado aristocrático, distante y afectada; Simón es tibio y quieto; David, que inexplicablemente ahora es designado como Davíd, con acento en la i, es altanero, engreído, desconsiderado. Y los nuevos personajes secundarios como los Arroyo, maestros de música y danza de Davíd, poseen un potencial poco desarrollado en la trama, tan sólo sugerido; incluso Dmitri, un hombre turbio e intenso que llega a cometer un crimen pasional, recordándonos al Rogozhin de El idiota, es un necio que carece del seductor lado sombrío del personaje dostoyevskiano.
Retadoramente, la novela abre con un epígrafe del Quijote: “Algunos dicen: Nunca segundas partes fueron buenas”. Así, Los días de Jesús en la escuela está cargado de autoironía y referencias sutiles y bien urdidas que conforman capas de subtexto enriquecedor, cumplen con envolver y apoyar lo que ha de desarrollarse en la médula, pero la médula misma no deja de ser desabrida. Hay mucho de reflexión platónica, muchas lecciones provenientes del Quijote (tomemos en cuenta que el país donde ocurren los hechos es una España ficticia, que levemente nos recuerda a la verdadera, y donde se habla español), pero la línea central de la narración no cobra mayor interés gracias a todo ello. Los personajes son refugiados, llegan de otro lugar. Son expatriados, exiliados y huérfanos, además de desmemoriados: una condición común a todos es que al arribar al puerto se les borraron los recuerdos. Explica Simón a Davíd: “Como todos aquellos que llegaron en los barcos, …somos… incapaces de recordar, lo único que podemos hacer… es inventar historias…”, palabras que nos remiten a El buen relato, ensayo reciente de Coetzee, coescrito con la psicóloga Arabella Kurtz, donde se explora la relación entre memoria e identidad, ficción y recuerdo, y la zona compartida del cerebro donde se ejercen esas funciones.
Lo que subyace en la psique de Simón hacia la segunda mitad del libro es la frustración de no llegar a convertirse en un marido cabal para Inés ni en el padre de Davíd que por vocación desea ser; sufre la doble humillación de verse rechazado por ambos. Debido a esta desventura acaba sobresaliendo como protagonista hacia el último capítulo, y el final abierto nos lo muestra en un trance que podría llevarlo a un estadio de autorrealización, dejando de existir tan sólo para ocuparse del niño.
El rigor extremo del asceta hace poco hospitalaria su literatura. Su búsqueda de la parquedad comienza a aislarlo y paradójicamente su idealización del lector lo aleja de éste.
Quizá toda auténtica novela sea experimental, no necesariamente en el aspecto formal pero sí en cuanto a su contenido: si se trata de un verdadero creador y no de un artífice que reproduce recetas, el autor busca la eficacia pero no tiene asegurado que el mundo que intenta plantear llegue a despertar la emoción del lector o su respuesta intelectual.
Aunque Coetzee siempre se centró en la psicología de los personajes, Tierras de poniente (1974), su primera novela, y En medio de ninguna parte (1977), la segunda, delatan un afán de experimentación formal que se diluyó muy pronto. De ahí en adelante, el autor ha utilizado modos tradicionales de narrar y lo que ha pasado a ser su rasgo principal es el proceso de decantación de los contenidos. Es un fenómeno que nos recuerda a James Joyce en su solitaria búsqueda formal. El escritor irlandés hablaba de un “lector ideal con un insomnio ideal” y decía que si él había tardado diecisiete años en escribir su última novela, bien podía esperar que quien la leyera ocupara el resto de su vida en ello. En ambos casos da la impresión de que el callejón sin salida se ha suscitado a partir de algo que encierra los ideales más altos del oficio y las mejores intenciones, las más puras del autor, pero también a partir de una dosis de empecinamiento y obsesión que se traduce en una especie de ceguera o insensibilidad hacia el entorno, ese entorno al que pertenece el lector como entidad abstracta pero tangible. Claro está que, como si se tratase de una ruta iniciada por grandes expedicionarios, en los pasos de estos escritores hacia regiones ignotas habrá mucho que otros, más tarde, podrán rescatar y aplicar con fortuna. Ese valor siempre se les reconocerá.
Pero mientras, nos quedamos con una incertidumbre, una decepción y con el temor vivo de que en realidad se trate de una trilogía, y un nuevo volumen, acaso La primera juventud de Jesús, venga en camino. ¿Alcanzará la veneración por Coetzee para franquearlo?
En todo caso, el juicio que hagamos de la obra debe comprender la noción de que el autor se desplaza en el fondo sin fondo del que habla Eckhart, y sigue internándose en él. EP