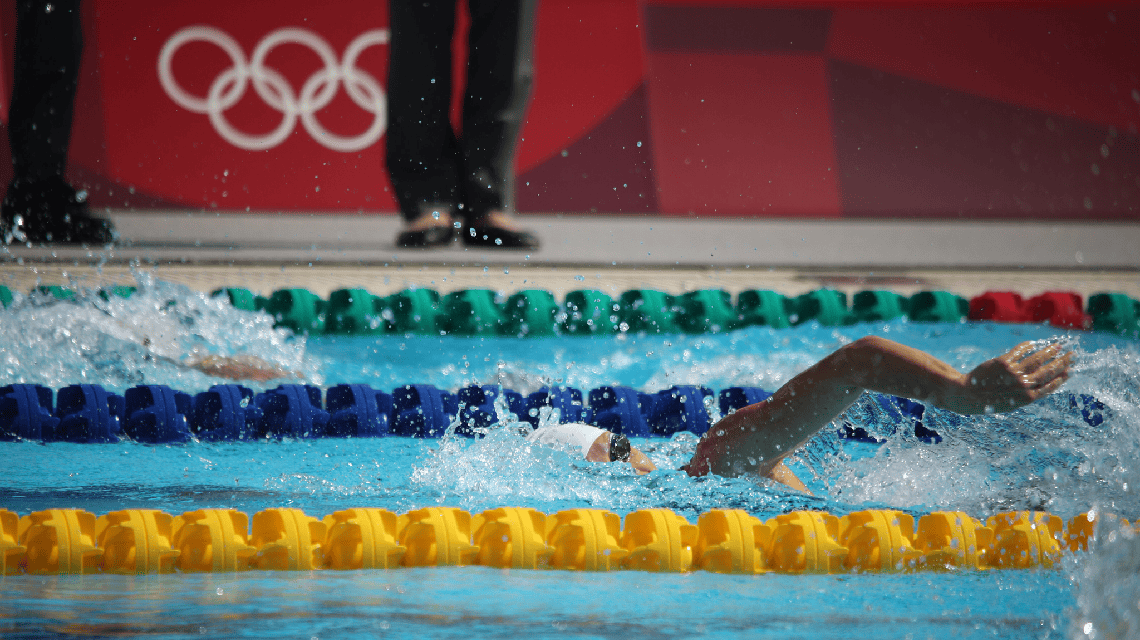Tiempo de lectura: 8 minutos
Me caía mal. Era de esos ñoños sangrones que se sacan puro diez y casi no tienen amigos porque a todo el mundo rechazan sin motivo alguno. Lo hizo conmigo la primera vez que quise hablarle. Acabábamos de salir al recreo y me lo encontré haciendo fila para jugar espiro. Le pregunté cómo se llamaba.
—No tengo nombre —contestó, sin pausas, mecánicamente, como repitiendo una tabla de multiplicar, y se fue.
Quise golpearlo. Supuse que me tuvo miedo. Eso alimentó mi ego durante algún tiempo hasta que me di cuenta de que es tonto envanecerse por algo así. Además, no me tenía miedo, le tenía miedo a otros, a los verdaderos matones. Yo no era uno de ellos, aunque tampoco se metían conmigo. No sé por qué. Tal vez porque estaba en la selección de futbol. No tengo idea. Las jerarquías en las escuelas a veces son misteriosas. Aunque él sí estaba que ni pintado para que lo molestaran. Güerito, flaquito, con lentes de fondo de botella. Ahora es otro, pero entonces, pobrecito. Yo no volví a acercarme a él después de esa primera vez que intenté hablarle y me contestó aquella tontería. Y mejor, porque de haber sido su amigo, poco tiempo después me habrían empezado a bulear también. Sí tenía nombre, por supuesto. Se llamaba Rodrigo y acabó casándose con mi prima Eugenia.
De niños compartimos poco, pero cuando llegamos a la secundaria la vida nos fue uniendo; la adolescencia todavía no aparecía en nuestros cuerpos, por lo que éramos de los más bajos de la generación. Yo empecé a perder la inmunidad de los años anteriores. Había entonces que sobrevivir al ecosistema escolar. Todo mundo buscaba formas para sobrellevar la convivencia diaria como mejor pudiera. Yo tomé mis decisiones y Rodrigo las suyas, muy distintas a las mías.
En aquel tiempo todo mundo se golpeaba. O casi todo el mundo. Los grandes a los medianos y a los chicos. Los medianos a los chicos y a los medianos; los chicos a los chicos y muy raramente a los medianos; como también era raro que los medianos le pegaran a los grandes. De cualquier modo, había muchos golpes. La práctica común era formar un círculo con los dedos pulgar e índice, y hacer que otro lo viera. Si éste caía en el garlito, recibía un golpe en el brazo e, inmediatamente después, el golpeador tenía que sobar la zona afectada. Había protocolos. Hoy, sobra decirlo, reina la barbarie, pero todavía en esas épocas, a principios de los noventa, había códigos para la violencia. Antes de lanzar el golpe, el agresor tenía que dibujar una cruz en el lugar que lo recibiría su víctima, y que normalmente era el brazo. Además, el que quería golpear no podía poner el círculo a la altura de los ojos de su presa. Cualquier violación a estas reglas hacía que el victimario se convirtiera en la víctima.
La intensidad del golpe variaba. Si un amigo te lo daba, lo más probable era que fuera suave. Si un amigo te daba uno fuerte y no te sobaba como se debe, lo más seguro es que no fuera tu amigo o que estuviera a punto de dejar de serlo. Aunque no se sabía. A veces, sobre todo los más grandes, golpeaban fuerte y sobaban no para aminorar el dolor sino para aumentarlo. A veces ni siquiera se preocupaban por hacer la cruz; actuaban con total impunidad.
Rodrigo la pasó muy mal. Ese año acabó con el brazo izquierdo deshecho. No morado, no azul, no negro. El castigo fue tal que su piel acabó con un tono amarillo verdoso con manchas rojas. Algo rarísimo. A mí también me fue mal. No tanto físicamente. No me pegaron tanto como a él, pero me dominaron. Bueno, para ser más exactos, me dejé dominar. Fue una especie de negociación, digamos. Y es que, a cambio de protección, me hice achichincle de un tal Morton. Hasta apellido de bully tenía. Joe Morton. Durante la primaria me respetó. Él también estaba en la selección de futbol, aunque en una generación más arriba. Así que, como pertenecíamos, de cierta manera, a un mismo gremio, no se metía conmigo.
En la secundaria decidí dejar el futbol. Entonces empezó a meterse conmigo. No ejercía una violencia pura hacia mí, sino que, tal vez en honor a los viejos tiempos, me aplicaba una de baja intensidad, un cierto sometimiento. Al principio pensé que era mi deber defenderme, oponer resistencia, pero entre más lo fui haciendo, más iba aumentando el rigor. Hasta que un día me dejó encerrado en el armario del salón, donde los maestros guardaban los compases, las reglas, los gises y demás. Me dejó ahí todo el receso. Pensé que me sacaría antes de que llegara el maestro a dar la siguiente clase, pero no lo hizo. El profesor llegó, pasó lista, anotó mi ausencia y empezó a hablar. No supe qué hacer y toqué quedito la puerta de madera. La primera vez el maestro no escuchó. La segunda, tampoco. La tercera noté que paraba de hablar uno o dos segundos, pero luego continuó con la clase. Escuchaba las risitas, que cada vez eran más francas. Al final, muchos rompieron en carcajadas. No sé si le dijeron o lo intuyó, pero acabó abriendo la puerta. Me negué a decir quién me había encerrado, por lo que me suspendieron dos días. Cuando regresé del castigo, Joe dejó de molestarme. Me hacía el círculo y a veces se manchaba con el golpe, pero nunca volvió a aplicarme llaves o a tumbarme y meterme debajo de los pupitres. El quedarme callado me valió su protección. Entonces entendí que si demostraba sumisión hacia él y hacia sus amigos más cercanos, que empezaron a ser algo así como mis amigos también, podría sobrellevar la secundaria más o menos pacíficamente.
Había que hacer alguna que otra cosa, también. De vez en cuando tenía que vejar a los que eran todavía más chicos y tetos que yo. Rodrigo era uno de ellos. Si no mal recuerdo, Joe y yo estábamos en el salón 25 y Rodrigo en el 24. Una vez subía hacia el salón al lado de Joe luego de que terminara el receso. Vimos a Rodrigo. Miraba hacia el patio dándonos la espalda. Joe le dio un zape tan fuerte que le desacomodó los lentes. Rodrigo volteó furioso a verlo. Joe puso cara de sorprendido y dijo “fue él”, señalándome muerto de risa.
—Pinche pendejo —me gritó Rodrigo. No supe qué hacer. El insulto, por más que no me lo mereciera, me había ofendido. Aun así no quise hacer nada; quería regresar a clase y que se acabara el día como cualquier otro. Pero Joe no iba a permitir que me faltaran así al respeto.
—Defiéndete, no seas puñal —me dijo, al tiempo que me empujaba haciéndome chocar con Rodrigo. Sin querer le pegué con mi barbilla en el pómulo derecho y, ahora sí, sus lentes fueron a dar al piso.
—Verga —gritó Joe. Rodrigo los recogió de inmediato, con la pericia de alguien que ha repetido innumerables veces un acto y lo ha perfeccionado. Apenas estuvo erguido otra vez, me empujó y volvió a insultarme.
Casi no me movió, pero eso sí ya no se lo pude pasar por alto. Me le fui encima, lo tomé del cuello y lo estrellé contra la pared de su salón. Los ventanales retumbaron y empezó el alboroto. Algunos se acercaron a nosotros. Se empezó a escuchar el coro de “¡callejooón, callejooón!”, mientras yo tenía aprisionado a Rodrigo contra la pared y él intentaba manotearme la cara con la única mano que tenía libre. Al fin logró soltarse y volvió a empujarme, esta vez con más fuerza. Me hizo dar un paso hacia atrás, lo cual aprovechó para lanzarse encima de mí. Ahí ya intervino Joe.
—¡Tranquilos, tranquilos, no la caguen! —gritaba mientras nos separaba con ayuda de uno o dos alumnos más.
El pleito se aplazó a la salida. Mientras me reacomodaba la ropa y me tranquilizaba, mi furia desapareció casi por completo. ¿Pelearme después de las clases? ¿En el callejón? No me gustaba ni siquiera ir a ver las peleas. Lo que quería realmente era estrechar su mano y pedirle perdón. Pero era muy tarde para eso. El trato estaba hecho. Cuando había promesa de callejón, incumplirla era suicida, era caer en desgracia. Las consecuencias de una cobardía así podían durar toda la vida.
Me acerqué a él bruscamente y luego de espetarle un “pinche puto” le dije que lo esperaba a la salida. Fingí dureza y dignidad como mejor pude. Todavía hoy recuerdo su cara. Nunca más, ni siquiera en los momentos más duros de la intensa amistad que años después de esa pelea surgió entre nosotros, le volví a ver una expresión así. Sorpresa, resignación, renuncia. No sé qué había en ella. Los ojos mirando el piso, el ceño fruncido, la boca torcida. Me dio lástima. De ninguna manera iba a atreverme a golpearlo unas horas más tarde. También sentí lástima por mí mismo.
Pensé en escaparme apenas sonó el timbre de la salida, hacer como si nada, como si lo que había pasado horas antes no hubiera sido en serio o no hubiera pasado en absoluto, pero antes de siquiera llegar a la puerta del salón, Joe ya me tenía tomado de los hombros, con una sonrisa atravesando su cara llena de pecas. ¿Listo, campeón?
Pensé que tal vez Rodrigo sí lo haría, que él sí podría darse el lujo de escaparse, que de todos modos nadie lo respetaba y que no tenía nada que perder huyendo. Me tranquilicé. Me dirigí al callejón —junto con Joe y en medio de un grupo de niños exaltados— como si fuera un boxeador, un campeón del mundo, un Chávez o un Finito López recorriendo el camino del vestidor al ring, en donde ya espera, con miedo, el retador. Durante esa marcha hacia lo que en realidad no era un callejón sino la parte de atrás del estacionamiento de un Suburbia que quedaba a espaldas de la escuela, volví a enojarme. Incluso la estúpida respuesta que Rodrigo me había dado años atrás, en la primaria, me llenaba de indignación. Quise entonces que sí acudiera, que no corriera como el marica que era y que se me pusiera enfrente. Se iba a tener que comer sus palabras.
Cuando llegamos, Rodrigo ya estaba ahí, serio, flanqueado por dos compañeros míos y de Joe. Había ido con dos amigos suyos que estaban atrás, que cargaban sus cosas y que se veían más asustados que él. Ahora sí era claro lo que expresaba su cara: miedo. Verlo me volvió a desmoralizar. Los niños formaron un corro casi perfecto, excepto porque los más chicos no estaban hasta el frente y tenían que estar asomándose entre los hombros de los más grandes y eso a veces deformaba el círculo alrededor de nosotros. En medio, él y yo, inmóviles, viéndonos sin odio, sin amor, sin absolutamente nada. Más enardecidos estaban los demás, que gritaban “putéatelo, madréatelo, pártele su madre”. Tuvo que ser uno de los amigos de Joe quien, esta vez, empujara a Rodrigo hacia mí para que por fin dieran inicio las hostilidades.
El golpe de su cuerpo estrellándose contra el mío (sin importar que fuera involuntario) me hizo volver a sentir la sangre recorriéndome las venas. Respondí con un derechazo a la mandíbula. No muy fuerte, es verdad, pero lo suficiente como para que su cabeza girara abruptamente y que de su boca saliera un hilo de saliva, grotesco, blanquecino, a lo mejor pintado de rojo. Se limpió los labios y, como poseído, empezó a darme patadas en el muslo y en las espinillas. Debido a la adrenalina o a su debilidad no sentí ningún dolor, según recuerdo. Sin embargo, luego de varios segundos de recibir sus patadas, como para terminar de una vez, como haciendo el último trámite de un proceso burocrático, lancé otro puñetazo hacia el mismo lugar. Esta vez lo senté, no tanto por la fuerza del golpe, sino porque probablemente lo agarré en medio de una patada y no tuvo el apoyo para mantenerse en pie.
Ahí acabó la pelea. Él ya no se quiso levantar y yo no lo seguí golpeando en el piso. Nadie se movió. Casi todos estaban callados, esperando a que la pelea continuara; también Joe, que parecía algo decepcionado. La expectativa general terminó cuando se acercó a mí y me dijo “¡Bien, pinche Tyson!”. En su cara, como en muchas otras, se notaba, sin embargo, que el pleito no había sido lo que esperaba.
—Para que aprendas a respetar —le dijo Joe a Rodrigo mientras lo ayudaba bruscamente a levantarse. No se le veían los golpes, aunque al siguiente día sí se le notaría un moretón no muy grande ni oscuro debajo de la boca. Sus amigos se acercaron a él y le dieron su chamarra y su mochila. Sin verme, sin voltear hacia donde estábamos, empezaron a caminar hacia el lado opuesto de Eje 8, probablemente hacia el metro Zapata. Nosotros nos quedamos ahí un ratito antes de regresar a la escuela. Joe y los demás hablaban, yo no tenía ganas ni de eso. Comentaban cualquier tontería, no acerca de la pelea, ni de mí, sino de otras peleas mejores o del Maromero Páez o de cualquier otra cosa.
Yo pensaba en el castigo, en mis padres, en mi mamá enterándose de que a su hijito lo habían vuelto a suspender, ahora por una pelea callejera. Sentí frío y se me aflojaron las tripas. Pero, a fin de cuentas, nada pasó. Muy pocas veces, casi nunca, las peleas en el callejón tenían consecuencias. El director y el prefecto sabían de ellas, pero preferían no hacer nada, supongo que para protegerse ellos también. Mientras no hubiera consecuencias serias, y casi nunca las había, era mejor hacer como que no pasaba nada.
Cuando emprendíamos el regreso, volteé a ver a Rodrigo y a sus amigos, que ya estaban casi llegando a la calle de Parroquia. Iban ya muy lejos, pero de todos modos alcanzaba a ver lo que hacían. Él caminaba cabizbajo mientras sus amigos iban hablándole, diciéndole cosas, animándolo como mejor supieran; insultándome, describiendo el comportamiento que hacía de mí un ser bajo e indigno pero que también, de cierta forma, me salvaba. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.