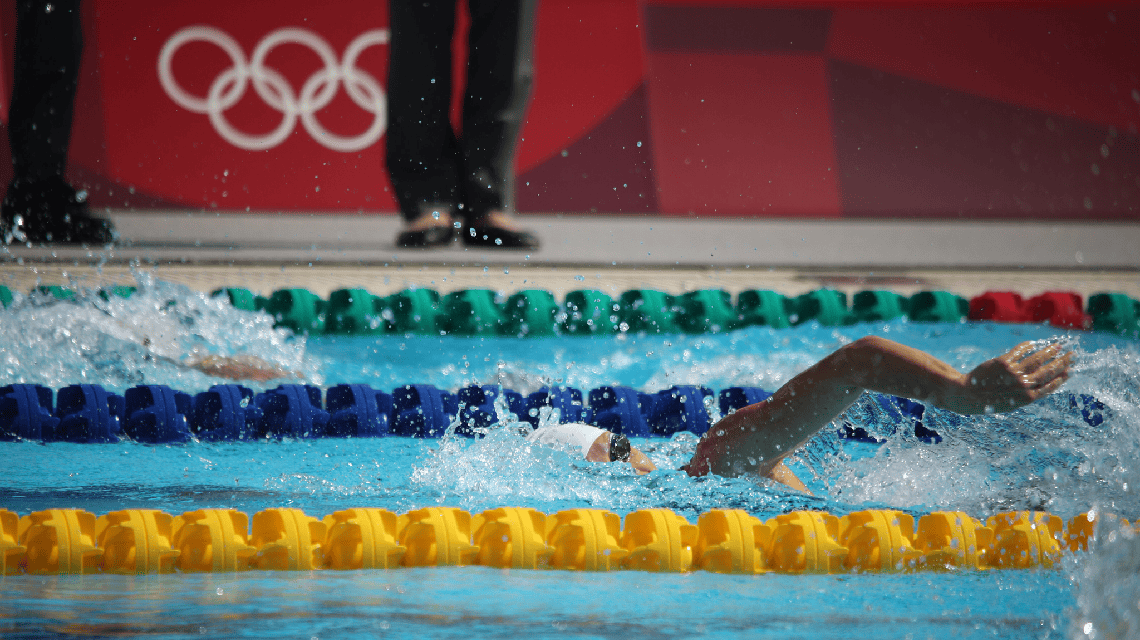Tiempo de lectura: 11 minutos
Cada cabeza es un mundo, se sabe, pero cuando miles de cabezas caminan juntas en una misma dirección, algo importante está pasando. En esta segunda entrega de Los muros de aire, la crónica de mi estancia en Tijuana con la caravana migrante, trato de sacar algunas conclusiones a partir de lo que vi, lo que platiqué, lo que comprendí.
Uno de los personajes más solicitados por la prensa era el joven con la curación en la cabeza. Una gruesa banda de algodón le daba vuelta a la altura de la frente y un rectángulo blanco le cubría la nariz. Le había caído encima una de las bombas lacrimógenas que lanzaron los helicópteros estadounidenses por la mañana del domingo 25 de noviembre sobre la estampida de migrantes que corrían hacia la frontera. Bajo los vendajes, el muchacho tenía 14 puntadas realizadas en un hospital público de Tijuana. A todos los entrevistadores los llamaba “papá”. A cuadro narraba los hechos, papá, y aseguraba que él no se desanimaba, papá, que hoy o mañana o en un año él entraría a los Estados Unidos. Tenía 19 años. No, no iba hasta delante de la desbandada, papá, prefería ver cómo avanzaban los primeros, pero tampoco iba a la zaga. Lo más importante, declaró ante las cámaras de Televisa, de TV Azteca y de sus homólogos del país vecino, es que él no cejaría en sus intentos por llegar al otro lado, papá. Tenía toda la vida por delante para lograrlo, papá.
*
Para ingresar al campamento y para recibir el plato con frijoles y la lata de chiles chipotle había que mostrar una pulsera similar a la que portan los huéspedes de los hoteles all inclusive: una tira de papel plastificado de color fosforescente, imposible de quitar sin romperla. David me había contado sus dudas antes de ir por la suya, pues para obtenerla había que registrarse ante las autoridades a cargo. Pero pernoctar en las calles de Tijuana como hondureño ilegal resultó demasiado arriesgado, porque era ofrecerse de carnada a la policía o a un local necesitado de zapatos.
La pulsera de identificación de los migrantes tenía un doble filo. Por un lado los protegía, pues nadie salvo ellos podía entrar al campamento, ningún ladrón endémico, ningún local enojado —como aquellos que los atacaron a palos en Playas de Tijuana. Pero también los señalaba como habitantes del gueto. En la calle cerrada con vallas de la policía en todos sus extremos, el 95 por ciento de la gente portaba pulsera. Pero más allá, mientras más se alejaba uno de la zona reservada, más escasas se hacían. Gracias a ese signo distintivo supe al primer vistazo que uno de los chicos que atendía en un tianguis de ropa de segunda mano, en la otra punta de la ciudad, era parte de la caravana. Me demoré en el puesto para ver cómo se relacionaba este muchacho, qué tanto reaccionaban los locales a su acento y cómo era el trato. Me hice la muy interesada en las prendas para bebé, y descarté la ropa de mujer por la pereza probármela. Para mi mala suerte, el chico no sabía nada de la mercancía y, en vez de responder a mis preguntas,, gritaba “morra” para llamar a la tendera que le había dado la chamba, que debía tener la edad de su madre y que se cansó muy rápido de mis tejemanejes que no se resolvían en ninguna compra.
En las calles del centro, quienes aún tenían un poco de dinero para comprar pañales o Corn Flakes se distinguían con esas pulseras de las demás personas que también compraban pañales y Corn Flakes. Los centroamericanos no resaltaban por su color, como los haitianos o los gringos en las calles de Tijuana: para identificarlos era tan necesaria la pulsera como lo fue la estrella amarilla en las ropas de los judíos, que nada distinguía físicamente de sus compatriotas alemanes.
*
Mientras Donald Trump hacía su campaña presidencial y hablaba del gran muro que iba a construir en la frontera con México, millones de nosotros mirábamos la tercera o cuarta temporada de Game of Thrones. Ahí veíamos el prototipo de una gran muralla de 500 mil kilómetros de largo, 200 metros de alto y 70 de ancho para proteger un imperio. La guardia del muro repudiaba los ataques periódicos de los salvajes con catapultas y baños de aceite ardiente. La reciente escena de los helicópteros repeliendo con balas de goma y gases lacrimógenos el asalto al muro fronterizo coincidía muy bien con estas imágenes instaladas en el inconsciente colectivo. Más aún con el montaje dramático que realizaron los medios. El close-up a las caras de los niños que lloraban porque sus madres los hacían caminar o no les compraban un chocolate, aderezadas con el efecto hielo seco del gas, aumentó la indignación tanto de quienes confirmaban que se trataba de una invasión bárbara como de quienes condenaban el abuso de la fuerza contra las familias indefensas. Pero yo que estuve ahí, y corrí con la gente, y llegué hasta las bardas, y retrocedí ante el gas, no vi más violencia que la habitual en las manifestaciones en que he participado en mi vida. La proximidad de la frontera y la presencia de los helicópteros le daba sin duda un toque particular, más grave, pero descansaba en lo simbólico y no en los hechos físicos. Cuando por la noche vi las imágenes en la televisión me quedó claro que se echaba leña a una confrontación de magnitud desconocida, una de las primeras batallas de la gran guerra de los ricos contra los pobres, los primeros acuartelados en sus instalaciones de lujo, succionando todos los recursos del planeta, y los otros despojados hasta de agua para beber.
*
La fila de gente partiendo la calle en dos me hechizaba con su movimiento lento y su repetición sin cambio. Pasé ahí muchas horas, que luego se hicieron días. Si hubiera sabido desde un inicio lo que buscaba, quizá hubiera actuado más rápido, como los reporteros de las cadenas de noticias que conocían mejor el terreno y lo que les interesaba. En una o dos horas acababan su reportaje y se iban con la chamba terminada a descansar al hotel, o a continuar su investigación en otro lado. Yo, en cambio, estaba varada afuera de un campo de beisbol, en una calle cerrada con una fila casi permanente de personas esperando comida, sin ninguna nota que entregar a nadie y con preguntas demasiado vagas. ¿Qué había en la cabeza de estas miles de personas que venían de tan lejos a estrellarse con un muro, sin más entre las manos que un par de cobijas? ¿Existía un rasgo común para etiquetarlas sin error y echarlas en un mismo saco de necesidades y posibles soluciones? ¿Había algo que me permitiera concluir que los migrantes que integraban las caravanas eran así y asado?
Estaba tan abismada en la contemplación de la fila que tardé en descubrir al chico que se había sentado en la banqueta junto a mí para comer. De rasgos indígenas, era uno de los muchachos más guapos que me tocó ver en el campamento. Me reveló que venía de un lugar hermoso como un paraíso y se lo creí de inmediato.
—¿Es selvático? —pregunté.
—Sí, está lleno de verde. Hay muchos árboles —respondió con los ojos brillantes.
Mientras hablábamos comía sin cubiertos —porque ya no había— su plato de frijoles caldosos con arroz. Usaba sus dedos índice y medio con más habilidad que un japonés atrapando con sus palillos un último grano de arroz. Jamás había yo visto a nadie consumir comida casi líquida tan dignamente con las manos. Me dejó admirada, sobre todo porque en mi familia de viejos migrantes europeos, somos unos salvajes en la mesa: nos echamos instintivamente sobre toda la comida como si estuvieran a punto de encerrarnos otra vez en un campo de concentración.
Me contó Pedro que llegó de madrugada en un tráiler con un grupo de treinta personas, que se bajaron a la entrada de la ciudad y desde ahí habían caminado. Me confirmó con una gran sonrisa que era de los chicos que durmieron hasta las doce del día sobre la banqueta en pleno bullicio. Me dio dos razones distintas para dejar el sitio paradisiaco de donde venía. La primera era que se había jurado a sí mismo conocer otro país antes de morir. Tenía 23 años. La segunda era demostrarle a su familia, sobre todo a sus hermanos, que se podía vivir en otro lado, que no estaban encadenados a un solo lote de tierra. Del cafetal donde vivía me contó lo que ya sabemos, los precios del grano en picada, los abonos y pesticidas cada vez más caros, la plaga de la roya que los hace necesarios, las semillas modificadas que hay que comprar, en fin: la suma de males que aplastan a quienes aún cultivan sus pequeñas parcelas en un mundo globalizado que, para perpetuarse, ha optado por sacrificarlos.
A un metro de nosotros, encima de una cobija extendida sobre un pedazo de calle, estaban echados entre sus bultos unos cuatro muchachos de alrededor de veinte años. Hablaban cada vez más fuerte, así que empezamos a oír pedazos de su conversación.
—Me sentí rependejo —contaba uno—, me asomé al otro lado por encima del muro y ahí estaba luego luego un federal americano, nos quedamos viendo y el cabrón me tomó una foto con su celular. Ya me tienen fichado los hijos de puta.
Del viaje hasta acá, Pedro me contó que venía solo, que se unió a la caravana en territorio mexicano, que antes no supo nada de ninguna caravana. Salió del paraíso con su primo —por la insistencia en llamar así el lugar de origen empecé a sospechar que la región portaba, como resultó cierto, ese nombre—, anduvieron solos por el camino hasta México. A su familiar lo perdió en una corretiza cuando los alcanzó la migra. Mientras se escabullía en unos matorrales, vio de reojo que su primo ni siquiera lo intentaba, que prácticamente se entregó a los brazos de quienes los perseguían.
—Él estaba muy cansado, no podía más.
—¿Y qué crees que es de él ahora? —pregunté.
Los chavos de junto se apretaron para abrir cancha a uno más, mientras que el que había sido capturado en la foto del patrullero gringo continuaba con el recuento de sus aventuras de muralla:
—Otro compañero saltó hacia el otro lado y lo recogieron casi casi antes de que tocara el piso, yo entonces mejor me regresé p’atrás —decía.
—A la mejor ya está de vuelta en Honduras, en la casa —respondió Pedro después de un rato—. Aunque a la mejor está por llegar acá, él tenía muchas ganas de conocer Estados Unidos. Se moría por lograrlo, no me extrañaría encontrarlo aquí.
—¿No puedes llamar a tu casa y preguntar?
—No pasan las comunicaciones, creo que está cortado. A ver si se arregla y entonces llamo.
No se le veía para nada preocupado. O bien las imágenes de tortura policial, de chantaje, extorsión y asesinato por el crimen organizado de México no formaban parte de su bagaje, o bien no les permitía entrar al campo de su realidad por necesitar todas sus fuerzas para continuar su propio viaje.
—No mames, a mí ayer en la noche no me dejaban volver, me detuvieron unos policías por allá arriba en la calle, más allá, por donde está el hotel que cobra 50 pesos las dos horas. No fue hasta que les mostré la pulsera que me dejaron pasar tranquilo —empezó a contar el chico recién llegado.
En México, siempre ha sido difícil adivinar qué se traen los agentes, saber a quién van a acosar tal o cual noche, si a los indocumentados o a los locales.
—¿Creen que en ese hotel tienen agua caliente? —pregunto uno de los presentes.
—Quién sabe.
—Si no puedo pasar voy a trabajar en Tijuana —me dijo Pedro.
—¿De qué te gustaría?
—De lo que sea.
Aunque sólo había platicado con unas cinco personas más allá de los intercambios rápidos de opinión en los agrupamientos en torno a las entrevistas —o a los enviados de las iglesias que al caer la noche repartían veladoras y nos hacían cantar— advertí que la dinámica de las preguntas y respuestas era siempre la misma. De mí sólo querían saber si era reportera o si pertenecía a una organización civil —yo respondía negativamente por no encajar en ninguna de las dos categorías— y si era de Estados Unidos o de Tijuana, a lo que respondía que era de la Ciudad de México. Hasta ahí. Un muchacho que decía que acababan de matar a su hermano en Honduras se siguió de largo cuando entendió que yo no le sería de ayuda inmediata. Otro me plantó cuando no supe responder sobre alguna organización de deportados en Tijuana que pudiera darle razón del paradero de su hija en Estados Unidos. Pero la mayoría de los integrantes de la caravana se prestaba a responder a mil preguntas y, rascándole un poco, a contar toda su historia.
Se establecía involuntariamente una asimetría entre quienes preguntaban y quienes respondían, pues estos últimos eran los indocumentados, los que debían justificarse y caer en gracia. En cambio, quienes hacíamos las preguntas estábamos parados en un terreno donde la sola nacionalidad nos daba un poder inmenso, al punto que el intercambio degeneraba pronto en una suerte de interrogatorio. En débil compensación, acaso les servíamos de superficie reflejante a sus palabras, de espejo donde mirarse. Cuando responde a las preguntas, un migrante se está narrando otra vez a sí mismo, se reinventa con la ayuda de otros ojos. Incluso cuando son mentiras en proceso de volverse verdades.
Con su plato de unicel en una mano, sin huellas de comida por ningún lado salvo el brillo en los labios que delataba la mano pesada con el aceite del chef de la Marina, Pedro descansaba la mirada en lo que tenía enfrente. Justo en ese momento llegó el chico del vendaje en la cabeza y se sentó con sus compadres, los que estaban echados junto a nosotros; venía con otros dos que ahora llamaba sus representantes y que también se acomodaron entre los bultos.
—Ya les dije que me ahuyenten a los reporteros, ni una entrevista más, están pendejos. Ya hasta estoy fumando, papá.
—Es que ya eres toda una estrella —dije yo, integrándome desde mi sitio a la conversación—. ¿Pero no te da miedo que te identifiquen de violento y no te dejen entrar?
—Yo voy a entrar como sea y con toda mi familia, y a ver cómo le hacen, papá, pero yo voy a entrar.
—¿Vienes con tu familia?
—Mi familia son estos que ves aquí —señaló a todos los muchachos de la cobija—. Y éramos más, sólo que unos no han vuelto.
—¿Pues dónde están?
—Quién sabe. A la mejor ya están del otro lado.
*
No es fortuito que los migrantes lleguen caminando, o que caminen por largos trechos bajo el sol. Las filas que avanzan en caravana por las carreteras nos están diciendo algo. Para empezar, que están poniendo el cuerpo en una marcha de miles de kilómetros para llevar hasta el muro su pliego petitorio de asilo político. Es infinitamente más que los cuatro kilómetros que marchamos para pedir justicia los capitalinos mexicanos, entre el Ángel y el Zócalo; más que de Central Park a Washington Square en Nueva York, y más que de París a Versalles hacia donde salió una muchedumbre de muertos de hambre en octubre de 1789. Aquel antiguo contingente, formado principal y espontáneamente por mujeres harapientas, caminó 22 kilómetros bajo la lluvia hasta alcanzar las rejas del Palacio. Su objetivo era que el rey viera su desesperación, que era la de todos, y las ayudara. En Versalles, la corte seguía con sus fiestas y sus galas. Las malas lenguas pretenden que en esa ocasión sonaron las célebres palabras de María Antonieta: “Si no tienen pan, que coman pasteles”; pero los historiadores aseguran que la turba exasperada logró que el rey y su familia volvieran al viejo Palacio en París para ocuparse del hambre.
La multitud que camina desde los arrabales de Honduras hasta las rejas de Estados Unidos me recuerda a esas mujeres que una noche se improvisaron revolucionarias y consiguieron la atención del rey. No data de ayer que los migrantes suban desde sus países empobrecidos y crucen la valla que los separa de una vida en dólares. Pero sí lo es que caminen en grupos numerosos a la luz del día, con las heridas expuestas. Versalles, donde seguía la fiesta, ahora es Estados Unidos. Mírennos, gringos abusivos. Ahora no nos escondemos como maleantes, con los peligros indecibles de la sombra, pagando mucho dinero a la red de negocio ilegal que controla los caminos y las entradas y salidas entre México y Estados Unidos. Mírennos, somos miles.
Las caravanas de centroamericanos que aparecieron en la escena 2018 se han convertido en un reclamo atronador al país enriquecido del norte. La primera caravana arribó a Tijuana en abril con mil doscientas personas, la segunda, la de noviembre, juntó más de seis mil, la tercera y la cuarta cruzan el año 2019 sin solución de continuidad, fundidas en un solo flujo de exigencia contra un orden económico que permite el paso hacia el norte del dinero y los recursos naturales, pero no de las personas.
En una de las primeras negociaciones iniciadas en Tijuana a inicios de diciembre 2018 con representantes de las autoridades estadunidenses, un grupo de migrantes solicitó cincuenta mil dólares por cabeza para volver sobre sus pasos, de regreso a su tierra de pobres. No estaban locos, era un acto de discurso al estilo Donald Trump, una escaramuza para probar las armas del enemigo. Un hondureño de quizá 40 años se reía ante una cámara de televisión. “Dijimos cincuenta mil dólares por decir algo, es imposible saber cuánto nos debe Estados Unidos. Ellos nos roban los recursos, lo que ellos tienen es en parte nuestro. Que lo compartan. Eso pedimos. ¿Ha usted escuchado a Noam Chomsky? Él lo explica muy bien”. El camarógrafo reconoció que no conocía a ese señor.
Aunque es probable que la mayoría de los centroamericanos inició su éxodo sin postura ideológica de ningún tipo, con el solo objetivo de llegar a Estados Unidos y fundirse en el mercado de trabajo, las caravanas se hacen políticas al filo de los kilómetros, y lo serán cada vez más.
*
Se han erigido muchos tipos de muro, pero los más visibles nunca han sido los más eficientes. José Revueltas escribió un libro que tituló Los muros de agua para narrar su estancia en el penitenciario de las Islas Marías, a 112 kilómetros de las costas mexicanas, una distancia que volvía casi imposible la fuga. De un modo similar, en sus pueblos y arrabales, los pobres del mundo viven detrás de muros de aire, tan invisibles como difíciles de atravesar. Miles de kilómetros los separan de una tierra donde, cuenta la leyenda, existe una vida digna que se gana con un trabajo honesto, y donde la libertad está garantizada. Son peligrosos de librar estos kilómetros de aire que los confinan a su lugar de nacimiento y explotación. Gran favor harían a los poderosos de este planeta si se quedaran en sus áreas asignadas, trabajando por migajas, y sin fugarse. Quienes cruzan estos muros de aire, y luego las fronteras intermedias y, al final, se enfrentan con las barreras más altas y tecnológicas erigidas para detenerlos sólo a ellos, los más pobres y desesperados, ellos son los más rebeldes entre nuestros contemporáneos, y quizá también, a los ojos aún entrecerrados de la Historia, los primeros peones de otra confrontación entre dos mundos irreconciliables. EP
Tijuana, 24-28 de noviembre 2018
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.