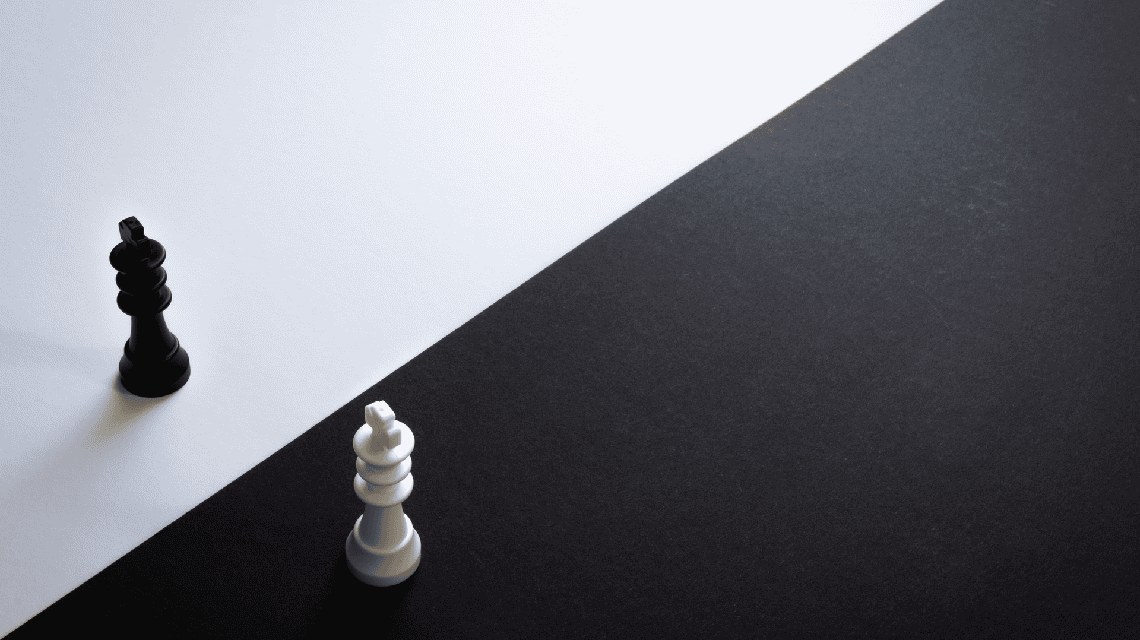
César Morales Oyarvide discute sobre la “polarización afectiva”, un concepto que puede ayudarnos a entender la división política que parece imperar en nuestro país en los últimos años.
César Morales Oyarvide discute sobre la “polarización afectiva”, un concepto que puede ayudarnos a entender la división política que parece imperar en nuestro país en los últimos años.
Texto de César Morales Oyarvide 17/06/24
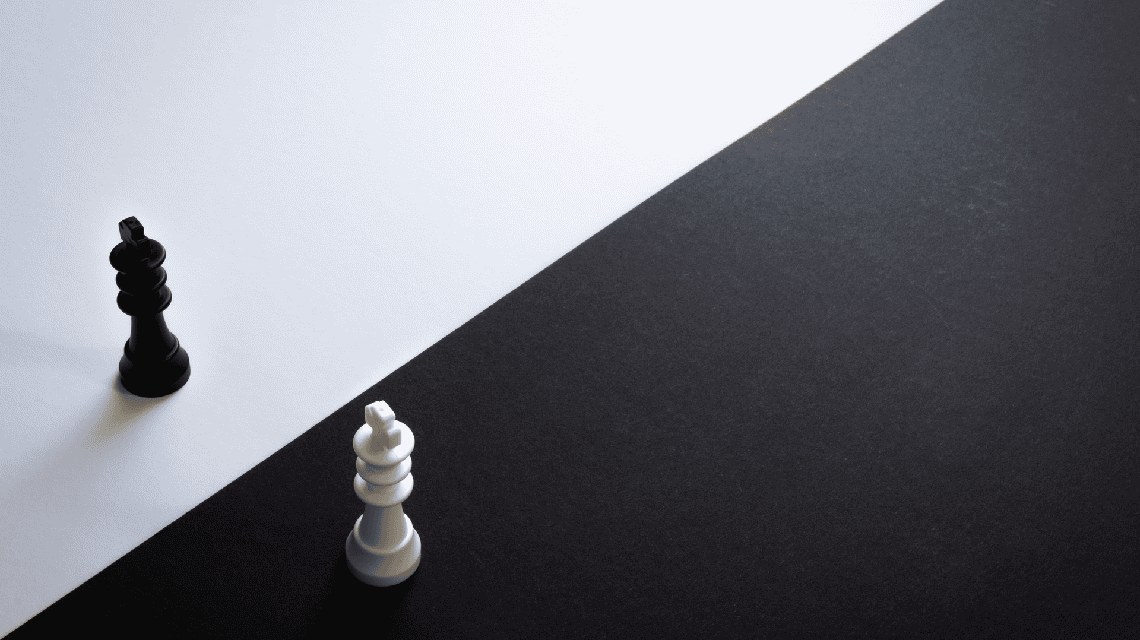
César Morales Oyarvide discute sobre la “polarización afectiva”, un concepto que puede ayudarnos a entender la división política que parece imperar en nuestro país en los últimos años.
¿Se puede hablar de polarización tras una elección ganada por 30 puntos? El triunfo arrollador de MORENA y Claudia Sheinbaum en las pasadas elecciones ha desconcertado a propios y extraños. Una de sus consecuencias es que ha revivido el debate sobre polarización. Nuestra grieta —empleando la fórmula argentina para nombrar este tipo de fracturas— ha vuelto a ser tema de debate, aunque lo que hoy se discute es su desaparición. Luego de años en los que parecía ser el signo de los tiempos, algunas voces han concluido que la elección del 2 de junio emitió, en los hechos, el certificado de muerte de la polarización.
“¿Se puede hablar de polarización tras una elección ganada por 30 puntos?”
Al tiempo que desde una trinchera se declaraba cerrada nuestra grieta, producto de un alud de 35 millones de sufragios, en la otra se formó un tipo distinto de tsunami tras conocerse los resultados: no de votos, sino de mensajes de odio. Insultos, amenazas y descalificaciones tan estridentes o más que las de 2018, un indicio de que, más que dar por muerta a la polarización, lo que nos urge es realmente comprenderla.
Y es que, surgida del vértigo de la victoria, la idea del fin de la polarización no es solo precipitada, sino también peligrosa. ¿La razón? Impide ver el tipo específico de división que hoy define la política mexicana. Una división que no va de porcentajes de voto ni tampoco de ideologías, sino de emociones e identidades colectivas. Una polarización afectiva. La forma en que nos relacionamos con los demás en nuestra vida privada, la calidad de nuestra conversación pública y el futuro de nuestra convivencia democrática dependen de que entendamos la lógica particular de este conflicto.
La falla de origen de la discusión sobre polarización política en nuestro país es que tanto el obradorismo como la oposición han preferido, más que entenderla, usarla como un arma arrojadiza. El discurso del fin de la polarización es un síntoma de esta tendencia. Su origen está en una perspectiva —podemos llamarle aritmética— según la cual la polarización es ante todo un asunto de proporciones. Desde este punto de vista, la polarización evoca la idea de una sociedad dividida en dos grupos antagónicos de dimensiones similares, con posturas opuestas y enfrentadas, en donde no consigue definirse una mayoría. En términos políticos, su manifestación más clara sería una elección especialmente cerrada, lo más cercano en democracia a una guerra civil. Una elección, por ejemplo, donde la diferencia hayan sido 0.56 puntos porcentuales, como la presidencial de 2006; no 30, como este año. Se trata de una idea atractiva por su sencillez. Es la lógica, por ejemplo, detrás de algunas interpretaciones de las elecciones legislativas de 2021, sobre todo en CDMX, supuestamente atravesada por un muro que separaba al oriente morenista del poniente opositor.
El problema es que, al tratarse de una definición tan exigente, este tipo de polarización casi nunca se encuentra en la realidad. Por esa misma razón, esta forma de pensar en nuestra grieta resulta especialmente útil si lo que se busca es convencer(se) de que no existe. Es lo que ocurrió a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando algunas voces, entonces cercanas al obradorismo, desechaban la idea de un México polarizado con un simple porcentaje: el nivel de aprobación del presidente, cercano al 70 por ciento. ¿Cómo puede hablarse de polarización, se argumentaba, si hay un respaldo tan mayoritario a un proyecto de gobierno? Mutatis mutandis, es la misma lógica de quienes, al ver los 30 puntos de ventaja en las elecciones del 2 de junio, dan por muerta a la polarización por razones aritméticas.
Lo que ignora esta perspectiva es que, en política, la suma de dos y dos no siempre es cuatro. Dicho en otras palabras, que lo esencial de la polarización no es cuantitativo, sino cualitativo. Más que tratarse simplemente de contar cuántas personas están con nosotros y cuántos hay con los de enfrente, lo que define a una sociedad polarizada es la intensidad de las posturas entre los grupos en pugna: el carácter irreconciliable de sus postulados, la intransigencia e intolerancia de sus miembros. La noción de que lo que se vive no es un simple conflicto al uso, sino uno de proporciones cósmicas. Y eso no depende de porcentajes.
Lo cierto es que la idea de la polarización total —la de un país dividido en dos mitades enfrentadas— ni estaba ni se esperaba. Incluso en la lógica de los movimientos populistas, como es en esencia el obradorismo, la polarización remite, siempre y por definición, a una pugna entre grupos de dimensiones muy distintas, y no por ello es menos real. Por un lado, está el pueblo, una mayoría oprimida; por el otro, una élite minoritaria y opresora (la célebre “mafia del poder”). Lo característico de esta división, que el politólogo Kenneth Roberts llama la “polarización constitutiva”, radica en su carácter moralizante y maniqueo, que opone al bien contra el mal. De nuevo: no es un tema de tamaño, sino de intensidad.
He dicho que el rasgo esencial de nuestra polarización tiene que ver con la intensidad del conflicto, no con el tamaño de los contendientes. ¿Qué hay de la distancia entre sus posturas? Tanto o más que la mirada aritmética, en las discusiones sobre polarización ha influido una perspectiva “espacial” de la política, según la cual una sociedad está polarizada cuando sus élites, partidos o ciudadanos profesan posturas extremas y, por lo tanto, donde es imposible encontrar un punto medio. Es lo que la ciencia política denomina polarización programática: la que tiene que ver con ideologías y políticas públicas en el conocido eje izquierda-derecha.
“[…] lo que define a una sociedad polarizada es la intensidad de las posturas entre los grupos en pugna: el carácter irreconciliable de sus postulados, la intransigencia e intolerancia…”
Aunque este tipo de polarización ha sido frecuentemente invocada en las campañas negras contra AMLO y las teorías de la conspiración de algunos de sus detractores, en México esta división no es especialmente prominente. Con todo y la enorme desigualdad de la sociedad mexicana y las frecuentes caricaturas que aluden al comunismo de MORENA y la amenaza de volvernos Cuba o Venezuela, lo cierto es que la competencia electoral en el país ha seguido casi siempre una dinámica centrípeta. Eso no cambió mucho durante el gobierno de AMLO.
De acuerdo con los últimos datos del Latinobarómetro (2023), cuando a los mexicanos se nos pide ubicarnos en un eje donde 0 significa “izquierda” y 10 significa “derecha”, el grupo más nutrido se ubica siempre en el 5, exactamente en el centro. Así ha sido desde 1995, cuando comenzó a aplicarse esta encuesta. ¿Cuál es el segundo grupo? El que responde “ninguno”. A nivel de partidos ocurre algo similar. El éxito programático de MORENA se explica —como han sugerido Humberto Beck y Patrick Iber— no por impulsar una proyecto de extrema izquierda, sino por haber construido una curiosa y atractiva mezcla entre políticas tradicionalmente izquierdistas (como el aumento al salario mínimo) con otras más asociadas con la derecha (rigurosa disciplina fiscal o cercanía a las Fuerzas Armadas) y de carácter más conservador, sobre todo en el plano socio-cultural.
Si nuestra polarización no es ideológica, ¿qué es entonces lo que la mantiene viva? Para responder se requiere de una forma alternativa de entender nuestra grieta, una que tiene que ver más con el lado emocional de la política y las identidades colectivas que con cuestiones programáticas: la “polarización afectiva”.
La concepción de la polarización afectiva se fundamenta en dos premisas. En primer lugar, un hallazgo de la psicología: el impulso primigenio entre quienes forman parte de un grupo a tener sentimientos positivos hacia quienes forman parte de los suyos (in-group) y sentimientos negativos hacia quienes no (out-group). En segundo lugar, la idea de que, entre las múltiples identidades a las que puede adscribirse una persona, la política es de las más prominentes. Esta perspectiva de la polarización se ha convertido en un campo fértil para el estudio de sistemas como el de Estados Unidos, en donde, pese a la convergencia ideológica de sus dos grandes partidos, sus simpatizantes y detractores tienen entre sí una animosidad que raya en el “tribalismo”. Se trata de un fenómeno presente en muchas otras partes del mundo, que el profesor español Mariano Torcal ha descrito, usando una analogía futbolística, como la transformación de los votantes en hooligans. Desde hace años, esta es la polarización realmente existente en México: una fractura que remite a la animosidad entre dos colectivos en términos de emoción e identidad.
Ahora bien, a diferencia de países como Estados Unidos, en México, como en el resto de América Latina, los sistemas de partidos están poco institucionalizados. En nuestra región, la política tiende a formas de competencia de tipo personalista en donde la creación de identidades partidistas no puede darse por sentada. Con todo, esto no significa que no pueda existir aquí una aguda polarización afectiva. El trabajo de Jennifer Cyr y Carlos Meléndez muestra cómo, en contextos con estas características, liderazgos populistas como los de Chávez, Fujimori o Uribe pueden servir para llenar el vacío de representación dejado por partidos con poco arraigo y articular la competencia política. Las predisposiciones afectivas hacia estas figuras han formado identidades colectivas positivas y negativas que guían las preferencias y el comportamiento de los votantes. Así, movimientos como el fujimorismo, el chavismo o el uribismo y sus contrarios (el anti-fujimorismo, el anti-chavismo y el anti-uribismo) han trascendido tanto a sus partidos como a los gobiernos (y en algunos casos, la vida) de los líderes que les dieron origen.
Algo análogo ocurre con el obradorismo. Lo que explica la principal división política que existe entre los ciudadanos mexicanos más politizados es la adscripción o el rechazo hacia el proyecto político iniciado por AMLO. Aunque es imprescindible recabar mayor evidencia empírica al respecto, hay diversos indicios que apoyan este argumento. Más allá de la recepción de programas sociales, la ubicación ideológica, el nivel de ingresos o la identidad partidista, fue la identificación de los ciudadanos con AMLO y la 4T el principal predictor del voto por Claudia Sheinbaum. De igual forma, es una poderosa conexión emocional la que hace que, al mismo tiempo que la gente juzga que el gobierno ha tenido un mal desempeño en la economía y la seguridad, apruebe el trabajo del presidente. Como ha mostrado Alejandro Moreno, incluso los simpatizantes de MORENA se sienten más cerca del político tabasqueño que de su propio partido. Y lo mismo ocurre, aunque en sentido contrario, con los detractores que lo aborrecen. Son las emociones negativas hacia López Obrador —el “miedo y asco”, que diría el doctor Hunter S. Thompson— lo que más peso tiene en su postura. Amor y animadversión, favoritismo e intolerancia. Son estos polos contrapuestos, en torno a AMLO y su proyecto, los que hoy dan forma a nuestro conflicto.
Lo anterior no quiere decir que nuestra polarización carezca de referentes materiales o que sea un fenómeno enteramente visceral. Significa que entenderla requiere ampliar la visión racionalista, y sobre todo economicista, con la que solemos leer el mundo. La desigualdad puede ser el sustrato último de nuestra grieta, pero la expectativa de recibir beneficios económicos (o por el contrario, de perderlos) no la agota ni la explica.
“[…] esta es la polarización realmente existente en México: una fractura que remite a la animosidad entre dos colectivos en términos de emoción e identidad.”
Aunque decirlo resulte chocante, la polarización, en alguna de sus facetas, no es necesariamente nociva, sino que puede resultar benéfica para la salud de una democracia. Cierto grado de polarización puede ser un antídoto contra el desinterés hacia la política, producto en buena medida del alejamiento de los partidos de las preocupaciones de la gente. De igual modo, la polarización puede contribuir a que los ciudadanos tengan alternativas reales entre las cuales elegir. Sobre todo, una dosis de polarización es un remedio eficaz contra lo que la filósofa Chantal Mouffe definió como post-política: la creencia de que, con el capitalismo y la democracia liberal, todas las grandes disputas habían quedado resueltas. Hablar de polarización remite, en última instancia, al rol que ha de jugar el conflicto en la política democrática. Y lo ha dicho el propio AMLO: la confrontación es consustancial a la democracia.
Ahora bien, a la hora de sopesar sus consecuencias, distinguir entre formas de polarización importa. Muchos de los beneficios políticos atribuidos al conflicto se asocian a un tipo específico de polarización, la que tiene un origen ideológico, basada en valores, programas y propuestas que, en sociedades marcadas por la exclusión, generan necesariamente desacuerdos. A diferencia de este tipo de fracturas, la polarización afectiva es casi siempre dañina. ¿Por qué? Por su lógica maniquea y estigmatizante, que nos impulsa a pensar en el otro no como un adversario con intereses legítimos, sino como un enemigo intolerable.
Los estudios empíricos que se han hecho sobre los efectos de la polarización afectiva encuentran que, en contextos marcados por este tipo de división, los sentimientos de discriminación inter-grupal afectan el mercado de trabajo, las relaciones familiares e incluso la vida romántica de las personas. Un par de días después del 2 de junio realicé un pequeño ejercicio en Twitter, en el que solicité a mis contactos que compartieran las reacciones más agresivas que hubieran visto tras la victoria morenista. Los comentarios, que suman más de mil mientras escribo este texto, son un vistazo al abismo de la animosidad anti-4T. Una auténtica “tormenta de mierda”, como escribió Roberto Bolaño, que lo mismo llama a no dar propinas ni donativos en caso de desastres para “castigar” a los morenistas, que a despedir a todo trabajador sospechoso de apoyar a Claudia Sheinbaum.
Pero sobre todo, la polarización afectiva es perjudicial en términos políticos. Más allá de las conductas antisociales, la extrema animosidad entre grupos hace que, al mismo tiempo que se estigmatiza al adversario, uno se vuelva extremadamente permisivo cuando se trata de nuestros correligionarios. El peligro de la polarización de los afectos es que, a medida que crece la animadversión hacia los políticos contrarios, la tolerancia hacia transgresiones anti-democráticas realizadas por los nuestros se vuelve también mayor. Y es que, si se trata de mantener a raya a un antagonista demonizado (ya sea echar del gobierno a unos peligrosos populistas o evitar que regrese al poder una élite conservadora y perversa), cualquier maniobra está justificada. En un mundo polarizado afectivamente, todo razonamiento es motivado y la norma es el doble rasero. Los que nos dejan son traidores, pero los que llegan son patriotas; lo que en los otros es escándalo, en los nuestros causa orgullo; y lo que antes se criticaba, hoy se tolera. La consecuencia es un círculo vicioso en el que la que pierde es nuestra convivencia colectiva.
Estamos afectivamente polarizados, ¿quién (o qué) nos despolarizará? Recientemente, un grupo de instituciones dirigidas por la Universidad de Stanford lanzó un reto a académicos, activistas y políticos: encontrar la intervención que mejor pueda reducir la animosidad política y, con ello, fortalecer la democracia. Aunque no hay recetas mágicas, el ejercicio arrojó un poco de luz en algunas direcciones: reducir estereotipos con información veraz, fomentar identidades comunes por encima de la división partidista o incrementar el diálogo entre los que se consideran adversarios. De lo que se trata no es de cancelar el conflicto y buscar una falsa política del consenso y la uniformidad, que suena mucho a una dictadura, sino de darle cauce al gran río de nuestras diferencias, muchas de ellas irreconciliables, de modo que puedan servir para nutrir a la democracia y no se desborden ahogándola.
“[…] la extrema animosidad entre grupos hace que, al mismo tiempo que se estigmatiza al adversario, uno se vuelva extremadamente permisivo cuando se trata de nuestros correligionarios.”
A juzgar por los primeros discursos de la Dra. Claudia Sheinbaum como presidente electa, este camino de reconciliación desde el disenso será un objetivo de su gobierno. Alcanzarlo depende, en primer lugar, de desmontar los mitos que a lo largo de estos años se han construido en torno a la polarización. El principal, que nuestra grieta ya no existe. EP