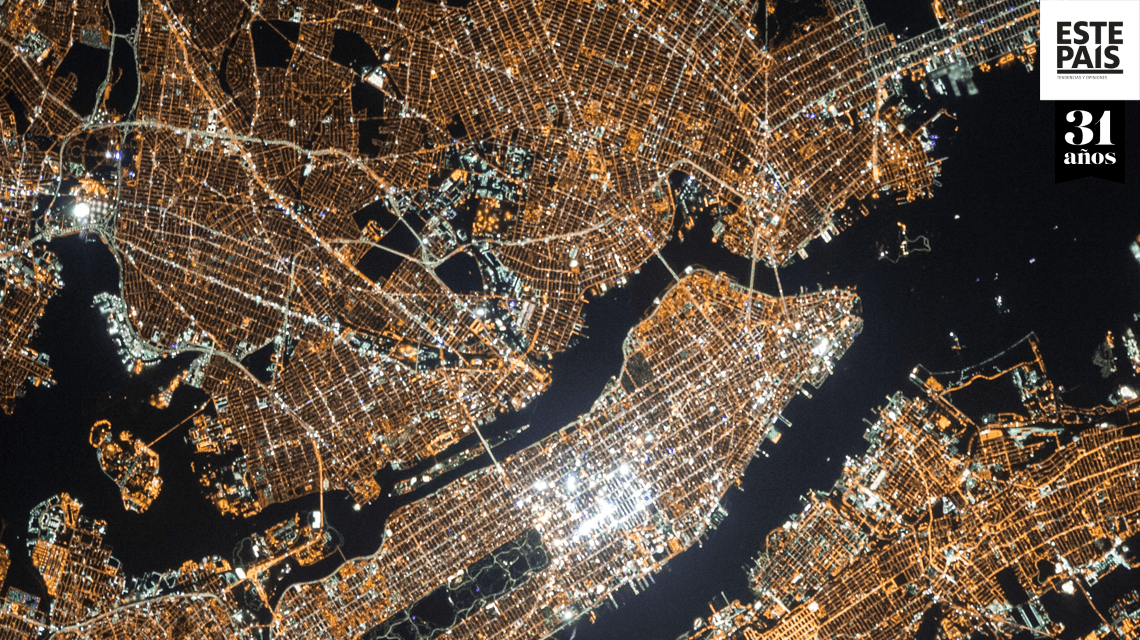
Ugo Pipitone escribe sobre un mundo globalizado que conlleva nuevos retos para los Estados, cada vez más interconectados. Recuperamos este texto publicado originalmente en Este País en 2002.
Ugo Pipitone escribe sobre un mundo globalizado que conlleva nuevos retos para los Estados, cada vez más interconectados. Recuperamos este texto publicado originalmente en Este País en 2002.
Texto de Ugo Pipitone 12/04/22
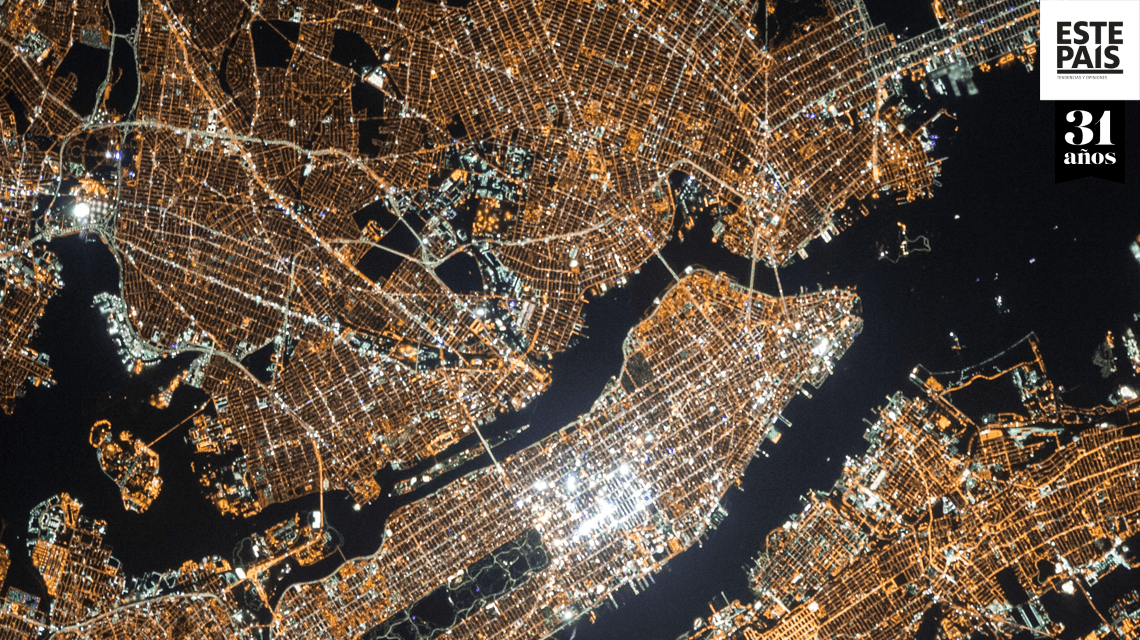
Ugo Pipitone escribe sobre un mundo globalizado que conlleva nuevos retos para los Estados, cada vez más interconectados. Recuperamos este texto publicado originalmente en Este País en 2002.
Iniciemos con una banalidad: la nuestra es una edad de aceleración de los tiempos de la historia. En la polvareda de realizaciones, nuevas necesidades, posibilidades inéditas, signos confusos, tendencias y contratendencias que pueblan el presente podemos aislar algunos aspectos: 1) el avance tecnológico que multiplica la productividad del trabajo y amplía los ámbitos geográficos de la actividad productiva; 2) el aumento de la velocidad y de las masas involucradas en los movimientos de capitales entre las fronteras; 3) el reforzamiento de las interdependencias globales, en un escenario con países que se agrupan entre sí y otros que se desmembran dentro de sí mismos, y 4) el crecimiento de los costos del aislamiento (de empresas y países) frente a las mayores corrientes comerciales y de conocimiento que entrecruzan el mundo.
La conclusión es trivial: nunca antes en la historia humana la dependencia de lo local de lo global ha sido tan poderosa y profunda. Y sin embargo, al mismo tiempo, nunca antes el aleteo de una mariposa en muchas partes del planeta pudo tener consecuencias tan extendidas. La periferia del mundo ha comenzado a doler en zonas distantes al surgimiento del problema: síntoma irrebatible de que un cuerpo global ha comenzado a formarse. Siguiendo con la metáfora: y cuando se forma un cuerpo se forma un cerebro con, si no la conciencia, el reflejo de no dañar las nuevas partes de su nuevo organismo. Y es aquí donde el retardo de la acción es mayor frente a las señales de dolor que vienen de una periferia que ha dejado de ser exterior.
En el cúmulo de cambios que nos mejoran la existencia, nos amenazan y nos cambian formas de vida, muchas transformaciones están en marcha sin que se vislumbre un momento de tregua para hacer el punto de la situación, contar muertos y heridos y vislumbrar los mejores futuros posibles desde el presente. Causas que producen efectos inéditos y efectos de efectos en un apretado encadenamiento mundial: no es fácil orientarse, pensar y, menos aún, encontrar por dónde interactuar inteligentemente con complejidades tan inéditas, vigorosas y entrelazadas. Y es evidente que la cornucopia no ofrece sólo delicias sino también dilemas, conflictos, enigmas. Y por lo que pueda juzgarse desde el presente, pocos de ellos tendrán la amabilidad de resolverse sin voluntad humana. Volens nolens, estamos obligados —tanto en los países avanzados como en los otros— a pensar en mejores equilibrios entre voluntad política y mercado.
Y sin embargo, mientras la economía mundial se dirige hacia una nueva anatomía y fisiología de las sociedades y de sus recíprocas relaciones, se amplía el retardo que acusan tanto las ideas como la voluntad política para entender y, posiblemente, gobernar el cambio. En el curso de las últimas décadas, ha sido tan formidable el dinamismo de aquello que comúnmente llamamos fuerzas de mercado, que, inevitablemente, las ideologías económicas armadas alrededor de los principios neoclásicos, han adquirido nuevos encantos y una renovada centralidad en universidades, prensa y en todos lados. El dinamismo de los mercados es elocuente al mostrar que cuanto menos se inmiscuye el Estado en los negocios, tanto mejor es para todos. Una típica media-verdad1 que pretende ocupar todo el espacio y convertirse en verdad absoluta. En passepartout para entender el pasado y preparar el mejor futuro, confiando en la fuerza silenciosa que exime de intervenir. La inteligencia colectiva (que natural no es) entregada a la contemplación de una natural, silenciosa, inteligencia del mercado puesta fuera de la historia. Una sabiduría hosca que todo compone o, por lo menos, da a cada uno su merecido.
El retorno en fuerza de los espíritus animales del capitalismo ocurre así, tanto en la realidad como en las ideas. Y sin embargo, el mundo sigue siendo más complejo que las ideas que lo intentan explicar o anestesiar. Y uno de sus rasgos es que las imperfecciones de los mercados se proyectan hoy a escala mundial con una rapidez y consecuencias inéditas. Y sin negar que en ocasiones el rayo justiciero del mercado recaiga sobre un país o una empresa que algún castigo merecían, también es cierto que en ocasiones las víctimas colaterales son muchas, demasiadas. El juicio de los mercados (compuestos de individuos sobre cuya racionalidad inmaculada sólo puede creer un paradigma científico de moda) es casi siempre innecesariamente cruel, cuando no alocadamente ardoroso. Sin considerar una hipótesis audaz en el actual clima cultural: que los mercados no puedan resolver cualquier dificultad social.
“A la inteligencia humana se le exige hoy una virtud mínima: la de saber evitar desastres sociales y ecológicos que se anuncian con tanta elocuencia”.
Si no damos espacio a la posibilidad que, además de los mercados, necesitamos inteligencias conscientes, podríamos engendrar polarizaciones múltiples, ingobernabilidad global y contagios indeseados. Hacia allá, por lo menos, parece que nos movemos en la actualidad. A la inteligencia humana se le exige hoy una virtud mínima: la de saber evitar desastres sociales y ecológicos que se anuncian con tanta elocuencia. Quedan dos posibilidades: armar, en nombre de la sabiduría silenciosa del mercado, justificaciones para no intervenir en el presente, o hacerlo, y correr los riesgos del hacer. Y es legítimo suponer, sobre todo desde el 11 de septiembre, que los costos de no intervenir sobre la configuración actual de la política y la economía globales podrían ser bastante mayores que si se interviene.
Sin embargo, en la scientia económica, algunos axiomas suprahistóricos de comportamiento humano, se convierten en Sancta Sanctorum de la confianza, en automatismos de mercado que, si no alcanzan un óptimo social, hacia allá van no obstante las imperfecciones del mundo. Evidentemente, no siempre la historia es tan bondadosa para crear las ideas que corresponden a las necesidades de cada época. Así que tenemos una elegante anestesia científica frente a complejas disyuntivas que requieren un salto de calidad en la capacidad institucional de gobernar (e interactuar creativamente con) el cambio. Karl Polanyi se vuelve un clásico inescuchado; una voz súbitamente lejana. Como si las razones de la economía se hubieran independizado de la vida cotidiana para convertirse en una especie de despliegue en el mundo del espíritu universal de hegeliana memoria. Expectativas racionales y microeconomía neoclásica se vuelven cultos del presente y depósitos de verdades eternas.
La economía es probablemente la única disciplina científica que, a lo largo del siglo XX, en lugar de renovar sus paradigmas, los reconfirma. Y lo hace con una fuerte nostalgia hacia las armonías naturales del capitalismo diseñadas en los años 70 del siglo XIX por una ideología matematizada del consumo cuyos mayores exponentes fueron Jevons, Menger y Walras. Y para mejorar el escenario, la disciplina social más anclada a su propio pasado, termina por señalar a las otras los paradigmas del correcto pensar. Basta dar una ojeada a los principales journals académicos en circulación para tener una idea del poder devastador que la microeconomía y las expectativas racionales han tenido entre politólogos, internacionalistas y sociólogos empeñados en construir regularidades natural-racionales para explicar la historia. Asombrosa ingenuidad que hace del homo oeconomicus una especie de ancla de sabiduría natural puesta fuera del tiempo y la geografía. En fin, una filosofía de la historia para la cual presente, pasado y futuro son, en la sustancia, siempre lo mismo en los términos de las motivaciones fundamentales de sus actores. Todo cambia, menos el homo oeconomicus que, a todas luces, antecede el homo sapiens.
Mientras una forma previa de organización productiva es subvertida, los principios económicos de comprensión del mundo no solamente no se renuevan, en su arquitectura fundamental, sino que reconfirman sus vínculos con el pensamiento económico de 130 años atrás. Los economistas apaciguan su desconcierto frente al mundo que cambia con el retorno a las fuentes de un orden platónico compuesto de operadores siempre racionales y mercados siempre (tendencialmente) perfectos. Lo que no cabe en el gran diseño se vuelve excepción, anomalía, caso límite poco relevante para la ciencia.
Pero dejemos en paz a los economistas y volvamos a la realidad. En medio de complejos procesos y del inevitable desconcierto frente a cambios tan acelerados hay, sin embargo, algunas cosas que parecen poco discutibles acerca del presente. Concentrémonos en los trazos más gruesos.
1. Viven actualmente en el mundo 6 mil millones de habitantes que, en medio siglo más, podrían convertirse en 10 mil millones. Inútil decir que esto creará (ya ha creado) crisis alimentarias en varias zonas del planeta, una criminalidad transnacional cada vez más poderosa y ubicua, flujos migratorios fuera de control y serios impactos sobre recursos naturales escasos y equilibrios ecológicos precarios.
“El dato es sencillo: la mitad de la población mundial está dramáticamente lejos de alcanzar niveles de vida que puedan considerarse mínimamente aceptables”.
2. La mitad de esta población vive actualmente con menos de dos dólares diarios (veinte pesos), lo que no mejora su humor ni su paciencia hacia los tiempos de la democracia o del mercado. El dato es sencillo: la mitad de la población mundial está dramáticamente lejos de alcanzar niveles de vida que puedan considerarse mínimamente aceptables. Porcentaje que podría incrementarse, a menos que haya cambios profundos en las tendencias actuales,.
3. Y a eso se añade una prolongada crisis del desarrollo en gran parte de África, sur de Asia, Medio Oriente y una parte no pequeña de América Latina. En las últimas cuatro décadas, el PIB per cápita de los veinte países más desarrollados relativamente al mismo indicador de los veinte países menos desarrollados pasa de 18 a 37 veces. O sea, mayor interdependencia con mayor divergencia.
La pregunta es inevitable: ¿los tiempos con los que los mercados enfrentan satisfactoriamente (cuando lo hacen) esos desequilibrios fundamentales serán suficientemente rápidos para evitar la acumulación de tensiones globales de las cuales el 11 de septiembre es anuncio de lo peor en gestación? Si la respuesta fuera negativa —si reconociéramos que el mercado puede hacer algunos milagros pero no todos—, sería inevitable la tarea de comenzar a vislumbrar nuevos equilibrios entre mercados y voluntad política fuera de ideologismos más o menos decimonónicos.
Se trataría de evitar, en la medida de lo posible y si aún estuviéramos a tiempo que —mientras los economistas se dedican a tejer las loas de los mercados y los operadores económicos a ponderar las maravillas de un mundo globalizado—, la sustentabilidad social y ecológica de la globalización se deteriorara gravemente alimentando poderosas fuerzas contrarias. Con el efecto predecible de retroceder a espacios nacionales exclusivos y celosos. Un riesgo que sería un mínimo de sensatez, tratar de evitar. Vivimos hoy la manifiesta contradicción de un globalismo alardeado como sentido de pertenencia más amplio que, sin embargo, convive con gran parte de la tribu global en condiciones de desesperante pobreza y al margen de cualquier responsabilidad colectiva.
En esa incierta frontera entre presente y futuro se plantean problemas que legítimamente pueden calificarse como epocales2. Digámoslo en síntesis: la doble necesidad de abrir espacios a la experimentación de mejores formas de relación entre economía y sociedad en cada país y la necesidad de revisar a fondo los mecanismos de cooperación económica con el universo (consoladoramente definido) en vía de desarrollo. Pero ninguno de estos retos podrá ser acometido mientras nuestras cabezas sigan perdidas en las nubes etéreas de la intocable sacralidad de los mercados o en retornos de flama de un estatalismo anclado a viejas experiencias nacional-keynesianas. Estamos condenados a lo nuevo justo en el momento en que lo más viejo (del punto de vista de las ideas) domina el escenario cultural de nuestro tiempo.
La hipoteca que el pasado ejerce sobre el presente asume dos formas que son otros tantos obstáculos en el camino de nuevos equilibrios (posibles y necesarios) entre mercados y política, entre riqueza y sociedad organizada. El enfrentamiento global-antiglobal refleja el carácter ideológico de una situación en que se cruzan perspectivas ancladas a tiempos pretéritos. Por el lado de los apologistas de la globalización, está la idea que, sin cambios fundamentales en la política (nacional e internacional), el libre comercio, la innovación tecnológica y la libertad de movimiento de los capitales se encargarán de construir equilibrios progresivamente mejores. Por supuesto en una lógica de máximo paretiano; que nadie se asuste. Por el lado de los críticos hay, a menudo, una crítica moral del capitalismo en que los mercados son fuente de casi todas las distorsiones, desequilibrios e injusticias. La idea subyacente parecería ser ésta: si ya era malo el capitalismo a escala nacional, ¿cuánto más lo será a escala global? Así que tenemos, de una parte, la apología de la sabiduría silenciosa del mercado y, de la otra, la ingenua suposición de su reemplazabilidad. Dos formas de estar fuera del mundo: ensalzándolo como el mejor posible o satanizándolo en clave de conspiración de las multinacionales. Y ahí estamos: entre dos virtuosos ejércitos que ondean al viento Mercado y Estado como símbolos de la fuente última de bienestar, democracia y demás delicias.
Y el observador no puede sino registrar que, como siempre ocurre, cuando se sacraliza una media verdad para convertirla en una verdad absoluta y sin nubes, la necedad sacerdotal (que no excluye el uso de la dialéctica) está casi siempre a la vuelta de la esquina. Inútil decir que los dos ejércitos tienen sus diferencias internas que van de las formas más burdas de certeza salvadora hasta la comprensión de que la historia no puede ser todo voluntad como tampoco puede ser todo inercia. Pero, mientras los ejércitos contrapuestos se enfrascan en guerrillas irregulares, en recíprocos bombardeos de ideas y de certezas, el presente permanece huérfano de propuestas para gobernar cambios globales productores de oportunidades y amenazas. En medio de tantas certezas beligerantes, el reto mayor consiste en construir espacios culturales, sociales y políticos que, reconociendo las nuevas interdependencias, las empujen hacia equilibrios sociales y ecológicos superiores a los actuales. Cuanto más tarde se lleguen a cimentar esos nuevos equilibrios, mayores serán los costos que tendrán que pagar la actual y las venideras generaciones. Dicho de otra forma: el mix contemporáneo entre mercado y política necesita ser modificado a favor de un segundo término que sea capaz de renovar sus formas sin desconocer el papel esencial que juegan la competencia y los mercados en la creación de la riqueza. Y sin olvidar los, aún recientes, desastres estatistas de matriz más o menos soviética. Estamos frente a la necesidad de una política que se renueve (en ideas e instrumentos) tanto a escala local como posnacional.
La necesidad de encontrar nuevos mecanismos para interactuar inteligentemente con el cambio contemporáneo se enfrenta a fuertes inercias culturales y a intereses económicos creados que se resisten al cambio de sus circunstancias operativas. Pero, en tiempos de internet, de terrorismo global y de explosión demográfica, dejar el campo a vestales del mercado o a populistas con tentaciones nacionalistas, se ha vuelto ya una opción de (demasiado) alto riesgo.
¿Es posible imaginar que las instituciones actuales (nacionales e internacionales) puedan emprender una corrección de rumbo hacia una mayor responsabilidad tanto global como local? Concentrémonos por un momento en el aspecto nacional y hagámonos una pregunta: ¿dónde queda el Estado después de dos décadas de intenso oleaje liberal? Lo primero que a uno se le ocurre pensar es que el Estado debe de encontrarse en vía de desaparición como sujeto económico y como factor colectivo de orientación. De confirmarse la —en apariencia obvia hipótesis— estaríamos en serios problemas: justo en el momento en que muchos nudos llegan al peine y muchas decisiones necesitan ser tomadas, se encontraría en desarme el mayor instrumento para convertir la voluntad en acción. Afortunadamente, no es así.
Veamos los datos. La captación pública de recursos en el flujo de riqueza nacional, no solamente no ha disminuido sino que se ha incrementado en la última década. El año 2000 respecto a 1990 registra ingresos del gobierno central relativos al PIB que se incrementan en todos los países avanzados, con la mayor excepción de Japón. Europa occidental viaja alrededor de 45% —con Francia en el extremo superior (50% del PIB que llega a manos estatales) e Inglaterra en el inferior (con 41%)—. Aunque haya aumentado su capacidad de captación en los años 90, Estados Unidos apenas llega a 32% a fines de la década. La media ocde es, recordémoslo, 43%. Anotemos entre paréntesis que en el caso de México, los ingresos del gobierno federal apenas alcanzan 15% del PIB. Lo que da una vaga idea de los estrechos márgenes de maniobra de las instituciones públicas en este país. Tendencias similares a las de los ingresos valen también para el gasto público que, en el espacio europeo oscila, con cierta tendencia al incremento, entre 32 y 45% del PIB.
Así que, al contrario del mensaje ideológico dominante, la última década tiende a fortalecer el peso relativo del Estado en las principales economías del mundo: mayor captación de recursos y mayor gasto. La realidad a contrapelo de las ideas dominantes: un litigio abierto entre lo real y la ideología que parecería gobernarlo. La explicación no está muy lejos de la crónica: los gobiernos tienden a reducir la carga fiscal sobre las empresas, mientras la incrementan tanto sobre los ingresos personales como a través de impuestos indirectos. La mayor movilidad transnacional del capital respecto a la gente que trabaja y genera ingresos, aconseja una preeminente generosidad pública hacia las empresas que hacia los individuos. Las personas son sujetos fiscales casi cautivos a diferencia de empresas que pueden decidir si la calidad de los servicios del país huésped sigue siendo superior al diferencial de costos respecto a algún país con mano de obra o recursos abundantes. Y no siempre, señalémoslo al margen, la respuesta empresarial es favorable a los bajos costos de la mano de obra, como confirma el hecho que tres cuartas partes de la inversión extranjera directa mundial se concentran en países con altos salarios.
Pero, en una situación de mayores interdependencias globales son también mayores los factores de inestabilidad exógena que, dependiendo de la capacidad de presión de la sociedad sobre las instituciones, obligan a estas últimas a incrementar las redes colectivas de protección. La democracia se nos presenta así como una barrera al uso exclusivamente individual de las ganancias de productividad, obligando a las instituciones a ofrecer a la sociedad un estándar de protección colectiva esencial dado cierto grado de desarrollo civil. Nos vemos forzados a reconocer una dialéctica (que puede ser altamente conflictiva) entre el reforzamiento de las interdependencias globales y la resistencia de las sociedades democráticas a perder partes relevantes de su cohesión social interna. Y ahí está, justamente, uno de las fronteras del presente: la necesidad de pasar de la oposición al cambio a propuestas de mejor articulación entre economía y sociedad. Pasar de la resistencia alrededor de formas tradicionales del Estado de bienestar a la construcción de rumbos originales que, sin desconocer las razones del mercado, busquen regularlas en función de equilibrios más elevados de bienestar colectivo y de productividad. Pautas de producción, formas de trabajo y de consumo no pueden quedar al margen de una revisión crítica de aquellos rasgos del presente que necesitan ser reformados para abrir espacio a un futuro deseable.
Sin establecer seguras líneas de causalidad, el hecho concreto es que existe una estrecha relación entre PIB per cápita, gasto público y gasto público en servicios sociales. Un hecho que nos obliga a reconocer que el gasto social puede impulsar, en lugar que contraer, la productividad de un sistema económico–país, incluso en un contexto de mayores vínculos globales. Salvo las empíreas regiones de las teorías puras (y de las simplificaciones ideológicas), no hay sobradas razones para suponer que instituciones y riqueza sean necesariamente dimensiones excluyentes. Lo cual, digamos en paréntesis, tampoco es razón para creer ingenuamente que sean aliados naturales. Decir que una sociedad tiende a asumir las formas de su economía, así como ésta asume los rasgos de la sociedad en que opera, es algo más que una perogrullada; es una dialéctica en movimiento en que los impulsos y las resistencias pueden venir de un lado u otro. Y, en ocasiones, de los dos. The Economist registra: “La mayor inseguridad económica propicia la demanda de gasto social… y los incrementos en el gasto social aumentan la productividad (que) será recompensada con flujos de capital”.3 Un posible círculo virtuoso entre mercado y política pública construido sobre la calidad de la mano de obra y de los servicios públicos. Y es de ahí que brota la necesidad de sondear nuevos espacios de creatividad social y política (no exclusivamente nacionales) que permitan mejores equilibrios entre riqueza, bienestar y democracia.
Como siempre ocurre, las prioridades fundamentales son diferentes entre países avanzados y países en desarrollo. En los primeras se plantea el reto de construir un mejor entrelazamiento entre sociedad y economía a través de la conservación ecológica, el pleno empleo, el saneamiento de áreas urbanas deterioradas, las nuevas formas de transporte público, la construcción social de sentidos inéditos para el tiempo libre o la vejez, etc. En los segundos, las prioridades son el saneamiento estructural de administraciones públicas de baja calidad y el ensanchamiento de las bases fiscales de sus políticas públicas: condiciones previas ineludibles de cualquier política de desarrollo de largo plazo con alguna esperanza de éxito. El objetivo es (o debería ser) el mismo: hacer de la democracia y la integración social ámbitos de iniciativas productivas más dinámicas. Lo que, en el subdesarrollo, supone, sin embargo, una tarea previa esencial: la construcción de instituciones eficaces, socialmente legitimadas y capaces de interactuar con procesos de largo plazo de desarrollo.
Hace un siglo, John Hobson4 propugnaba un aumento de la seguridad social, en alternativa al imperialismo, como motor central del crecimiento inglés. Y sería difícil no vincular una parte sustantiva de los éxitos económicos de la segunda mitad del siglo xx (una vez concluida la guerra civil europea entre 1914 y 1945) al ensanchamiento de los derechos colectivos en las sociedades más avanzadas del mundo. Ahora, como a comienzo de los años cincuenta, vivimos un periodo de aceleración de la productividad y, por consiguiente, los márgenes de reforma social se amplían mientras se ensanchan las fronteras de las posibilidades materiales y de las necesidades colectivas. La tradición de Hobson necesita ser repensada: el capitalismo puede (y debe) ser curado de sus más bajos instintos mientras la democracia moldea redes de protección para mejorar la calidad de la convivencia. Sin democracia el capitalismo sería lugar ciertamente más inhóspito de lo que es; y sin capitalismo la democracia no tendría los medios para expandir sus confines, internos y exteriores. A golpes de reformas es posible que las sociedades domestiquen, en un indefinible largo plazo, el instinto de riqueza posesiva sin perder al impulso a la innovación. Y queda una posibilidad: así como el capitalismo preexistió a la invención de la palabra, quizás nuestros nietos comiencen a vivir en una realidad nueva y demoren mucho tiempo en encontrar el nombre del poscapitalismo.
Las condiciones adversas (el imperialismo de Su Majestad) han cambiado desde tiempos de Hobson; ahora nuestra frontera colectiva no son tanto los gastos de guerra sino el desempleo, la miseria y el hambre de tantas periferias del mundo, el hedonismo irresponsable de masas, el ataque contra la naturaleza, el consumismo cuyos desechos nos enmierdan, el desempleo de millones de jóvenes que, en el subdesarrollo, no es infrecuente que manejen taxi con títulos de médico, químico industrial o arqueólogo, los nacionalismos cerrados y un largo etcétera. Estamos en una situación absurda: nos faltan recursos para emprender mayores avances en la búsqueda de nuevas fuentes energéticas, para combatir enfermedades, para crear empleos, prolongar la vida y mejorar su calidad y, al mismo tiempo, desechamos recursos escasos (con la vida de sus portadores) por la incapacidad de domesticar espíritu animales del capitalismo que exigen para sí toda la atención en una espontaneidad autocelebrada como el mejor de los mundos posibles.
No obstante sus éxitos extraordinarios, estamos dentro de maquinarias productivas (cuya lógica hoy se universaliza) que desperdician con demasiada facilidad un “factor” esencial (para producir y para vivir): el trabajo5. ¿Qué otra cosa puede ser el reformismo en nuestros días sino la toma de conciencia de que —mientras la humanidad no descubra una forma mejor para producir y distribuir bienes–—el capitalismo puede (y debe) ser reformado reforzando los nexos entre riqueza y bienestar social? A menos que se acepte el riesgo de que la acumulación de capital en una edad de grandes cambios tecnológicos vuelva más frecuentes lo que hace mucho tiempo, Marx y Rosa Luxemburgo, llamaban crisis de realización. Una tan absurda como frecuente situación de pobreza en la abundancia. Y, además, sería poco sensato desear que la carrera consumista de las sociedades avanzadas se volviera una solución hedonista, irresponsablemente contaminante y destinada a ensanchar más y más las distancias entre primero y tercer mundos. Estamos frente a decisiones de civilización que marcarán, para bien y para mal, el futuro de los que vendrán después de nosotros. El reformismo es (o debería ser) el espacio político privilegiado para responder mejor a las demandas sociales de bienestar, para abrir espacios de experimentación de nuevas formas de convivencia, para tejer redes de comunicación capaces de integrar sin asfixiar. Territorio de debate de nuevas ideas sobre el gobierno del cambio.
Esto, por el lado del deber ser. Por el lado del ser, las cosas son algo más complejas: hay corporatismos que salvaguardar con toda su corte de clientelismos, patrimonialismos y demás. Reconozcamos que, en el terreno de las ideas y de las luchas, la socialdemocracia crece más lentamente hoy respecto a fines del siglo XIX. El nuestro no es tiempo de grandes ideas reformadoras o, por lo menos, de grandes ideas reformadoras con gran apoyo de masas. A veces los impulsos de reforma se ahogan en las aguas del conformismo y de un virtuoso discurso cívico progresista. Como el viejo Homais de Flaubert. Reconozcamos la evidencia: la socialdemocracia y todas las otras formas de reformismo, laico o confesional, están hoy a la zaga de los eventos y, obviamente más, de las necesidades. En la polvareda de los cambios, las fronteras de la voluntad se confunden hasta, a veces, disolverse en la contemplación de la sabiduría de la creación. Y, a menudo, la realidad contemporánea se presenta como una red de interdependencias tan tupida, que la acción retrocede frente a las dificultades de una complejidad tan entretejida. Por desgracia (¿o por suerte?) nadie está a la altura de sus ideales. Los reformistas menos que otros –a juzgar por el presente que avanza como una manada de bisontes enfurecidos. Y dibujar el futuro deseado, sólo salva el alma en un banal politically correct, a menos que se añada voluntad, técnica, ideas y audacia necesarias para acercarse a mayores fronteras de civilidad.
Pero, independientemente del estado de las ideas contemporáneas, el problema sigue planteado: estamos condenados a inventar formas superiores a ese pacto de convivencia que llamamos Estado de bienestar (a sondear nuevos espacios de flexibilidad regulada), estamos impulsados a experimentar fórmulas de producción y de consumo que minimicen los impactos negativos sobre la calidad de la vida colectiva y sobre la relación con la naturaleza. Y estamos forzados a encontrar fórmulas más eficaces de cooperación global. A menos que nos resulte atractivo un futuro de polarización social y pérdida progresiva de esos sentidos cruzados de compromiso que se autodenominan sociedad.
Hasta ahora, nos centramos en el equilibrio Estado/ mercado en cada sociedad específica. Pasemos ahora a reflexionar sobre la misma relación a escala global. Una relación que condiciona la vida de cada uno y que está hoy claramente más cargada por el lado de las necesidades de la riqueza que por las del bienestar colectivo. Una especie de capitalismo ideal –libre de vínculos sociales– que revolotea sin descanso sobre nuestras cabezas y que hemos denominado globalización. Con la novedad respecto al modelo Far West de que ahora, después de hazañas asombrosas, el caballo se encabrita, no cae sólo el cow boy, sino mucha gente más.
Pero, en un juego de espejos ideológicos, no es legítimo pensar en términos conspirativos: la globalización como producto (según preferencia de cada uno) de Occidente, el capitalismo, los cristianos, los servicios secretos, Estados Unidos, los judíos y sepa Dios quién más. Cuando los jirones del antiguo materialismo histórico asumen vestiduras de Le Carré, uno puede creer en cualquier cosa, hasta en el Protocolo de los sabios de Sión. Y, obviamente, ha llegado el momento de cambiar página. Si se asume que la globalización no es sólo un episodio en la aventura histórica del capitalismo, sino un momento clave en la historia humana (ninguna manzana viene sin gusano), entonces resulta evidente que la diatriba global/ antiglobal es un patético residuo de ideologismos envejecidos. El problema no es globalización sí o no, sino una nueva globalización. La necesidad de construir a escala global mejores equilibrios entre mercados y reglas. Hic Rodhus, hic salta, se decía en otros tiempos.
“Después del 11 de septiembre es evidente que cualquier conflicto local (más o menos asociado a condiciones de pobreza crónica) amenaza convertirse en factor global de disrupción”.
El primer punto en la agenda es evidente: la profundización del compromiso de las economías más avanzadas a favorecer procesos globales de convergencia económica entre los dos centenares de países que conforman ese traje de arlequín que es el planeta. Después del 11 de septiembre es evidente que cualquier conflicto local (más o menos asociado a condiciones de pobreza crónica) amenaza convertirse en factor global de disrupción. Hay momentos en que, frente a solicitaciones brutales, la política no puede renunciar a sí misma y confiar en que las cosas se arreglarán en la marcha. Hay momentos en que no es sabio asumir la actitud del filósofo que espera sentado al borde del río que la corriente le lleve el cadáver de su enemigo. Dicho de otra forma: el presente nos empuja a un mayor protagonismo de la política, sub specie de nuevos organismos y acuerdos internacionales. El mundo no puede globalizarse sin globalizar la política y la cultura de la responsabilidad. Y tampoco —corolario inevitable— puede entregar a Estados Unidos, en virtual exclusiva, el papel de policía del mundo.
Los países más avanzados han establecido para sí mismos redes de protección (con más o menos huecos) al fin de evitar que sus ciudadanos bajen a niveles de infrasubsistencia en que sus derechos de ciudadanía se volverían una ficción. Y en un mundo que se vuelve interdependiente como nunca antes, sería curioso suponer que el Estado de bienestar fuera un logro histórico de exclusivo dominio nacional. Traspasar las fronteras debe poder significar el transferir a escala global pizcas cada vez mayores de un sentido de responsabilidad sin el cual entraríamos (ya hemos entrado) a una situación de estricta esquizofrenia: como ciudadano nacional tengo varias responsabilidades, como ciudadano del mundo, ninguna. O sea, un mundo nacional, dominado por arreglos (más o menos) civilizados de convivencia y un mundo global recorrido por John Wayne.
No es necesaria una capacidad deductiva sobresaliente para entender que el actual desequilibrio de relaciones Estado/mercado entre dimensión nacional y dimensión global no es sostenible por mucho tiempo más. A menos que se acepte pagar altos costos, de los cuales, repitámoslo, el 11 de septiembre fue un anuncio siniestro. Prebisch, para decirlo enfáticamente, cabalga de nuevo: y el tema centro- periferia sigue al orden del día. Y ciertamente entretendrá nuestros descendientes. Si el mundo globalizado es una casa, no es placentero vivir en una casa con varias bombas antihombre escondidas debajo de los tapetes.
Veamos los números. Si las economías avanzadas cumplieran con el objetivo de dedicar 1% de su pib a la promoción del desarrollo en las áreas más pobres del mundo, en el año de 1999 se habrían destinado a este fin algo así como 225 mil millones de dólares, contra los 56 mil que se movilizaron realmente. Cuatro veces más. Para entendernos sobre los tamaños, recordemos de paso que 200 mil millones al año de transferencias a favor del tercer mundo podrían contribuir a crear ahí más de diez millones de puestos de trabajo directos al año. Poco, frente a un crecimiento demográfico que cada año pone en el mercado laboral de los países en desarrollo 40 millones de individuos. Pero, algo en la dirección justa que podría abrir las puertas a reacciones endógenas de inversión y ahorro. El 1% del PIB no es una cifra hiperbólica pero, para volverse real, se requerirá un poderoso despliegue de presiones culturales, pasiones civiles y voluntades políticas. Como los requerirán también la inevitable fiscalidad del movimiento internacional de capitales y la introducción de algún código de responsabilidad social para las empresas que operen en países distintos al de su casa matriz y, en especial, en países en vía de desarrollo. Por tan arraigadas que estén las inercias, estos cambios (que podrían conducir a modificaciones profundas en las instituciones y las reglas económicas multinacionales) son hoy necesarios. Así que se trata de volverlos posibles.
Nada vendrá gratis y las batallas políticas del futuro se anuncian duras. Sin embargo, no puede dejarse la globalización en manos exclusivas del mercado. Si globalización es también encuentro de culturas debe ser encuentro de culturas vivas y eso supone un compromiso global a favor de la convergencia en las condiciones de vida de los habitantes del planeta.
Lleguemos al punctum dolens de la actualidad y digámoslo rápidamente: el mundo necesita el islam, la cultura del islam, y no sólo porque en el pasado tuvo momentos de esplendor y de una libertad mayor que en Occidente, sino sobre todo porque una globalización que marchara sobre exclusivos moldes anglosajones empobrecería el mundo. Viene la tentación de mencionar la metáfora de las dos piernas. Pero, en realidad, no es así: las patas culturales sobre las cuales la globalización necesita marchar son muchas más que dos. Y este es nuestro actual (y futuro) problema global: necesitamos el islam, pero no este islam. Una cultura que exporta lo peor de sí y que sigue sin encontrar dentro de sí misma un rumbo viable de desarrollo económico y democracia política. Seamos enfáticos: el mundo necesita Italia pero no la mafia; necesita Estados Unidos pero no el KKK; necesita China pero no las ejecuciones sumarias; necesita México pero no un México heroico con iconos revolucionarios, funcionarios impunes y periódicas tentaciones carismáticas. La globalización implica el compromiso ético de llevar al mundo lo mejor de sí mismos, no lo peor.
El otro tema abierto es el de la regionalización de la responsabilidad. Hagamos una premisa: que el mundo se dirija hacia una creciente regionalización en tres grandes bloques (Europa occidental, Asia oriental y América del norte) es evidente. Que ahí estarán los protagonistas del futuro global, es trivial decirlo. Por el momento, lo indiscutible es que ahí se concentra gran parte de nuestra actual creación técnico-científica y ahí está el mayor laboratorio mundial de experimentación posnacional. Países que tuvieron por siglos serios conflictos recíprocos, emprenden un camino de creciente cooperación. La lógica según la cual la debilidad de mi vecino es mi fuerza, es sustituida paulatinamente por la lógica inversa: la fuerza de mi vecino es mi fuerza, y (corolario fatal) sus debilidades, mías. Inútil subrayar el cambio radical que esto supone en las formas tradicionales de ser de los Estados nacionales. Y uno de los puntos nodales en este apenas iniciado camino está representado por las políticas de desarrollo y de cooperación con el tercer mundo cercano a cada uno de los tres polos del poderío económico mundial. No sería realista imaginar una experiencia europea de éxito en medio de agudos conflictos en sus fronteras externas, olas migratorias e iluminaciones místico-combatientes en el área que va de los Balcanes bajando por el Medio Oriente y hasta el norte de África. Corresponde a los intereses europeos contribuir a crear, en su entorno geográfico inmediato, un ambiente de desarrollo, de estabilidad y, de ser posible, de democracia.
“Estamos condenados a avanzar en la experimentación de nuevas formas de cooperación regional”.
Una tarea que, con otras modalidades, se aplica a las otras dos regiones en formación. ¿Sería imaginable un TLC de América del norte exitoso con México envuelto en un mar de pobreza y de líderes carismáticos cabalgando el tigre de la ira social? ¿Sería imaginable la continuación de lo que los periódicos llaman “milagro asiático”, con una China entregada a formas agudas de antagonismo social e inestabilidad política? Estamos condenados a avanzar en la experimentación de nuevas formas de cooperación regional. Sin olvidar, naturalmente, las zonas del mundo que requieren un esfuerzo global compartido, como el África subsahariana, Asia central y meridional, etc. Sin embargo, estamos todavía muy lejos de cumplir con alguna forma seria de responsabilización regional. Para la actual cultura estadounidense cualquier cosa que no fuera libre comercio en su relación con México sería vista como una intolerable amenaza hacia los contribuyentes. Y en lo que concierne a la Unión Europea, recordemos que la mayor parte de la ayuda económica oficial de la región sigue siendo administrada independientemente por los países miembros y sin una estrategia regional.
Concluyamos. El reto es hoy doble: avanzar hacia un mejor equilibrio de Estado y mercado en el interior de países que, al mismo tiempo, comienzan a dirigirse hacia la construcción de identidades supranacionales. Y empezar a reticular con reglas institucionales esa globalización que nos empuja hacia delante y nos crea problemas imprevistos. Con la esperanza que el grueso de las nuevas reglas sea diseñado para favorecer un combate verdaderamente a fondo contra la miseria a escala mundial. Sin suponer que entre fanatismo religioso y Far West haya una relación de causalidad, es evidente que el encadenamiento entre una globalización sin asunción de responsabilidades globales y varias formas de fanatismo es hoy más probable que ayer. Y más peligroso. EP