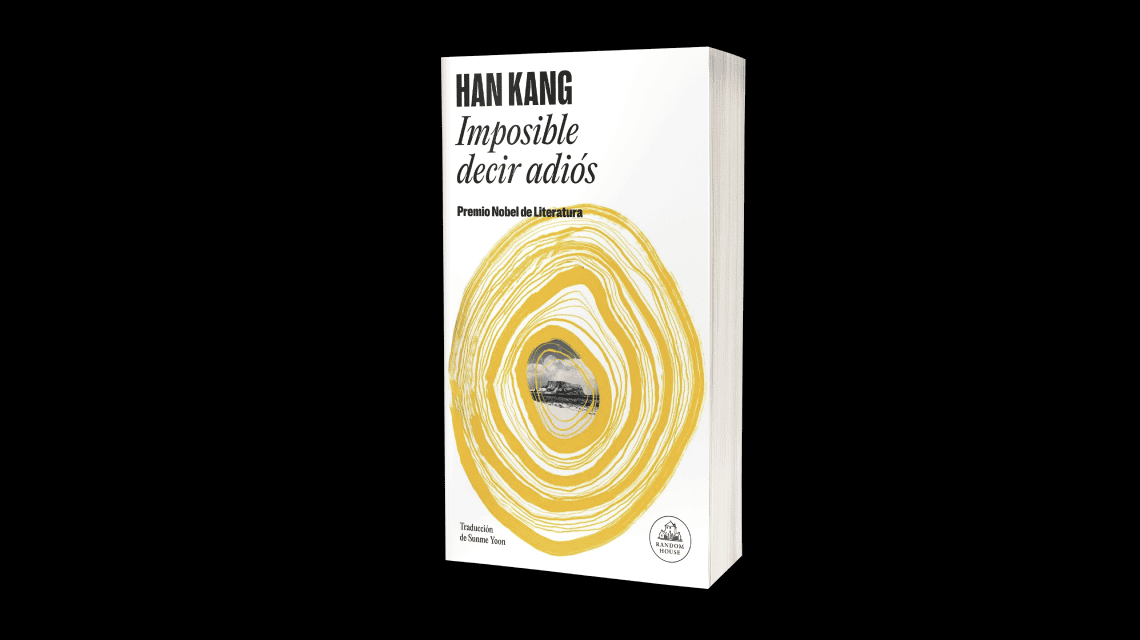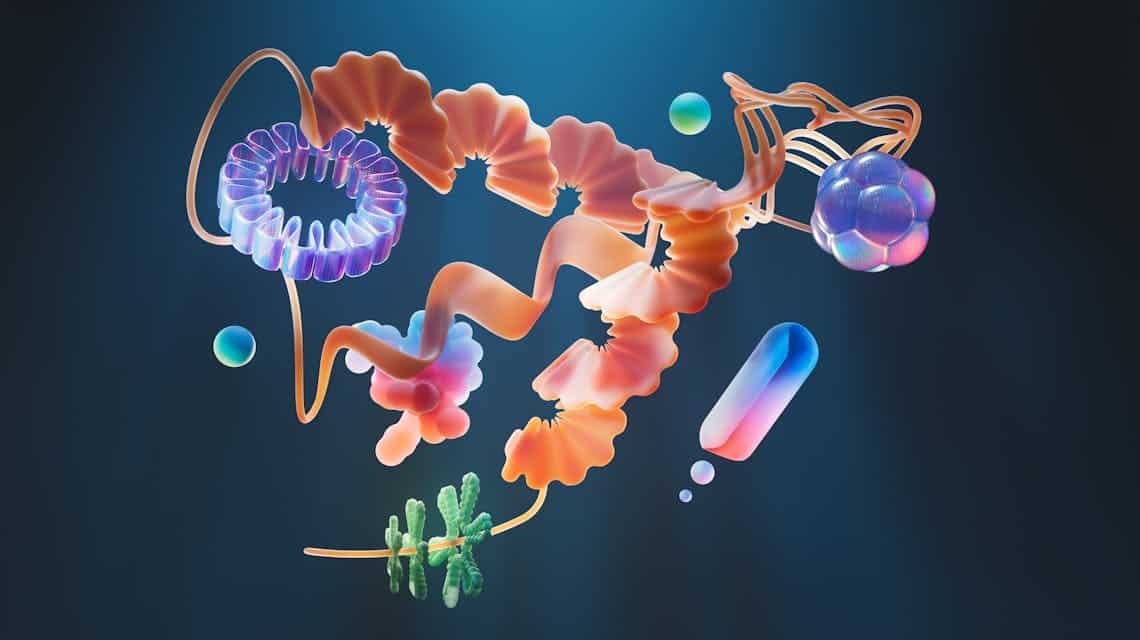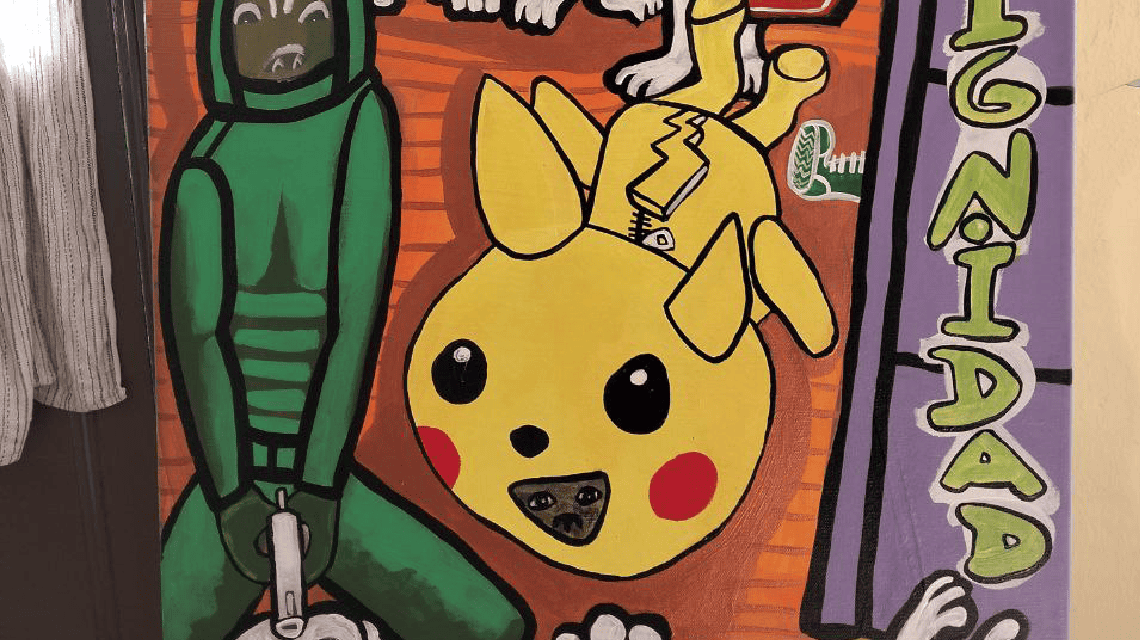Tiempo de lectura: 13 minutos
Este País (EP): ¿Cómo
ha cambiado la forma de hacer periodismo desde que empezaron a ejercerlo? ¿Cuál
ha sido el factor determinante para este cambio?
Claudia Ramos (CR):
En mi caso, lo que marca el antes y el después es lo digital, no sólo porque yo
vengo de la prensa escrita, de los periódicos, sino también porque los medios
digitales han avanzado muy rápido. El periodismo escrito es el único formato en
el que había trabajado antes de llegar a Animal
Político, que es completamente nativo digital. Ahí empecé de cero, con una
herramienta que no conocía, hasta por tema generacional. Antes de empezar
Animal Político, tanto Daniel [Daniel Moreno, director y consejero del medio]
como yo ni siquiera teníamos cuenta de Twitter ni de Instagram y el Facebook lo
abrimos por presiones familiares; no teníamos todas las herramientas que ahora
son indispensables para hacer nuestro trabajo. En términos del oficio, lo
digital marcó un cambio: desde cómo buscar la información hasta cómo hacerla
llegar al lector; lo que implica la retroalimentación inmediata que las redes
sociales han permitido al oficio periodístico de medir y de saber quién te está
leyendo; de tener la respuesta inmediata de lo que uno informa; de la
información que uno genera; del lector casi en tiempo real; de que comenten tu
información e incluso te digan si estás mal o estás bien, y de agregar
información que pueda servir a lo que tú estás difundiendo.
Otro factor también muy importante en la cobertura ha tenido
que ver con cómo consigues información, ya que las redes sociales digitales
también han permitido obtener tips de
los propios lectores. Leemos: “Oigan, está pasando esto; chequen”. Esta
retroalimentación con el lector ha sido fundamental y ha enriquecido el trabajo
periodístico. Es diferente a lo que hacíamos en la prensa escrita, donde
difícilmente sabías quién te leía o tenías muy claro que tus lectores eran
básicamente las fuentes de donde sacabas la información, o sea, el círculo
político al que le interesaba la información que uno publicaba.
Daniela Rea (DR):
En mi caso, el antes y el después lo marca el trabajar en un medio establecido
y hacer una transición al freelance,
para luego hacer otra transición a un medio digital. En ese sentido, creo que
mi experiencia se podría contextualizar en un momento de precarización laboral
muy fuerte. Muchos compañeros salen de los medios tradicionales, ya sea porque
son despedidos o porque se han recortado los espacios y se convierten en freelance, pero las condiciones para
hacer freelance son muy precarias en
el país. Sobre mi transición del freelance
a un medio digital como Pie de Página, comparto mucho de lo que plantea
Claudia: esta inmediatez de saber si la información está llegando, si está
interesando, si está generando conversaciones; también sobre la forma como se
obtiene la información, que a lo mejor ya no es solamente la fuente oficial,
los colectivos, las organizaciones de derechos humanos o las ONG las que te dan
información, como en mi primera etapa, cuando estaba en el periódico Reforma, sino que son los lectores
quienes te dan tips. Incluso las
mismas dinámicas de conversaciones que hay en el redes, que no te tienen
directamente a ti como interlocutor, acumulan información que está ahí
disponible. Y es una cosa muy paralela, la coexistencia de la precariedad en el
freelance con la creatividad para
hacer un trabajo periodístico de calidad, aunque sea en condiciones adversas.
EP: ¿Creen que haya
cambiado la percepción del público sobre los periodistas?
CR: Desde mi
experiencia, el lector siempre ha tenido una mala impresión del periodismo en
términos generales. Su historia en México siempre ha tenido esta carga de
periodismo oficialista, de cuáles son las grandes cadenas que han persistido a
lo largo de los años y cómo han manejado esta relación tan cercana —de
supervivencia incluso— con el poder, y con esto ya sabemos de qué viven y a
quiénes responden los medios. Esta lógica de “prensa vendida” está
muy arraigada en cierto tipo de lector y ante él tenemos “mala
prensa”.
Yo creo que esta irrupción de lo digital, en este contexto
de precarización laboral del que habla Daniela, casi es contradictorio a la
creación de nuevos medios independientes, que nacimos con tres pesos en la
bolsa y hemos aprendido a sobrevivir en el último sexenio, en los últimos diez
años, con todo para poder sacar nuestros proyectos, porque de pronto nos vimos
metidos en un contexto en donde distintas fuentes de financiamiento voltearon a
ver a lo que estaba pasando en México, ver estas semillas que de pronto estaban
sembradas. Los medios tradicionales no son una opción, ya que aquí tenemos una
nueva herramienta. De pronto se nos empezaron a abrir puertas para proyectos
independientes. Ante esta nueva relación con el lector, esto también ha
permitido que ciertos medios tengamos —con muchas comillas, una lluvia de
comillas— un cierto reconocimiento que no tiene que ver con la visión que
siempre se ha tenido de los medios oficialistas. Esto incluso fue un cambio en
la percepción en el último sexenio, pero que a raíz del 1º de diciembre del año
pasado ha vuelto a cambiar. Esta relación idílica que los medios independientes
vivimos con los lectores en el sexenio de Peña se rompió a partir del primero
de diciembre, por toda esta dinámica en la que nos hemos envuelto, por lo que
significa la narrativa presidencial de quiénes son los opositores al gobierno y
qué representan para estos 30 millones de personas esperanzadas por lo que
pueda traer el cambio de régimen, por cómo el trabajo de los medios
independientes impacta ahora esta esperanza legítima de la gente de que las
cosas puedan cambiar en este país y cómo respondemos en nuestras coberturas
diarias a esa esperanza de la gente.
En Animal Político,
tenemos la impresión de que el tipo de cobertura que los medios independientes
hicimos durante el sexenio de Peña no está respondiendo ahora a la esperanza de
la gente de lo que puede pasar en el país; eso nos mete en una dinámica de
autorreflexión sobre qué tipo de periodismo tendríamos que estar haciendo
ahora, en este contexto del nuevo gobierno. No tanto pensando en cómo ganar a
nuestros lectores, sino cómo informar lo que está pasando y al mismo tiempo
hacer que el público nos lea. De entrada, por esta esperanza siento que hay un
rechazo a que les sigamos informando las cosas que están mal cuando esa es una
función esencial del periodismo, revelar lo que está mal justamente para que se
modifique, para que cambie, para que se haga bien. Sentimos que hay un rechazo
de la gente: “Ya no quiero que me digas qué es lo que está mal; ahora quiero
que me cuentes de las cosas que se están haciendo bien, porque yo tengo esa
esperanza.” Creo que a los medios nos meten en esa dinámica de ahora cómo vamos
a hacer nuestra cobertura informativa sin perder al lector.
DR: Hay un rechazo
de la sociedad a los medios en general. “Prensa vendida” es nuestro hashtag ante la sociedad, prensa
sicaria. Es bien complicado en un contexto tan polarizado como el de ahora, tan
polarizado como antes pero —secundo lo que plantea Claudia— donde hay una
esperanza legítima de 30 millones de personas que están no sólo esperando, sino
asumiendo que existen esos resultados. Si antes tú cuestionabas al gobierno se
celebraba ese cuestionamiento, pero ahora si tú cuestionas al gobierno eres una
prensa fifí, sicaria, vendida. ¿Cómo la narrativa que nosotros hacemos en el
periodismo puede ayudar a generar espacios de escucha que no sean polarizantes?
No solamente se reduce al tema de los chairos y los fifís, aunque no me gusta
decirlo así, sino también a un contexto, a un espacio de los buenos contra los
malos. Pienso —en estos años de violencia— cómo la prensa puede ayudar a
generar espacios en donde se mantenga la conversación, en donde se pueda
escuchar el relato de soldados que han matado sin que sean rechazados. Si
rechazamos lo que tienen por relatar estos soldados no va a haber posibilidades
de que esto cambie, porque aquí estamos todos.
En resumen, es muy compleja la relación de la sociedad con
la prensa. Nuestro trabajo, además de informar, tiene que responder a esta
posibilidad de generar conversación social, de romper las dicotomías con las
que hemos explicado el país y generado esa polarización. Quiero recordar un
momento que fue muy luminoso para nosotros como prensa, en el contexto del
secuestro de unos compañeros periodistas en Coahuila. Creo que la marcha era:
“Nos queremos vivos”. Fue muy bonito: salimos unos mil periodistas a marchar y
en la marcha había activistas; las personas que habían sido nuestras fuentes
desde las organizaciones de la sociedad civil también estaban apoyándonos y
muchos colectivos de víctimas a los que se les había acompañado. Si bien ya
pasaron como siete años desde aquella marcha, me gusta tenerla ahí, como un
recuerdo de que sí es posible. Quiero creer que sí es posible generar una
relación de más conversación con la sociedad y no de rechazo.
EP: Como mujeres ¿han
tenido problemas para ejercer la profesión? ¿Han sentido alguna diferencia en
el trato? ¿Se han sentido discriminadas de alguna manera?
CR: Somos
veteranas en esto, empezamos muy jóvenes. Cuando una empieza jovencita —no sólo
en este medio, me imagino que en todos, pero en este en particular— básicamente
pasan dos cosas. Primero, las fuentes importantes que se cubrían en ese momento
eran las políticas. Supongamos que es algo que ya ha cambiado; estoy hablando
de hace casi treinta años. Para todo reportero que empezaba en el periodismo su
aspiración era cubrir la fuente política: el congreso, la presidencia, los
partidos, porque era la que se publicaba en primera plana, la que le importaba
a los medios retratar porque sus fuentes de información eran lo que querían
leer. ¿A quién les daban esas fuentes? Pues a los hombres. A las mujeres, sobre
todo si estaban empezando, les daban los temas “sociales”: pobreza, derechos
humanos, barrios.
Por ejemplo, cuando estuve en Reforma, la sección Ciudad tenía una cobertura por delegación, casi
por colonia; era común que la cubriéramos las chavitas solteras que estábamos
haciendo nuestras primeras notas. Las fuentes políticas también estaban dominadas
por hombres. La forma en que se conseguía la información era desayunando,
comiendo, cenando y yendo a bares con estos señores; ni modo que eso lo hiciera
una mujer. Hasta la manera de reportear y de conseguir la información tenía una
carga machista: los chismes, la información exclusiva que se podía conseguir
salía de la relación personal que el reportero pudiera hacer con la fuente. Eso
implicaba que te fueras a tomar o a beber con ellos a los bares, a la pachanga
a deshoras, algo que, por supuesto, una jovencita recién egresada de la carrera
que estaba incursionando en el periodismo no lo iba a hacer. Para poder tener
una carrera en el medio en el que estaba una trabajando tenía que pelear,
romper y sembrar porque estaba súper coptado por esta idea de que esa fuente
era sólo para hombres. Incluso para cubrir la fuente policial, que ha tenido un
espacio mayor en las últimas décadas, relacionada con crímenes y delitos,
tienes que ir a donde pasan las cosas y relacionarte con la policía, y ese
contacto lo tenían que hacer hombres.
Eso por un lado, y por el otro, si con un poco de suerte
descubrían que efectivamente eras buena reportera y no tenías que ir a beber
con el político para conseguir información; que podías reportear bien, conseguir
documentos y sacar información de primera mano —por suerte también había
mujeres políticas—, si te asignaban a una fuente política y tenías que cubrir
el Senado o la Cámara de Diputados, entonces como reportera te enfrentabas al
acoso de tus fuentes de información. Lamentablemente, tengo que reconocer que,
cuando comencé a reportear en Reforma
y tuve la oportunidad de cubrir al Senado de la República, mi pareja, Daniel,
tuvo que acompañarme a mi primer día de cobertura y “presentarme” a las fuentes
que él conocía. Decirle a los senadores: “Oiga, ella es Claudia; va estar ahora
cubriendo ahora por Reforma…”, pero
más que eso era para informarles: “Es mi pareja y no se metan con ella, o sea,
la respetan”. No tenían que decirlo así, pero el mensaje era claro. Era hasta
un poco humillante tener que hacer eso, aunque en cierta forma yo me sentía
protegida. Incluso hubo senadores que, a pesar de eso, les valió. Puedo
mencionar a algún senador de un grupo parlamentario, que me mandó a su vocero
para decirme que estaba muy interesado en platicar conmigo y que si lo podía
ver tal día en tal lado. Por supuesto nunca acepté; era molesto que supusiera
que una persona —yo o que cualquier compañera reportera— pudiera aceptar una
situación así, cuando obviamente estabas en las oficinas e ibas directamente a
conseguir información. Además, el que tu pareja pudiera presentarse y decir:
“Oiga… ella es mía y no se metan”. Es una situación muy fea.
Luego una crece y adquiere experiencia, “callo”,
ahora sí que literalmente te empoderas. Empiezas a preparar a la gente,
empiezas a saber cómo reaccionar y cómo moverte; luego ya te impones y puedes
mandar a la gente al carajo y saber con quién puedes trabajar profesionalmente
y con quién no. Son esas situaciones bastantes molestas que yo quiero creer que
con el paso de los años han disminuido, aunque estoy segura de que muchas
compañeras reporteras, aún en estas fechas, podrán contarnos historias de
terror iguales.
DR: A mí pasó
algo muy curioso. Cuando trabajaba en Veracruz tenía un novio que me iba a ver
al puerto y tomábamos café en La Parroquia, de donde salía la “nota del día”.
Me tomaron una foto con él y la fueron a pegar al ayuntamiento del Puerto de
Veracruz. A la foto, que era tipo paparazzi,
le pusieron el nombre de un fotógrafo ya grande, como diciendo: “Te está
engañando”. Fue muy humillante llegar a la redacción, a la prensa del
ayuntamiento y ver mi foto con mi novio en varias pantallas. Yo no entendía por
qué estar con mi novio estaba mal. ¿Con qué derecho a estos güeyes se les
ocurre?, ¿qué derecho tienen sobre mí?, ¿por qué sienten que pueden hacer esto
o jugarle una broma a este cuate? En Veracruz cubría las notas que nadie
quería: del puerto, penales, migrantes, pobreza, pescadores, porque todo el
mundo peleaba la fuente política; donde estaba el ingreso era en la venta de
publicidad. Entonces, esa situación claramente machista para mí era ventajosa,
porque yo no quería ir a la fuente de política; estaba muy contenta reporteando
sobre los migrantes, los pescadores y los obreros portuarios. Pero sí, había un
sentido completamente de “este lugar no te corresponde”, “este es el espacio
importante de la vida pública del país y no es un lugar para ustedes, las
mujeres”.
En algún otro momento fui a hacer una entrevista a unos
chicos detenidos y acusados de ser narcotraficantes. En la redacción había la
sensación de que yo era muy sensible, era la reportera activista. Entonces me
mandaron con un hombre reportero a hacer la entrevista, para que no se me
doblara el corazón y les creyera todo a los familiares que pedían espacio.
Afortunadamente, ese fue el tipo de experiencias que yo enfrenté. Salvo una vez
que fui a entrevistar a un político; me encargaron una entrevista con Federico
Arreola y me dijo: “A mí no me interesa hablar contigo; pero si quieres,
mientras tú hablas, yo te miro las piernas”. “¿Qué hago?”, pensé. Regresé al
periódico y muy espantada les conté; claro, me dijeron “ya no regreses”, pero
tampoco sé si hubo un pronunciamiento hacia este hombre de parte de los
directivos.
Esas son las experiencias que me tocó vivir en el sentido de
género. Por un lado, son desventajas, pero también nosotras teníamos la ventaja
de que, como las nuestras no eran fuentes importantes, no se metían con nuestro
trabajo. Al no ser importante una fuente, generaba un menor control por parte
de los directivos, de los medios; tenía libertad para escribir cosas que
generalmente no iban a ser publicadas; no tenían espacio para ser publicadas en
el periódico y eso creo que nos forma. Son espacios
más nuestros, con un poquito más de libertad. Esa fue una de
las razones por las que hicimos la Red de Periodistas de a Pie con Marcela
Turati, cuando nos convocó en 2007. El reto era que nuestro trabajo de
periodismo social, que era como el periodismo rosa de las redacciones,
estuviera bien hecho para que sí pudiera pelear por los espacios “importantes”
que les tocaban a los hombres.
También recuerdo haber sufrido mucho por las ganas de ir a
hacer coberturas importantes; por ejemplo, la del sismo en Haití. Yo les decía:
“Puedo irme yo. Me voy. Pido mis vacaciones. Pago mi vuelo. Sólo necesito que
me digan que sí”. La respuesta era: “Sí estás considerada”, pero era la sexta
en la fila, después de puros hombres. Y eso sí es muy jodido, que para algunas
cosas el género se utilice para beneficio de la institución misma.
EP: ¿Y en su
perspectiva familiar?
DR: Yo tuve hijas
fuera de una institución; ya no estaba en el Reforma, que es un periódico más formal, y tuve hijas empezando a
ser freelance. Eso ha sido bueno y
malo, en los dos sentidos, porque no hay seguridad social, pero tengo mis
“tiempos”. Yo justo me animé a tener niñas cuando salí del periódico. No es que
sea más fácil, manejas más tus tiempos, pero a otro costo. No sé si tú como
mamá, Claudia, dentro del medio, también pasaste por cuestiones de
discriminación o de machismo.
CR: Por supuesto,
porque incluso esto también me marcó un antes y un después; cuando yo decidí
embarazarme y tener hijas, me las eché de corridito. Yo me embaracé estando en Reforma, cuando cubría la campaña de
Vicente Fox. Conforme mi panza fue creciendo me fueron poniendo a compañeros
reporteros: “Como estás embarazada no puedes viajar”. Como si una fuera una
inválida, me fueron quitando cobertura; de hecho terminaron bajándome de la
campaña. Terminé cubriendo nada más en la Ciudad de México y en el resto de la
campaña estaban otros reporteros. Nació mi primera hija y —como necesitaba
otros tiempos— me propusieron hacer un cambio. Como ya no me daba la vida para
estar al pendiente de mi hija y cubrir partidos políticos, acepté el cambio a
Enfoque. Ahí me eché otro año.
Me embaracé por segunda ocasión y cuando nació mi segunda
hija, muy lindo René Delgado, que siempre me trató súper bien —yo le tengo
mucho respeto, profesional y personal, creo que es una gran persona— terminó
diciéndome: “Oye, yo creo que tienes que atender a tus hijas”. Y lo único
decente que hicieron fue darme una buena liquidación. No me corrieron de Reforma, pero tuvieron una manera muy
elegante de retirarme. Yo les propuse mil y una formas de seguir cubriendo la
información de las fuentes que normalmente cubría, pero trabajando más desde
casa, y para cualquier cosa que se necesitara nomás iba y luego me regresaba.
Me exigían horas de estar sentada innecesariamente en la redacción. Eso amo de
lo digital, que podemos trabajar desde casa. Prácticamente me la paso haciendo home office. Pero ante esta charla de
que “eres mujer, eres mamá, tienes hijos: ya te fregaste, ya no puedes estar”
terminé renunciando al periódico.
EP: ¿Piensan que
tienen futuro las publicaciones periódicas en papel? ¿Creen que sobrevivan a
esta revolución tecnológica?
CR: Yo no sé si
por un tema de medio ambiente o por la crisis que se avecina vaya a haber un
momento en que digan: “Oigan, esto ya se acabó porque es insostenible”. Más por
esa razón, por una crisis en donde ya no podemos seguir produciendo papel. De
otra forma no tengo elementos para pensar que pudiera desaparecer el papel. De
cualquier manera, cada vez es más complicado para los medios impresos
sostenerse; puede ser por la crisis climática o porque ya no puedan
financiarse. No tanto porque a la gente ya no le guste leer papel.
DR: Yo esperaría
que no, porque no hay nada como el papel. Hay una cosa muy romántica del tiempo
que te permite estar sin prisas. Me da la sensación de que los medios digitales
te instalan en una vorágine, porque constantemente hay muchos distractores. Me
gusta y me gustaría que permaneciera para siempre ese espacio de sosiego en el
que te instalas al leer papel, una especie de calma nostálgica, romántica. Apelo
a que eso exista siempre.
EP: ¿Cómo eligen lo
que quieren contar? ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años?
CR: Cuando
nosotros empezamos Animal Político,
teníamos la lógica de la prensa escrita y queríamos cubrir política. Muy
rápido, por suerte para nosotros, nos dimos cuenta de que la información que la
prensa escrita menospreciaba y rechazaba era la que nuestros lectores querían
conocer. Entonces, muy rápido cambiamos la lógica de Animal Político, en el sentido de lo que nos importa contar a los
lectores y no en la que siempre ha estado metida la prensa escrita, los
periódicos tradicionales, de la fuente política, sino justo las fuentes
sociales: ¿qué está pasando con los pobres?, ¿qué está pasando con la violación
de los derechos humanos?, ¿qué esta pasando con la corrupción? Y entonces nos
empezamos a meter en esta cobertura de causas de, finalmente, información que
nuestros mismos lectores nos demandaban: “Oye, está pasando esto, por favor”.
Esto podía ir determinado lo que decidíamos nosotros cubrir. Y en ese sentido
—yo creo que para bien de todos los medios independientes—, este cambio que el
formato digital permitió en el periodismo en México nos dio una veta de
cobertura muy rica, muy informativa, nada despreciable, de cómo y qué cosas
contarle a nuestros lectores.
Justamente eso lo ligaría con lo que comentábamos al
principio. Ahora, con este nuevo concepto político con el que nos encontramos
otra vez, estamos en esta dinámica de nuestros lectores que quieren otra cosa;
¿cómo vamos nosotros a determinar, cómo vamos a hacer esta reflexión, cómo
vamos a hacer esta planeación de nuevas coberturas, cómo podemos o debemos
contarle a la gente las cosas que están pasando en el país? Tenemos que ser muy
creativos y muy imaginativos, sin alejarnos de lo que es la esencia del
periodismo, para poder encontrar las formas de seguir informando a nuestros
lectores.
DR: Yo le hago
mucho caso a la intuición, lo que quiero contar y la forma en la que lo quiero
contar. Estoy tratando de pensar cómo fue que comencé a escribir ciertos temas.
Escribir sobre cuestiones sociales o humanas era una forma de entender el mundo
para mi propia experiencia personal, y creo que eso se ha mantenido aunque ya
hay más intención política. Sí hay una decisión de poder ayudarme a mí misma a
entender el mundo a partir de las experiencias de las personas. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.