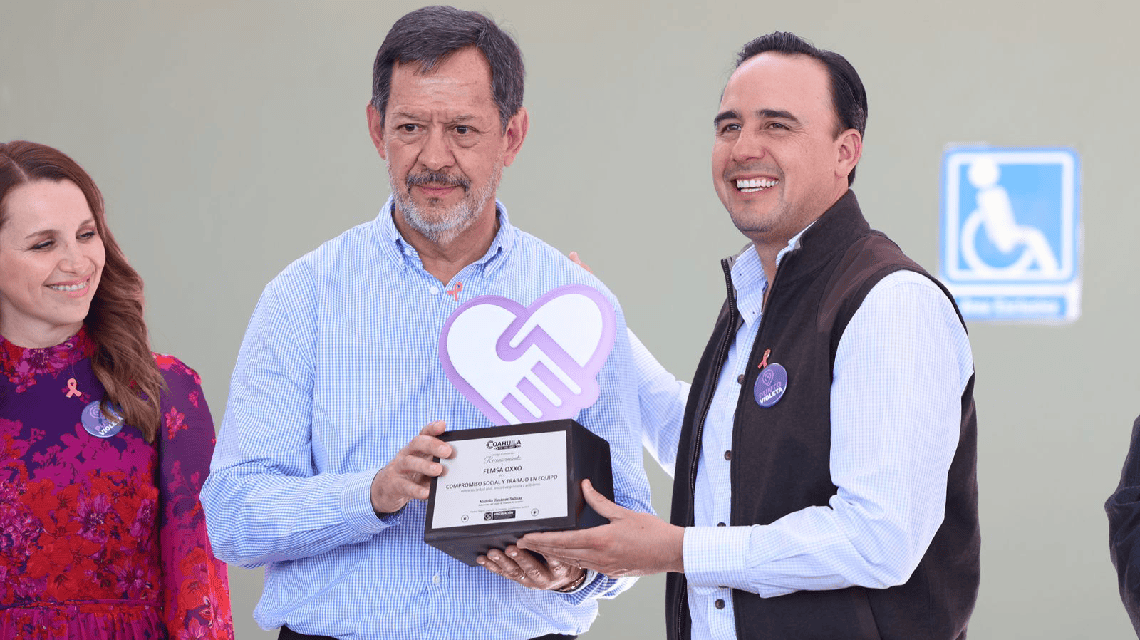Es imposible soslayar la gravedad de la situación de los derechos humanos en México. Sin embargo, quienes plantean un panorama absolutamente desolador se equivocan. Hay terrenos donde el país está mejor que hace algunas décadas.
Rutinas fatales
Es imposible soslayar la gravedad de la situación de los derechos humanos en México. Sin embargo, quienes plantean un panorama absolutamente desolador se equivocan. Hay terrenos donde el país está mejor que hace algunas décadas.
Texto de Luis de la Barreda Solórzano 23/04/16
De Tlatelolco a Iguala
El de la noche triste de Iguala es un crimen masivo repugnante. Más de 40 estudiantes fueron detenidos por policías municipales y, en un hecho sin precedente, entregados a un grupo de la delincuencia organizada que seguramente los asesinó.
Lo que marca la diferencia entre ese suceso y lo ocurrido décadas atrás en las noches tristes de Tlatelolco y la Calzada México-Tacuba —en las que se cometieron asimismo crímenes repugnantes— es la reacción del Estado. Por los hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 no hubo una sola consignación: la impunidad fue absoluta, no obstante la gravedad de lo acontecido. En cambio, por los acontecimientos de Iguala hay más de 100 detenidos, sometidos a procesos penales, incluyendo capos, sicarios, policías municipales, el alcalde y su cónyuge (¡los Macbeth mexicanos!).
Los crímenes de Tlatelolco y la Calzada México-Tacuba no fueron objeto de investigación alguna, aun cuando, interrogado por Jacobo Zabludovsky acerca de si se castigaría a los responsables, el presidente Echeverría afirmó rotundamente: “Definitivamente sí, Jacobo”. En cambio, el de Iguala no solamente ha sido investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), sino que, además, el Gobierno federal aceptó la indagación paralela del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI rechaza la versión de la PGR de que los cadáveres fueron incinerados, pero en ningún momento ha objetado el relato de cómo y quiénes detuvieron a las víctimas y a quiénes las entregaron. Y esa es la parte sustancial de la versión oficial: no qué se hizo con los cuerpos sino cómo se perpetraron y quiénes fueron los autores de los delitos. El GIEI no ha exigido la libertad de los detenidos porque no duda de su presunta responsabilidad.
A diferencia de lo que ocurría hace 25 años, ahora las violaciones a derechos humanos no quedan impunes en todos los casos. A eso han contribuido una opinión pública que no condesciende a que los abusos de poder permanezcan sin castigo y la existencia de las comisiones públicas de derechos humanos, cuya función es velar por los derechos de los gobernados, como el león de la fábula medieval que dormía con los ojos abiertos.
Las comisiones públicas de derechos humanos han jugado un papel decisivo en la protección de esos derechos. No son pocos los servidores públicos que, tentados a cometer un inminente atropello, desisten pensando: “El ombudsman me mira”. Y no son escasos los gobernados que, sabiendo que cuentan con un aliado confiable, al sufrir un abuso han transitado de una actitud de resignación resentida a otra de coraje activo en la defensa de sus derechos.
De Iguala a Tierra Blanca
Ahora bien, los defensores públicos de derechos humanos evitan o detienen arbitrariedades pero no obran el milagro de transformar a las demás instituciones. El reciente caso de Tierra Blanca —jóvenes privados de la libertad y entregados a criminales— tiene similitudes notables con el de Iguala. En ambos casos están involucrados policías y grupos criminales. En ambos, el móvil es incierto. En ambos se advierte la desconfianza en las autoridades. En ambos predomina la incertidumbre. En ambos la búsqueda de desaparecidos ha llevado al hallazgo de numerosas fosas con cadáveres. Pero hay una diferencia notable: el caso de Tierra Blanca, igualmente grave que el de Iguala, no ha suscitado protestas de la magnitud de este último, quizá porque las víctimas no eran activistas que se manifestaban contra alguna autoridad.
La cifra es aterradoramente alucinante: se calcula que en México hay alrededor de 26 mil personas desaparecidas. Parece claro que la gran mayoría de esas desapariciones son obra de la delincuencia organizada, pero también es claro —tenebrosamente claro, diría Machado— que en varias de ellas han participado policías y que las autoridades jurídicamente competentes han dado muestras de una incapacidad descorazonadora para esclarecer los casos y atrapar a los responsables.
Esa ineficacia es una violación a los derechos humanos no solo de las víctimas y sus deudos, sino de todos los integrantes de la sociedad, pues todos tenemos interés legítimo en que los delitos se persigan con un razonable grado de eficacia y esta contribuya a mejorar la seguridad pública. La seguridad pública y la eficaz procuración de justicia son derechos humanos cuya titularidad es de todos, absolutamente todos, los integrantes de una comunidad. En ambos, el déficit del país es enorme.
En los discursos oficiales y en las promesas de campaña de candidatos a puestos de elección popular, la seguridad pública y la procuración de justicia son temas prioritarios, de urgente resolución; pero los gobiernos no han tomado las medidas conducentes a revertir la inepcia de las policías y de los órganos persecutores de los delitos.
La proliferación de secuestros, homicidios dolosos, extorsiones, desapariciones y desplazamientos en diversas regiones del país se debe, por una parte, a la absurda guerra contra las drogas, en la que la victoria es imposible, y, por otra, a los vacíos de autoridad en amplias franjas del territorio nacional y a la indefendible situación de los cuerpos policiales y las procuradurías de justicia.
Enmendar a profundidad esas instituciones requiere de un empeño sostenido y de erogaciones considerables. Como aquel memorable anuncio de un excelente whisky: se ve caro, lo es. Pero mucho más onerosa, en términos económicos y humanos, resulta la tragedia que día a día se vive en diversas regiones del país.
Esa tristeza no es una fatalidad. No está escrita en el cielo como una realidad inmodificable. Podemos transformar a nuestras policías y nuestros ministerios públicos en instituciones altamente profesionales, confiables y eficaces si damos los pasos adecuados: salarios y prestaciones laborales acordes con la importancia de las funciones que desempeñan, selección y capacitación rigurosas de los aspirantes, recursos materiales óptimos —incluyendo, por supuesto, los tecnológicos—, supervisión estricta de sus tareas, plazas suficientes y distribuidas territorialmente según las necesidades.
Se ha reiterado innumerables veces que el principal deber del Estado, de todo Estado, es brindar un nivel aceptable de seguridad pública a los gobernados. En México, esa es una de nuestras asignaturas pendientes, la más urgente, la más inaplazable. No se conseguirá con discursos ni con promesas sino dando los pasos plausibles en la dirección adecuada.
México sufre notorias deficiencias en materia de derechos humanos. Sobran los señalamientos y las pruebas. Nuestras cárceles son un círculo del infierno que no describió Dante. La tortura, que estaba siendo abatida a fines del siglo pasado, ha repuntado. Los rezagos en materia de justicia social mantienen a un amplio segmento de la población en una situación de precariedad económica que no permite la satisfacción de necesidades elementales. La educación pública es una desgracia en el nivel elemental. La corrupción es un escándalo condenado por los partidos solamente cuando los descubiertos en corruptelas son los otros, no los del propio rebaño.
Todo eso configura un panorama muy insatisfactorio. Pero nada envenena tanto el ambiente social como la criminalidad desatada y la impunidad que la acompaña, sobre todo cuando en ciertos crímenes gravísimos participa la policía.
Libertad de amar
No todo son sombras. Hemos logrado avances, impensables hace algunos lustros, en el ámbito de las libertades individuales. Especial mención, en un país en el que la homofobia es feroz y extendida, merece la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha abierto la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El matrimonio ha dejado de ser la unión exclusivamente entre mujer y hombre para pasar a ser la unión entre dos personas. Ese cambio se debió en un primer momento a reformas legislativas en el Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo, y posteriormente a las resoluciones de amparo favorables a las parejas homosexuales que en diversas entidades federativas han solicitado casarse. Estas resoluciones se basaron en el principio pro homine.
El 12 de junio de 2015, la SCJN terminó con la discriminación que desde siempre habían sufrido los homosexuales respecto del derecho a contraer matrimonio. Nuestro máximo tribunal determinó que la finalidad del matrimonio no es la procreación, como suelen señalarlo los códigos civiles del país, sino la protección de la familia como realidad social.
La SCJN considera que vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales y a la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente a las parejas homosexuales. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación —sostiene el alto tribunal—, no se justifica que la unión matrimonial tenga que ser necesariamente heterosexual.
Los congresos de las entidades federativas tienen la facultad de regular el estado civil de las personas, pero esa facultad —advierte la resolución— se encuentra limitada por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México. Las normas que limitan el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer están imponiendo una discriminación basada en la orientación sexual de las personas. Y ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno puede disminuir o restringir los derechos de nadie a partir de su orientación sexual.
Las relaciones entre parejas del mismo sexo —afirma la SCJN— pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y, más ampliamente, a los de la familia.
Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica.
La resolución precisa que el derecho a casarse supone para las parejas homosexuales el acceso a los beneficios asociados al matrimonio: fiscales, de solidaridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, y migratorios para los cónyuges extranjeros.
Es preciso aclarar que aquellas normas discriminatorias no han quedado abrogadas por el criterio de nuestro máximo tribunal, pero las parejas homosexuales a quienes las autoridades nieguen el ejercicio de su derecho a contraer matrimonio podrán acudir a la vía judicial a fin de hacerlo efectivo, y los jueces están obligados a seguir las pautas que les marca la resolución comentada.
Hasta ahora, el matrimonio homosexual solo está reconocido —como se apuntó líneas arriba— en los códigos civiles del Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo. Lo razonable y previsible es que las legislaturas locales de las demás entidades federativas reformen su legislación, como las ha instado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de adecuarla al criterio de la SCJN, cuya tesis jurisprudencial ubica a México venturosamente al lado de Argentina, Brasil y Uruguay, en América Latina, de 15 países europeos y de Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
Telón
No alcanzaremos el paraíso, pero debemos esforzarnos por que este sea cada vez menos un valle de lágrimas. La calidad de vida en el mundo ha ido mejorando. Nuestro país puede ir superando gradualmente sus infortunios. Los excesos pesimistas son —le parece a Fernando Savater— “manifestaciones culpables de pereza que ceden el timón de la vida a rutinas fatales”.
_________
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.