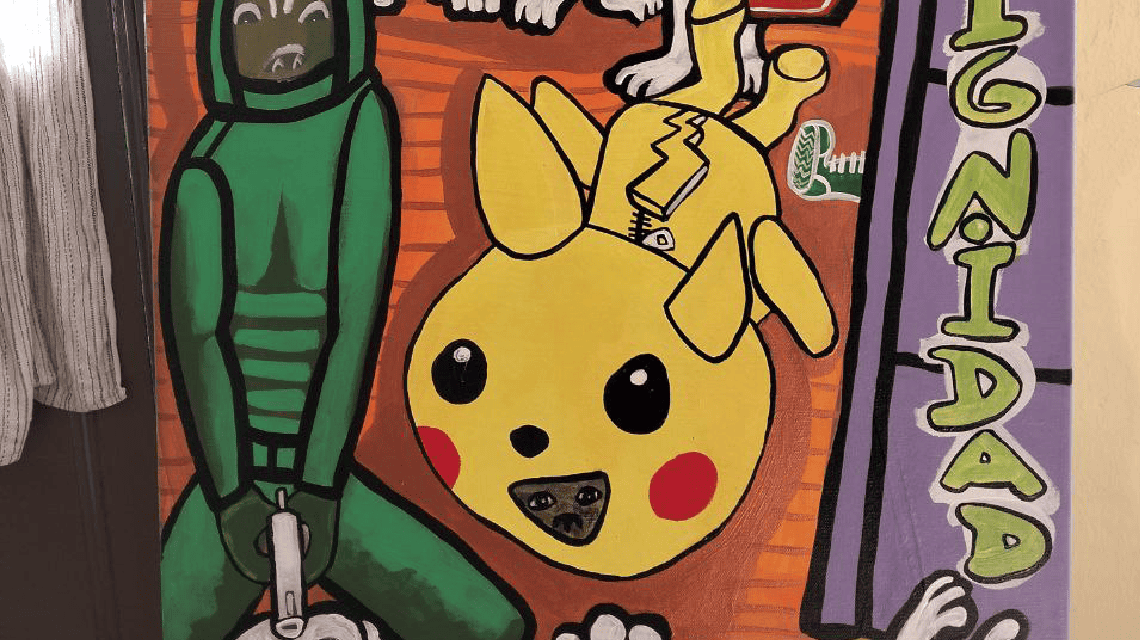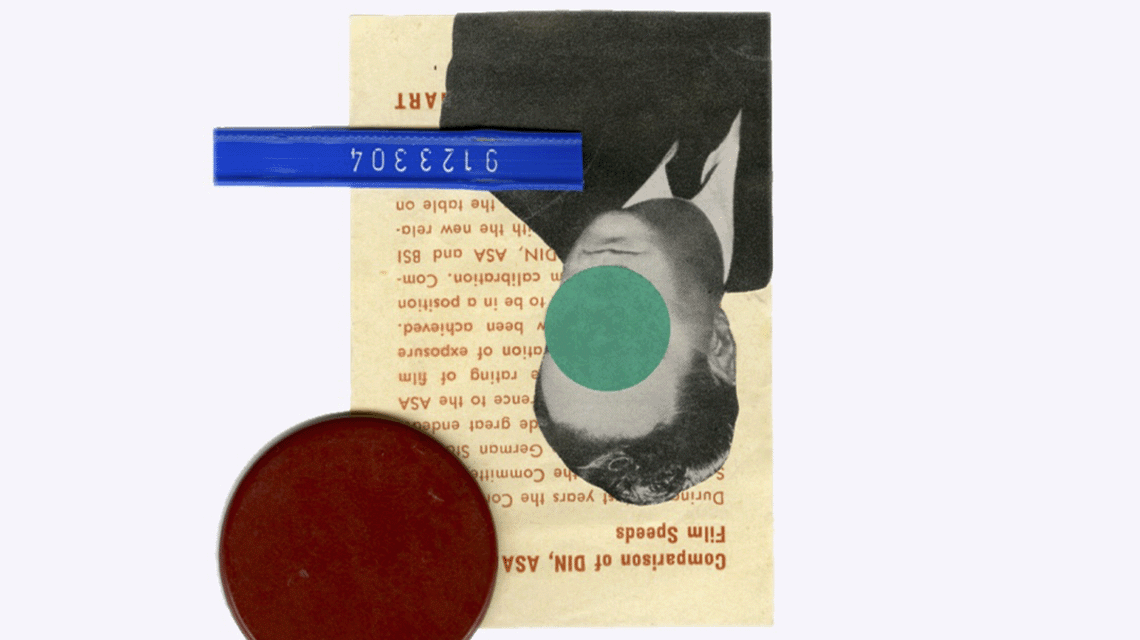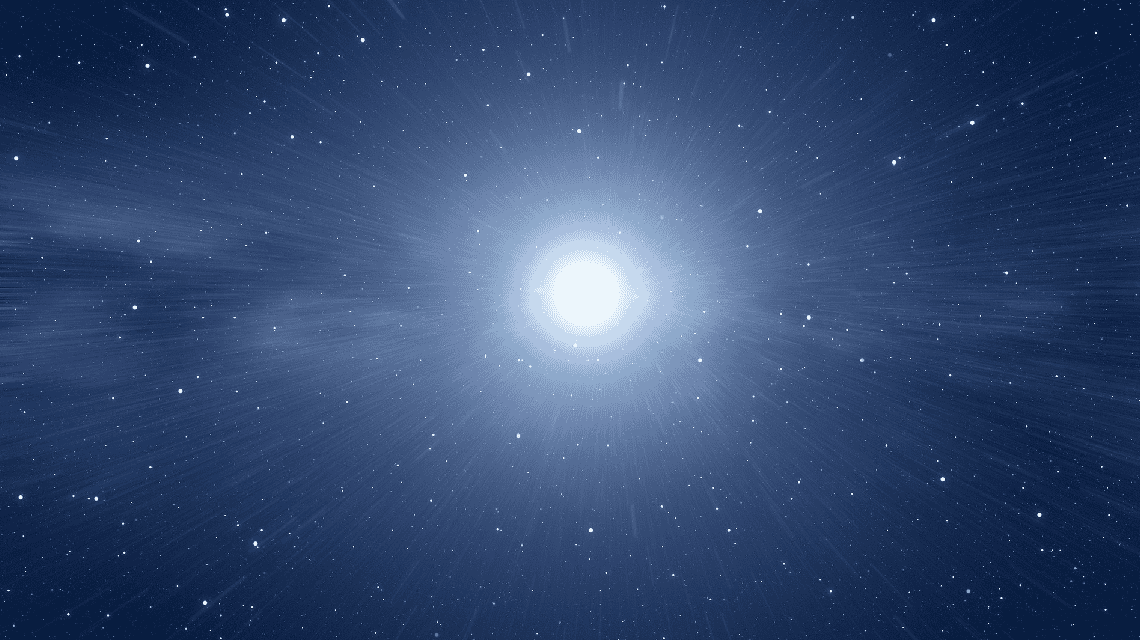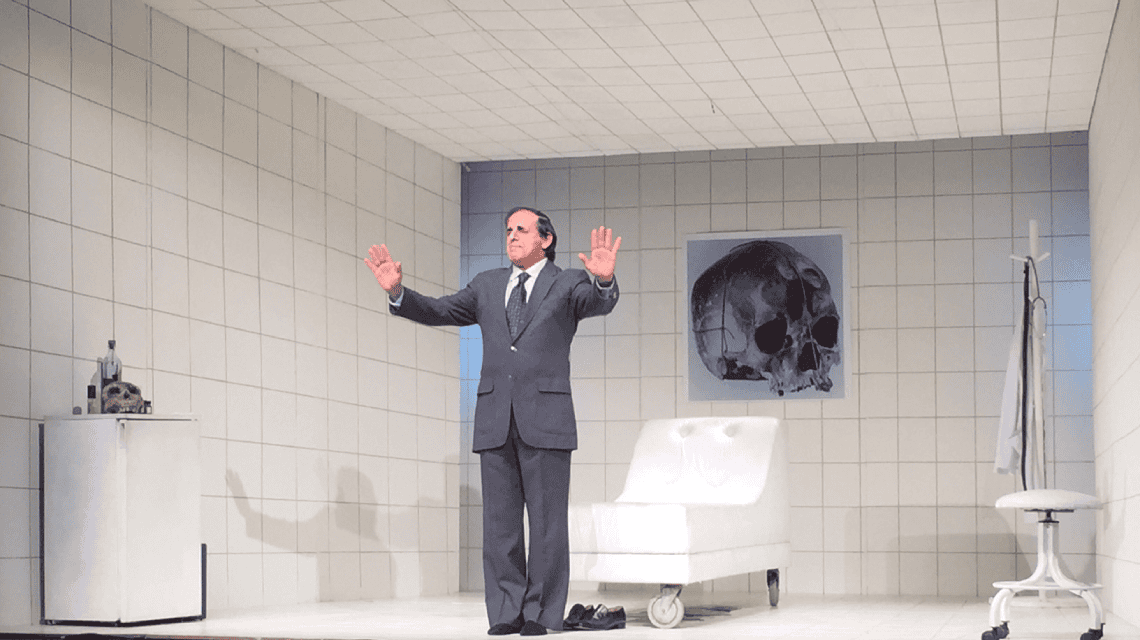Tiempo de lectura: 10 minutos
Todo comienza en el Futbol Fiesta, un local cuyo
membrete combina con ambición de conjuro las vertientes insuperables de la
diversión para la mentalidad nativa. Hemos ido a recalar ahí ese sábado por la
noche en busca de la esquiva aleación de experiencias (alcohol, chicas,
aventuras) que asumimos como elemento obligado del extenuante proceso de
convertirnos en hombres (lo que pasa por serlo en aquel segmento fugitivo de la
realidad). En esta ocasión, el camino que parece conducir a ella asume la forma
de una fiesta de paga, animada por algún mercenario combo de luz y sonido, la
cual, una vez cubierta la tarifa y transpuesto el cancel que impide precisar
desde afuera lo que sucede adentro, se revela como un galpón semivacío,
colindante con una reducida cancha de futbol desierta, en donde las chicas son
más bien reticentes y escasas, la aventura no podría pasar de algún triste
conato de bronca y el alcohol sólo sirve para agotar nuestros magros recursos y
dejarnos en un estado de incipiente euforia, que se queda sin un curso claro de
desahogo cuando por fin nos cansamos de dar vueltas a lo tonto entre las luces
y el ruido y salimos otra vez a la avenida, un par de horas más tarde,
inútilmente agitados, insatisfechos y pobres.
Estamos en la orilla de la ciudad, un extremo de
la aún poco poblada colonia La Calma, donde en apego a la promesa de su nombre
casi no se mueve nada. Nuestro contingente ha crecido, engrosado por otros tres
o cuatro adolescentes que son amigos de alguien, indistinguibles a fin de
cuentas de cualquiera de nosotros, parte de una renovada clase media de
pantalones vaqueros y coche de papá profesionista que puebla por aquel entonces
todo aquel reguero de suburbios. De algún modo tentativo e inconsciente,
enredado aún por todas partes en una empecinada trama de atavismos, somos el
fruto dorado de un sistema que ha invertido décadas en hacernos posibles; y por
fin parece que brillamos, en aquellos años terminales de la década de los
setenta, con un fulgor casi gringo.
El encuentro con los recién llegados deriva de
inmediato en una acalorada discusión, relativa, como tantas otras, a un asunto
del que sabemos muy poco, lo cual no impide que nos emperremos como si lo
supiéramos todo: el viril y redituable oficio de saquear autos ajenos. Esta
vez, sin embargo, la discusión se resuelve de manera inesperada, un tanto
vertiginosa, por la vía de los hechos, cuando uno de nuestros discrepantes saca
de Dios sabe dónde un ominoso desarmador, emprende la rápida auscultación de
las inmediaciones en busca de una presa pertinente, la encuentra casi enseguida
en la figura de un flamante Caribe que tuvo la mala fortuna de estacionarse en
ese lugar (y que pertenece sin duda a algún otro fugaz contertulio del Futbol
Fiesta), lo inserta sin vacilación por el empaque de la ventana, jala el vidrio
con violencia, mete su otro brazo por el hueco que se produce, levanta el
seguro y abre la puerta.
Unos segundos después, somos cuatro los que
estamos en el interior del auto, ellos adelante y nosotros atrás, porque no
podemos permitir que se nos tache de nenas en el momento más álgido. Desde ahí
los vemos abocarse con diligencia a desmontar el aparato de sonido y si
llegamos a intervenir no es para tratar de disuadirlos, sino para sugerir
maneras más eficaces de lograr su propósito, pues llegados a ese punto su técnica
acusa insuficiencias notables, que conducen a que tengamos que recurrir a la
fuerza bruta. De modo que el aparato termina por desprenderse junto con un
segmento considerable de la placa de metal a la que viene adosado y deja un
siniestro boquete en el tablero del auto. Un trabajo menos pulcro de lo que
sería deseable y que habrá de obligar a la víctima no sólo a reponer el
tocacintas sustraído, sino a reparar el ostensible destrozo, cosa que en ese
momento, con la extraña lógica de la protodelincuencia juvenil, me parece lo
único en verdad reprobable de todo aquel operativo carnicero.
Una
vez resuelta la discusión por la vía de los argumentos irrebatibles, los
instigadores no parecen demasiado interesados en conservar el botín, aducen que
van para otro lado en un coche ajeno y proponen que nos veamos más tarde, o
cualquier otro día, para realizar y repartir el usufructo del atraco, con ese
liberal desprendimiento que distingue a los hampones de cepa. Acaso les parezca
poco prudente andar dando la vuelta por ahí a tales horas con un objeto tan
notoriamente mal habido que sigue estando pegado a una placa retorcida de
metal. O acaso consideran todo aquel intempestivo suceso como una mera muestra
de exhibición, no como un auténtico trabajo. Lo cierto es que ninguno
de nosotros necesita el dinero para cubrir necesidades ingentes y quienes
comienzan a incursionar con creciente asiduidad en diversas variantes menores
de la vida criminal lo hacen para procurarse los lujos que la rutilante
sociedad de consumo multiplica día con día frente a nuestros ávidos ojos: ropa,
lociones, calzado, motos, discos, bicicletas, aparatos de sonido, gafas para el
sol.
El hecho es que el grupúsculo se dispersa, sin
que su dispersión delate la más mínima intención de huida. Todos afectamos una
calma que en realidad no sentimos, fieles a nuestros personajes de
impertérritos habituales del bajo mundo. El estéreo queda bajo nuestra custodia
y pronto ocupa un lugar en el hueco lleno de basura que pasa por guantera en el
auto decrépito de Picho, un Renault anaranjado que le cedió su papá y que él
irá destruyendo en el curso de los siguientes años a través de una cadena de
intervenciones fallidas, supuestas composturas y mejoras, parte de una obsesión
irrefrenable con la mecánica y la velocidad que habrá de señorear su vida.
Viene con nosotros su hermano Raúl (contraparte
cerebral, pasiva, paliducha y miope del mercurial e intempestivo Picho), así
como Lucio, alias el Niño Perro, cuya intensa afinidad original con Picho ha
venido transmutando a últimas fechas en una creciente distancia, lo que me ha
ido colocando entre los dos en calidad de bisagra, parte de esas oscilaciones
propias de la adolescencia que imprimen en algunas amistades íntimas patrones
secuenciales de apego, rechazo y ruptura que anticipan de diversas formas los
vaivenes de un matrimonio adulto.
Una vez al interior del auto la pretendida
parsimonia se disipa de golpe. Brotan de manera atropellada las intensas
emociones que el suceso ha generado en el ánimo de cada uno. Predeciblemente,
en el extremo de lo razonable se asienta la percepción de Raúl, quien define el
evento sin ambages como una alevosa, gratuita y arriesgada idiotez. En el
extremo opuesto queda la visión de Lucio, proclive desde temprana edad a la
estafa y a la ratería, quien ya avizora posibles avenidas de transacción y
márgenes de ganancia. Yo me sigo sintiendo inmerso en la burbuja de irrealidad
que comenzó a envolverme desde el momento en que el fatídico desarmador
apareció en escena y todo se me presenta alterado por el tinte vaporoso de lo
imaginario. Ahí conviven de alguna forma un vago terror, una vaga vergüenza y
la exultante sensación de haber participado en una tropelía que excede los
parámetros de la habitual travesura, lo cual tiene que sumarme puntos en la
hipotética escala de la masculinidad que tan central resulta para nosotros en
aquel momento. Picho se decanta como casi siempre por la vertiente de un
distante pragmatismo, que le dice que lo hecho hecho está y que tiene muy poco
caso darle demasiadas vueltas.
Raúl tiene razón y conforme se nos disipa la
euforia va cobrando una mayor presencia la avalancha de terribles advenimientos
que pudo haber caído sobre nosotros si nos hubieran sorprendido en flagrancia.
También, en alguna distante medida, el daño que acabamos de causarle a alguien
que ni siquiera conocemos y que nunca nos hizo nada. Nada en todo caso que no
fuera disponer de un auto impecable, que por el simple hecho de serlo denota
conformismo, fidelidad lacayuna a los dictados de un sistema que nosotros pretendemos
rechazar de tajo (de maneras sólo intermitentes y gestuales, por supuesto), el
tipo de auto que reclama a gritos que se melle de alguna forma su integridad
consumista, como si tuviéramos legítimo derecho al resentimiento de clase. Por
lo demás, mientras tanto, lejos de su lugar establecido en el tablero de líneas
aerodinámicas para el que fue diseñado, deslizándose de un lado al otro en su
oquedad mugrosa, el aparato cobra cada vez más el aspecto de un fierro inútil,
cualquier simple residuo de chatarra, que no sabemos si sirva, si se pueda
vender, si de verdad valga algo.
La noche nos ha puesto en una coyuntura que no
podíamos haber previsto, en un papel que se suele asociar con la merma
disfuncional de un sistema opresivo, sobre cuya mecánica injusta y derivados
deleznables corren y seguirán corriendo ríos de atribulada tinta sociológica,
no con los escasos beneficiarios de su magra producción de privilegio. Nada de
lo cual nos preocupa en ese momento, por supuesto, ni acaso llegue a preocuparnos
demasiado nunca, pues las cosas se nos presentan como dictadas por el destino
(el mero cruce arbitrario de unas ciertas circunstancias con un cierto
insondable impulso) y es en términos de tal destino, que tanto nos apremia
dilucidar en ese tránsito voluble de la vida, como habrán de ser interpretadas
y digeridas.
Por lo pronto, nuestro tiempo ha quedado marcado
por la irrupción de lo extraordinario, que parece habernos colocado en un
estrato distinto, alterado nuestra esencia de un modo difuso, como si nos
preparara para nuevas y definitorias pruebas. Aquel breve roce con la vida
criminal (más que nada, sin duda, el que hayamos logrado sortearlo de manera
impune) infla unas expectativas que carecen de cualquier sustento, nos permite
imaginarle un filo escarpado a nuestro deambular sin rumbo por las calles de
esa Guadalajara adormilada, tenazmente insípida, que parece decidida a
escamotearnos como tantas otras noches una resolución memorable.
Todo acaba confluyendo en lo de casi siempre, no
sucede otra cosa que ese nervioso seguir buscando que algo suceda, a lo largo
de una ruta de escalas designadas por la reiteración colectiva, donde
encontramos a otros jóvenes similares que están haciendo lo mismo y que aportan
indicios inciertos, coordenadas improbables, alusiones de tercera o cuarta mano
a reuniones o fiestas o pleitos o arrancones que nos llevan hacia rumbos cada
vez más remotos, donde nada termina cuajando y nada mitiga tampoco nuestro
deseo de que cuaje. Así se nos diluye la noche, sin que nadie esté dispuesto a
aceptar que se nos ha diluido, que nuestras vidas acumulan otra cuota infamante
de vacío, hasta que Picho señala con un aire perentorio que se está por acabar
la gasolina.
El anuncio no pretende alertarnos sobre la
urgencia de ubicar el expendio más cercano de combustible (que no tenemos con
qué pagar y que lo más probable es que optáramos por no pagar de cualquier
manera), sino disponernos para incurrir en una variante delictiva que nos
resulta mucho más familiar porque la practicamos con frecuencia, algo que
tendemos a encuadrar en los términos de un donativo aleatorio más que como un
franco crimen, en consonancia con el amplio margen de indefinición moral que
concede la cultura vernácula a todo lo relacionado con la rapiña. Si bien es
cierto que nuestros padres gozan de una situación desahogada, la verdad es que
no suelen extenderla hacia sus hijos sin reservas, porque su relación con el
dinero es aún anticuada, ha sido esculpida por una vida de privaciones, que los
vuelve más bien refractarios al embeleco de baratijas que prolifera por todas
partes, al cual tienden a atribuirle un efecto corruptor sobre el espíritu de
los jóvenes y se resisten aún por lo tanto a la correspondiente ética del
dispendio, que apenas comienza a cobrar impulso. De modo que a despecho de
nuestra visible afluencia, lo habitual es que vivamos con un déficit crónico
frente a la multitud de exigencias normativas que nos impone la realidad social
en la que estamos insertos, cada vez más crudamente monetarizadas. La principal
de las cuales, por mucho, es poder seguir rodando en un vehículo de motor sobre
la extensa trama de cauces de asfalto que ha sido erigida justamente para que
lo hagamos.
El operativo muta entonces a clave incautación
urgente de hidrocarburos, para lo cual nos internamos en una zona residencial
próxima a la glorieta de la Minerva, en cuyas inmediaciones nos encontramos
para ese punto, un coto de clase media que parece promisorio. Comenzamos a
rastrillar la retícula en busca de un blanco propicio, que aunque todo parece
indicar que abundan, no acaba de volverse realidad para nosotros. Damos en cada
ocasión con tapones inviolables, o rejillas en los tubos de acceso, o se
enciende una luz en la casa contigua, o cualquier otro reparo imprevisto, pues
nosotros no inventamos esta práctica esquilmadora, ni la ejercemos en
exclusiva, es más bien algo frecuente, que propicia en consecuencia una plétora
de recursos de blindaje, lo que llega a reducir de manera dramática la
población de potenciales víctimas.
Así que justo esa noche sucede lo que nunca
había sucedido: nuestra reserva se agota, el coche de Picho se apaga y apenas
si nos alcanza el impulso para orillarnos en el primer espacio disponible, que
resulta estar bañado para colmo por el brillo de una inoportuna luminaria,
puesta ahí con el propósito expreso de refrenar al elemento delictivo.
Lo que sigue conviene abreviarlo: decidimos
continuar con la faena a pie, porque ninguno contempla la opción de caminar los
kilómetros que nos separan de nuestras casas por mitad de la serena noche
tapatía, a merced de su nutrida planta de maleantes y sus no menos temibles
fuerzas del orden. La tarea recae sobre Lucio y sobre mí, quienes sacamos de la
cajuela el bote de veinte litros que habita en su interior de fijo, así como el
complementario tramo de manguera y volvemos a internarnos en la espesura
residencial, donde esta vez los dioses de la combustión interna nos miran con
mejores ojos, nos conducen sin tardanza a una rica veta y nos permiten llenar
nuestra cubeta hasta el borde.
Vamos cargando con ella por la orilla de la
calle cuando nos hiere el rabillo del ojo el inconfundible pulso de luz bicolor
que dispara la torreta de una inminente patrulla. Alcanzamos a emprender un
torpe intento por ocultar el cuerpo del delito y asumir nuestra mejor actitud
de hacer como si nada, pero es demasiado tarde. Los gendarmes nos interceptan,
dan con la cubeta enseguida y nos montan sin mayores ceremonias (gasolina al
calce) en el asiento trasero de su pequeña patrulla, pues se trata por suerte
del modesto cuerpo de vigilancia local, no de la auténtica, aterradora policía
municipal en toda forma.
De ahí al auto de Picho sólo media un instante,
que no reclama siquiera que lo delatemos del todo, pues el brillo del farol lo
destaca como si tuviera encima un letrero de neón con la leyenda RATAS AQUÍ y
una flecha intermitente en forma de rayo. La situación es tan obvia, deja tan
escaso margen para la mínima duda, que ninguno de nosotros, consuetudinarios
rapsodas de las más descabelladas excusas, hace ni el menor intento de alegar
cualquier cosa.
Lo cual parece divertir de alguna forma a los
representantes de la justicia, quienes se muestran dispuestos a obviar el
obligado ritual de meternos miedo, se abstienen de hurgar nuestras personas en
busca de sustancias ilícitas, insisten en tratarnos con la franca familiaridad
que se suele reservar para los colegas y proceden con un aire casi jovial a
revisar el interior del auto, donde todos sabemos lo que van a encontrar. La
incógnita que abrió la noche en su primera etapa parece estar a punto de
resolverse y ese inasible destino revelar por fin su configuración fatal, que
ya sólo puede conducir a una sentencia inflexible: el que la hace la paga.
Al
instante siguiente, cuando los garantes de la ley descubren el estéreo robado,
elocuente trozo de metal incluido, su contento en todo caso crece. Lo toman, lo
examinan, lo ponderan, algo parlamentan entre sí, pero ya no volverán a
dirigirse a nosotros. Abren la puerta de su patrulla, bajan el cubo de gasolina,
deciden conservar la manguera, montan sobre sus asientos, dan la vuelta en
redondo y se alejan del lugar sin prisa. Nosotros tampoco nos decimos mucho
mientras vaciamos el combustible en el tanque del auto, devolvemos la cubeta a
la cajuela y emprendemos el camino a casa. Apenas comenzamos a asimilar las
edificantes lecciones que nos tiene reservadas la vida. EP