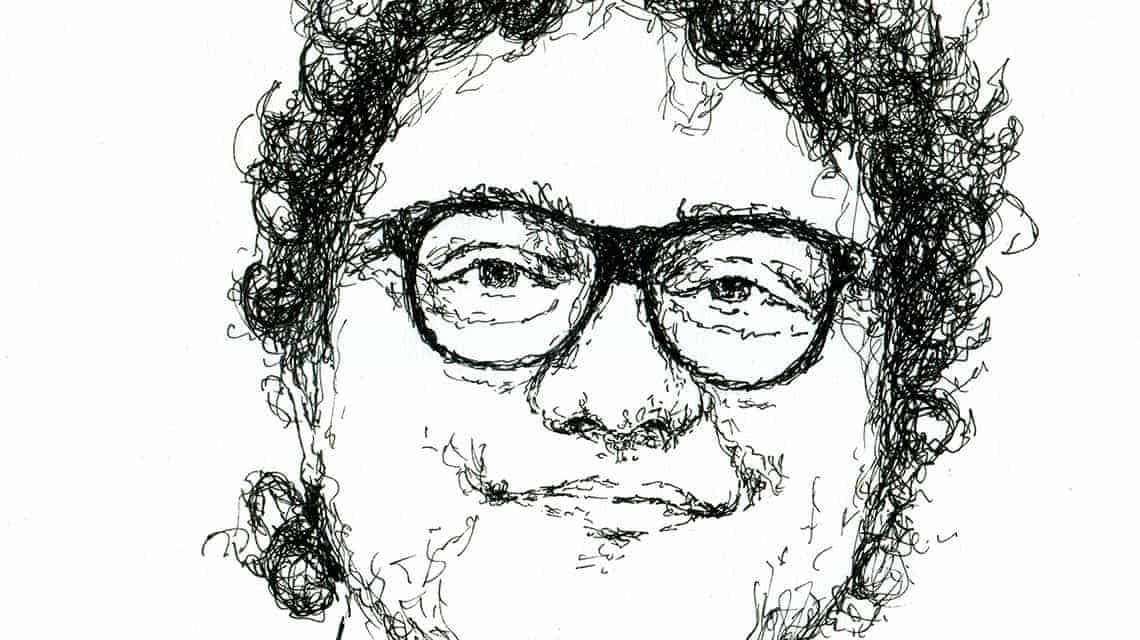
Columna mensual
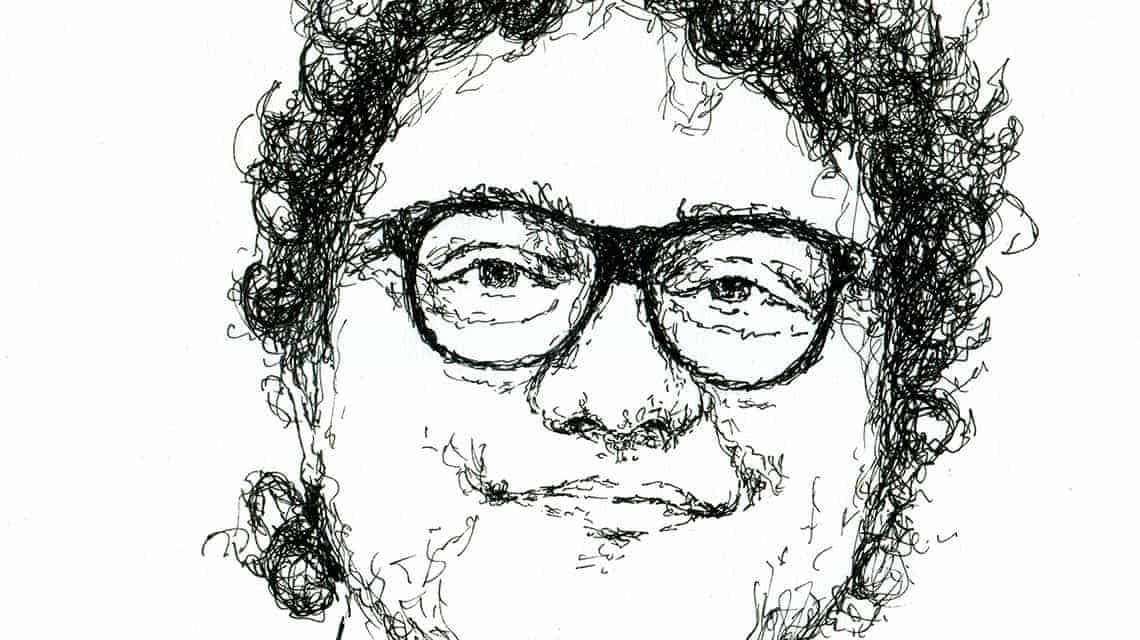
Columna mensual
The virginal brides file past his tomb
Strewn with time’s dead flowers
Bereft in deathly bloom
Alone in a darkened room
The count.
Bauhaus, “Bela Lugosi’s Dead”
Pocos placeres cinematográficos tan consistentes como abrir la tumba de Drácula. El personaje, que se acerca a los noventa años de existencia en la pantalla grande, vuelve una y otra vez, encarnado en las más diversas formas: del pálido chupasangre hiperestilizado de Francis Ford Coppola, hasta el Judas vampírico de Dracula 2000, pasando por Vlad el Empalador de Dracula Untold. La figura de un sofisticado conde que cuenta a murciélagos y ratas como sus mayores aliados mientras seduce voluptuosas mujeres envueltas en vaporosos camisones de seda se ha probado tan inmortal como el vampiro mismo.
De todas sus encarnaciones, pocas han permanecido en la memoria de forma tan insistente como la primera película protagonizada oficialmente por el personaje,[1] Dracula, de Tod Browning. Estrenada en 1931, esta versión es memorable por varias razones: desde la cinematografía del genial Karl Freund[2] hasta la apabullante actuación de Dwight Frye como Renfield, un pobre diablo bajo el tormentoso yugo de un vampiro despiadado. Aunque memorables, ninguno de esos elementos logró el calado que alcanzó la actuación de su protagonista, el conde Drácula, en manos de Bela Lugosi. Una revisión de la cinta comprueba que el papel de Lugosi es su columna vertebral: un performance sobrehumano, tan fantasmagórico como elegante, capaz de atrapar el ojo como si de un cuello desnudo se tratara. El Drácula de Lugosi, que se movía como una deidad perversa entre las pronunciadas sombras que maquilaba Karl Freund, se convirtió en un involuntario cianotipo para el resto de los actores que más tarde interpretarían al vampiro.
No obstante, la influencia de Lugosi no alcanzaría a todos. Hubo un actor que encarnó al conde de Transilvania sin haber visto jamás el papel del histrión húngaro en Dracula; un actor que leyó las mismas páginas del guion que leyó Lugosi, caminó por los mismos sets que él y hasta se atrevió a pulir y mejorar los mismos parlamentos que Lugosi entonó con su lúgubre acento húngaro. Ese actor se llamaba Carlos Villarías, y la película en la que hizo todo esto no es otra que la inaudita versión en español de Dracula, estrenada en el mismo año de 1931 y extraviada por casi medio siglo.
*
Por aquellos años, muchas de las futuras tecnologías del cine aún no se dibujaban en las mentes de sus técnicos y artesanos. Aunque el sonido ya existía, las modificaciones e inserciones a la imagen en pantalla eran, por decirlo generosamente, rudimentarias, lo que redundaba en un deficiente proceso de subtitulado y un casi inexistente mecanismo de doblaje. Las demandas de la audiencia, por supuesto, no cedían por esas naderías: desde siempre la identidad en el cine ha sido un asunto crucial, y los públicos hispanos y europeos, mercados que interesaban tanto como ahora a las producciones hollywoodenses, exigían y preferían ver y oír películas en su idioma. Surgió así una solución que hoy parece alucinante: realizar dos versiones de una misma cinta, una en inglés y otra en el idioma de la región extranjera donde se pretendía vender la película. Esto a menudo implicaba que la cinta se filmara enteramente por duplicado, con directores, técnicos y actores distintos, pero en los mismos sets y con los mismos guiones, nomás que traducidos. A estas películas se les llamaba “multiple-language version films” o “foreign-language version films”. Como es natural, el método era carísimo y engorroso —no en vano no duró mucho tiempo—, pero alcanzó para que figuras como Greta Garbo, John Wayne —en su primer protagónico: un western, por supuesto—, Fritz Lang y Alfred Hitchcock lo pusieran en práctica. (Y pensar que algunos se esfuerzan en sostener que el remake es un síntoma de la muerte del cine, cuando en realidad resulta parte intrínseca de su adn.) Muchas de estas obras, como sucedió con buena parte de la producción de aquellos años, se perdieron de forma definitiva, pero unas pocas han sobrevivido hasta hoy para rendir cuenta de ese extraño paréntesis en la historia del cine. Entre ellas destaca Drácula, de George Melford, la versión en español de la seminal Dracula de Browning, filmada, acaso inmejorablemente, cuando el equipo de la versión anglosajona ya se había ido a dormir y era hora de que los viajeros de la noche realizaran sus faenas.
*
Perdida durante años —algunas fuentes dicen que su redescubrimiento sucedió en los setenta u ochenta, gracias a que se encontraron unos inesperados rollos de la versión en español en Cuba—, Drácula, de George Melford, es una película extraordinaria en varios sentidos además de la anécdota. Para empezar, la versión de Melford es más larga que la de Lugosi: diecinueve minutos de metraje extra la componen. Para continuar, los efectos de sonido también son distintos: en la versión hispana, los ruidos son más pronunciados, más intensos y chirriantes, acaso un intuitivo pasito más cerca de la cuidadosa ingeniería de la atmósfera auditiva que caracteriza al horror contemporáneo.
Las diferencias no se quedan ahí. Detallitos aparte, hay cuatro grandes apartados en los que las películas divergen notablemente: el primero son las actuaciones. Aunque el performance de Lugosi es casi insuperable —rubro por rubro, Carlos Villarías se ve opacado ante la intensa mirada, el acento amenazador, la delgadez de cuerpo y rostro de Lugosi—, lo cierto es que Villarías no hace un mal trabajo: su Drácula es eminentemente latino en tanto resulta más apasionado.
La teoría del temperamento latino no es mía, por cierto, sino de Lupita Tovar, la actriz mexicana que encarnó a Eva Seward, el objeto del deseo del conde Drácula. En una entrevista, Tovar declaró que la versión hispana era más apasionada: “Los latinos nos expresamos de otras formas”, dijo, “y a mí me dieron mucha libertad para hacerlo”. La actuación de Tovar contrasta con la de Helen Chandler: Tovar es más sensual, más risueña; tras recibir el beso del vampiro, su personaje se torna encantador y ruidosamente seductor. Pasa lo mismo con el Drácula de Villarías: la rabia lo posee de una forma que uno jamás podría imaginar en Lugosi. También resulta más hospitalario, verboso y, al mismo tiempo, extraño y ajeno, tan sobrehumano como Lugosi, pero en otra dirección.
Esto subraya otra de las notables diferencias entre las versiones: los diálogos. Por ejemplo, en la escena en la que Renfield se entrevista con el vampiro por vez primera, al inicio de la cinta, el Drácula de Browning se limita a darle la bienvenida a su futura víctima y esclavo, quien se alegra de verlo y le informa que creía estar perdido. El Drácula de Melford, interpretado por Villarías, añade al intercambio el parlamento: “Los muros de mi castillo están cuarteados. Abundan en él las sombras”, una contestación un tanto inconexa pero, por lo mismo, con una textura considerablemente más grotesca.
Esa misma escena permite ver otra de las virtudes del Drácula hispano: su manejo de cámara. La lente de George Robinson transita libérrima entre sets y personajes de una forma incluso más innovadora que la que de por sí se permitía Karl Freund. La cámara recorre largas distancias en travellings extraordinarios y acaso inéditos para la época, dotando a la película de una textura irrefutablemente moderna.
Esto me remite a la que quizá sea la última gran diferencia entre ambas cintas: los efectos especiales. El cine, se sabe, necesita de los efectos especiales, y para el horror son ya de plano imprescindibles. Esto resulta evidente en el comparativo entre las dos Dracula. Ambos equipos tenían un problema: resulta dificilísimo mostrar a alguien saliendo de un ataúd sin que parezca ridículo.[3] En Dracula, Lugosi nunca se ve emergiendo del féretro; los editores, Milton Carruth y Maurice Pivar, se limitaron a cortar cuando la mano de Drácula asomaba por el resquicio del ataúd y a mostrar a continuación al conde ya de pie, sin que se viera la transición. El efecto es un tanto raro, y la única razón por la que no es cómico es la fotografía de Freund y la actuación de Lugosi. En Drácula, Villarías sí se ve emergiendo del ataúd: genialmente, Melford y su equipo colocaron una luz bajo el féretro, que se enciende cuando el vampiro comienza a incorporarse al tiempo que la atmósfera se enrarece con lo que podría ser humo de hielo seco. El resultado es escalofriante y, de nuevo, de una tenacidad casi moderna.
*
Sería fútil concentrarnos en cuál de las versiones es “mejor”. En materia de cine y de otras tantas cosas, las jerarquías son artificiales: meras clasificaciones que los seres humanos le atribuimos a las cosas para distinguirlas, a veces, o para sentir que somos o preferimos cosas mejores que los demás, por lo general. En el caso de las dos Dracula, la jerarquía es inexistente: una es, si acaso, la improbable sombra de la otra. No obstante, como suele pasar con los vampiros, a veces las sombras adquieren vida propia para encontrar su destino entre las penumbras. EP
Algunas fuentes:
https://www.miamiherald.com/entertainment/movies-news-reviews/article41628312.html
[1] Hago la aclaración de “oficialmente” porque —y esto será materia de otro ensayo— en realidad la primera aparición del personaje es en Nosferatu, de F. W. Murnau. La historia es interesantísima. En resumidas cuentas, Murnau quería adaptar Dracula, pero no tenía dinero para los derechos, así que hizo lo que cualquier persona sensata haría: la adaptó de cualquier forma, cambiándole sólo nombres y algunos detalles de la trama. El resultado fue una demandota por parte de la viuda de Bram Stoker, cuya sentencia despojó a Murnau de las ganancias de la película y ordenó la destrucción de la obra, que no obstante sobrevivió como sólo los amantes sobreviven y que permanece hasta hoy como una de las mejores películas jamás hechas. Unas por otras, supongo yo.
[2] Freund fue uno de los más extraordinarios cinematógrafos que hayan existido, un virtuoso que no sólo fotografió la seminal Metrópolis, de Fritz Lang (es decir, una de las piedras angulares del expresionismo alemán y de todo lo que derivó de él), sino que también inventó la cámara desencadenada, una técnica entonces revolucionaria que prescindió del tripié y permitió ángulos que antes eran impensables. Podría decirse que Karl Freund liberó a la cámara cinematográfica de sus ataduras, permitiéndole emprender un vuelo que continúa hasta el día de hoy.
[3] Murnau consiguió salir del problema con una eficiencia admirable en Nosferatu, pero Browning nomás no lo logró.