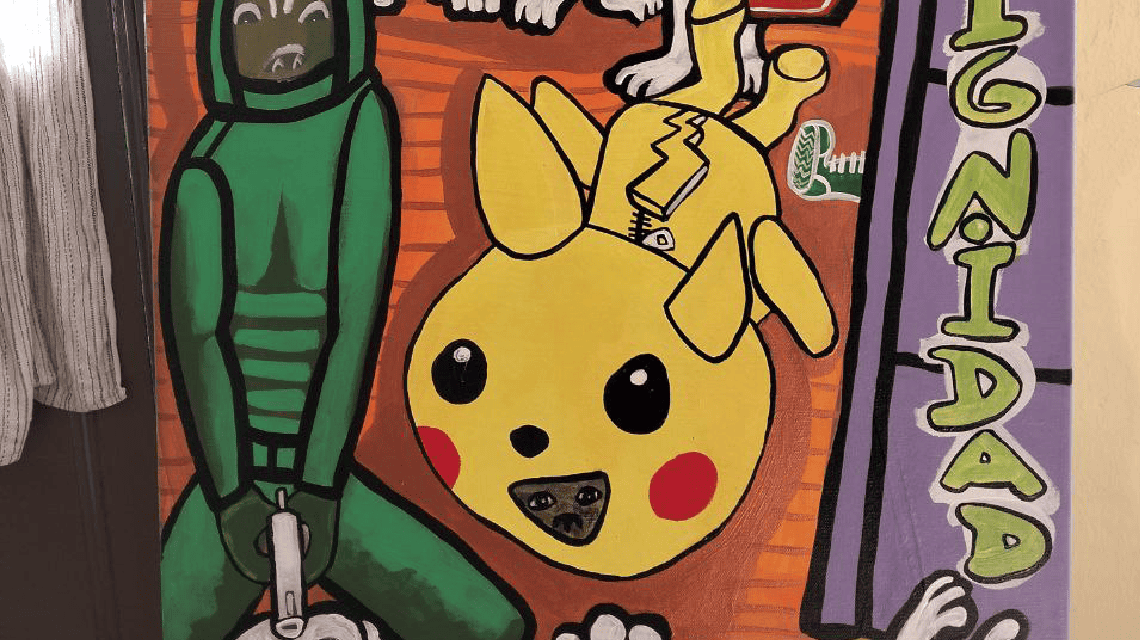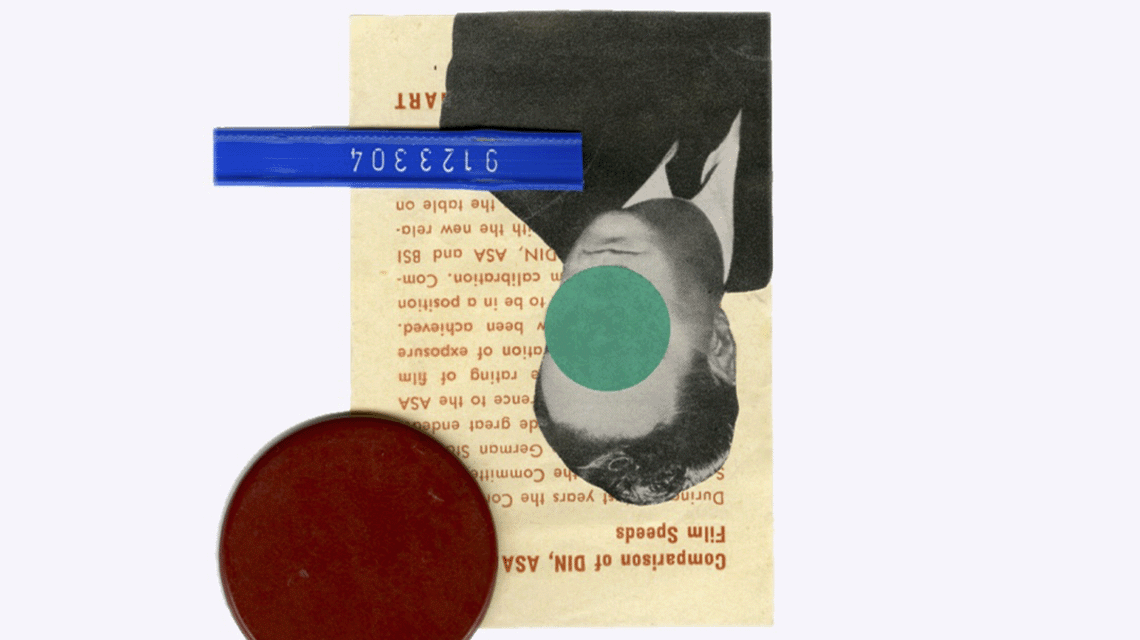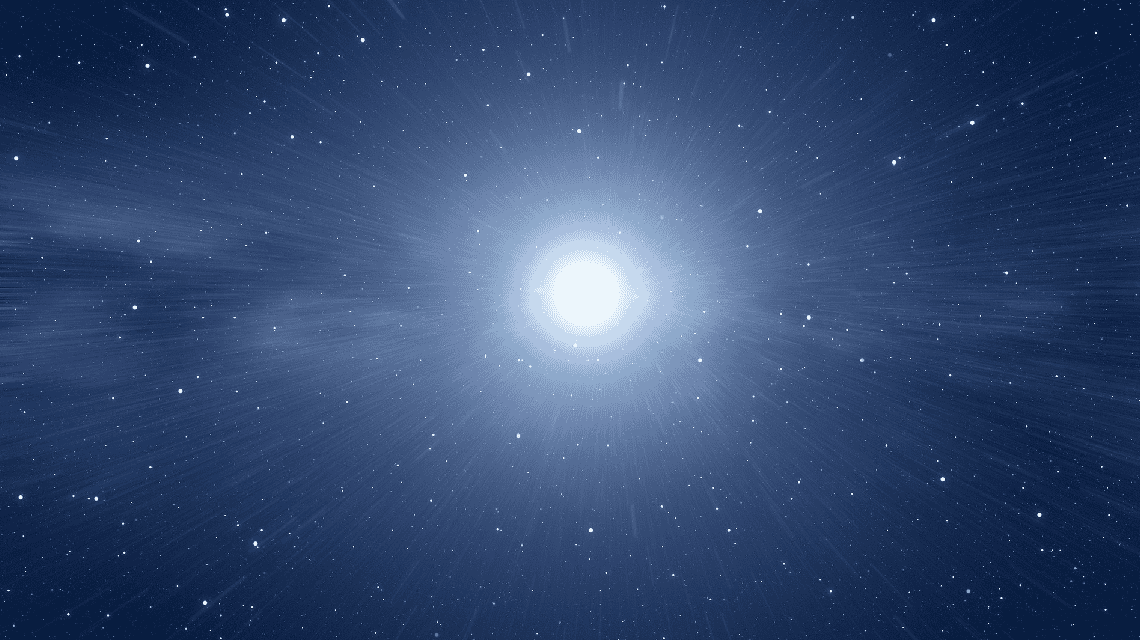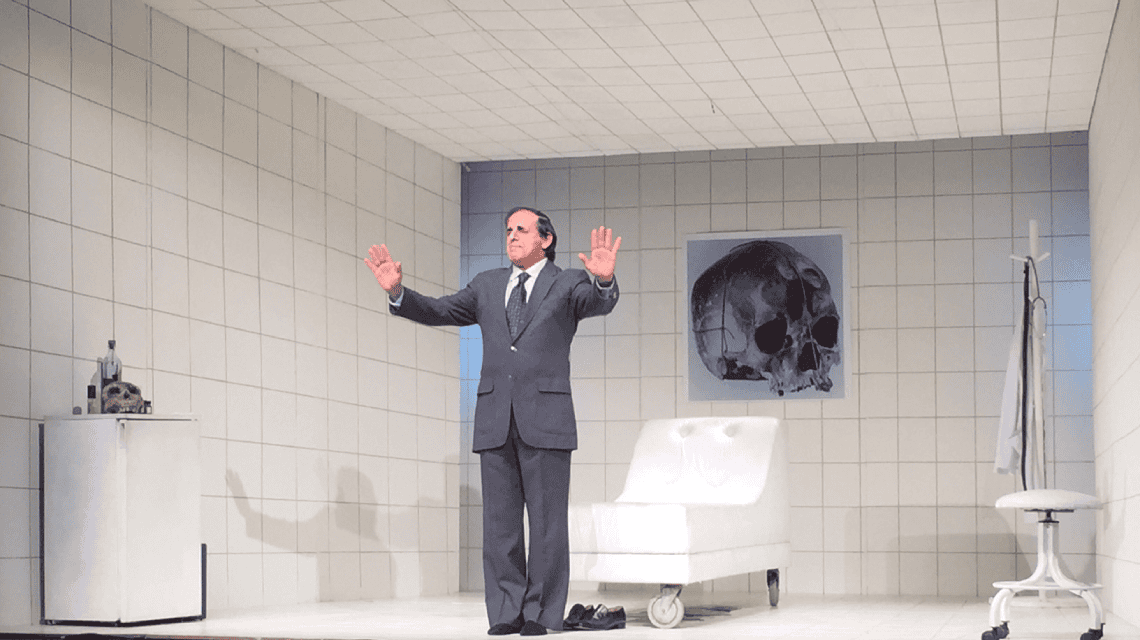Con la marcha cansada arrastró sus pies sobre la terracería hasta la barda del zócalo. Eran las tres de la tarde y el pueblo estaba callado, como si de un purgatorio sin muertos se tratase. Así había sido la vida siempre en aquel lugar. Sepia. Atemporal. Eso que llamaban día no era otra cosa que […]
Nuestra carne
Con la marcha cansada arrastró sus pies sobre la terracería hasta la barda del zócalo. Eran las tres de la tarde y el pueblo estaba callado, como si de un purgatorio sin muertos se tratase. Así había sido la vida siempre en aquel lugar. Sepia. Atemporal. Eso que llamaban día no era otra cosa que […]
Texto de Ángeles Luna 24/10/16
Con la marcha cansada arrastró sus pies sobre la terracería hasta la barda del zócalo. Eran las tres de la tarde y el pueblo estaba callado, como si de un purgatorio sin muertos se tratase. Así había sido la vida siempre en aquel lugar. Sepia. Atemporal. Eso que llamaban día no era otra cosa que una pared recién pintada de blanco secándose al sol. Un muro que a cada amanecer recibe un nuevo brochazo que pretende desvanecer el hastío de la monotonía.
Se sentó sobre la valla de piedra dejando caer las piernas, los brazos sobre el regazo y su cuerpo entregado a un derrotismo total. Su cara escondida debajo del sombrero miraba directo al pavimento caliente. La luz rebotaba sobre sus ojos, los tostaba, y él, inmóvil cual lagarto al sol, deseaba que aquello fuera más que un simple deslumbramiento, deseaba quedarse ciego, que las imágenes que había presenciado aquella mañana fueran quemadas por el calor del sol. Salpicaduras de luz empezaron a invadir su mirada, disturbios geométricos ocultaban el suelo y le traían a la vista la silueta de ella, o mejor dicho, la amorfa figura que quedó de ella.
Se apretó los párpados suavemente y se quedó inmóvil algunos minutos. Cualquiera que lo hubiera visto habría adivinado su fútil esfuerzo por contener las lágrimas que golpeaban sus ojos, desesperadas por salir y evaporarse sobre su cara. El malestar que le azoraba le consumía cada centímetro de sus entrañas con lentitud, pero su boca no pronunciaba palabra, y aunque hubiera sido de modo contrario, no existía consuelo para él en el momento.
Tragó saliva y con ella la sal que se le había acumulado en los lagrimales. Suspiró amargamente y se levantó para echar a andar con prisa. Sus pies avanzaban rápidamente, como si la suela del zapato se fuera a derretir al contacto con el pavimento; un acto instintivo para alejar de su mente aquello que lo abrumaba.
Bajó por la calle aledaña a la plaza principal para llegar al comedor de su patrón; en el andar paseaba desesperado la vista por todos lados, buscando distraerse con cualquier cosa que viera a su paso. Por debajo de su camisa de manta, la espalda se le iba quemando; sin embargo, no hizo cosa alguna por moverse a la sombra, el sol sobre la piel le reconfortaba un poco dentro de su turbación.
A medida que se acercaba al comedor, disminuía el paso, de repente parecía que sus pies quisieran posarse completamente sobre su sombra, pero ésta siempre se aventajaba a sus pasos. No quería trabajar; su cuerpo flaqueaba y la angustia subía en marejadas de ácido por su estómago, las náuseas le invadían la garganta. Deseaba pedir ayuda, pero no se atrevía a hablar. Creía que una vez que soltase palabra todo su cuerpo se desmoronaría.
Ése no era un día para malgastar en sentimentalismos, debía sacar el pago de la quincena para alejarse de aquel pueblo que lo había empezado a enfermar. Entró por el portón viejo de madera astillada del establecimiento, y con un ligero asentimiento de cabeza saludó a los compadres que ya andaban atronando a los borregos con las patas amarradas. El sudor empezaba a correr por todo su cuerpo. Se dirigió al fondo del patio para colocarse el mandil blanco y las botas de plástico; al fondo escuchó a los animales balar.
Sin querer hacerlo, tomó el cuchillo y se volteó con la mirada aún gacha. La luz reflejada del suelo se le colaba por debajo del sombrero. Se inclinó sobre el cuerpo del animal; las manos no dejaban de temblarle, no se atrevía a comenzar con el degüelle. Sentía la mirada de sus compadres sobre su espalda y los gritos ocurridos en la mañana no dejaban de aturdirlo. Los pies ansiosos de quien sostenía la cabeza del animal y un “órale cabrón” activaron en él un movimiento mecánico que su cuerpo había repetido ya tantas veces.

Rápido y firme atravesó el cuchillo por debajo de la cabeza de la víctima. La sangre borboteaba sobre un balde de aluminio; al cercenar al animal, el hombre empezó a escuchar los gritos de aquella mujer cada vez más nítidos, como si estuvieran ocurriendo justo a su lado, a punto de reventarle el tímpano, podía sentir una especie de histeria que lo invadía. Eran gritos desahuciados, los de alguien que se está volviendo loco por el dolor.
El hombre abrió el compás por encima de la cabeza del animal, y al agacharse para por fin separarla, se vio reflejado en los oscuros ojos del borrego. Le miraban fijo, como si le exigieran un “¿por qué?”, al igual que lo hizo la mujer por la mañana mientras la carne de sus brazos se abría en llagas. Y el hombre no supo contestar. Todo en él hervía, la sangre le golpeteaba en la cara y su corazón había tomado el ritmo de los últimos latidos del animal. Desenfrenado por el miedo.
El proceso que había hecho una y otra vez comenzó a fallarle. Su atención estaba en otro momento, sus manos no entendían lo que hacían, el cuchillo resbalaba con el pellejo del animal y se estrellaba una y otra vez contra el balde de aluminio. Porque debemos comer, por eso. El hombre, ausente, tenía la mirada fija en la sangre que se iba acumulando, y a lo lejos escuchaba uno que otro improperio, pero no atendía. Él ya no estaba ahí, y el balde ya no era eso, sino un cazo hirviendo; un cazo con manteca quemada, negra y pestilente.
Ante la falta de respuesta, sus compadres se abalanzaron sobre el hombre, lo separaron del animal y lo recostaron contra el pavimento caliente. Entre patadas y manotazos, con cuchillo en mano, el hombre comenzó a gritar la misma interrogante que le hizo el borrego, que le escuchó a la madre. Estaba tumbado de frente al sol, el sombrero había volado y dentro de la ceguera que el halo de luz solar le provocaba volvió a presenciar aquellas imágenes ocurridas unas horas antes, aquella mujer con niño en rebozo.
Fue durante la mañana. Una madre joven, inexperta y desesperada, con un niño mal acomodado en el rebozo. Un niño que por mala suerte e idiotez de la mujer, cayó en los sagrados alimentos del desayuno. Nadie supo reaccionar ante aquellos lamentos ahogados en un cazo.
La mujer, poseída por el instinto maternal, quizá por primera vez, zambulló en un instante sus brazos y su pecho en busca de su hijo. Aulló de dolor por su niño al sacarlo de la manteca hirviendo y ver que sus ojitos ya no tendrían cortina para dejar de preguntar “¿por qué, madre?”; los rasgos de su cara ya ausentes y la sangre expuesta en una mezcla negra de piel enrollada.
Los gritos de los presentes, sórdidos y desesperados. El balar de las ovejas y las palabras de desconcierto de quienes le sujetaban. Todo aquello le giraba al hombre en la cabeza, estaba, efectivamente, al borde de perder la cabeza. Y eso que todo se le reveló como una locura. Una locura hervir la carne de un vivo. Una locura degollar y desangrar animales en un patio trasero. Sacrificarlos sin escuchar sus gritos mudos, tan sólo ver sus enormes ojos, interrogantes, sin nadie que los consuele en su muerte, que los tome en brazos con dulzura maternal. Matarlo así, en caliente, sin permiso y sin anuncio. Pero es necesario, porque hay que comer.
El hombre, con la sombra de una nube sobre su vista, tendido y bien sujeto de las extremidades, sollozó para sí. Deseaba que el sol le cegara la memoria y se preguntaba quién podría soportar lo que había presenciado, y después, tan sólo comerse a los hijos de otros. ~
__________
ÁNGELES LUNA asistió al Octavo Curso de Creación Literaria para Jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas en colaboración con la Universidad Veracruzana, Xalapa, 2016. Actualmente es community manager para la Enciclopedia de la Literatura en México.