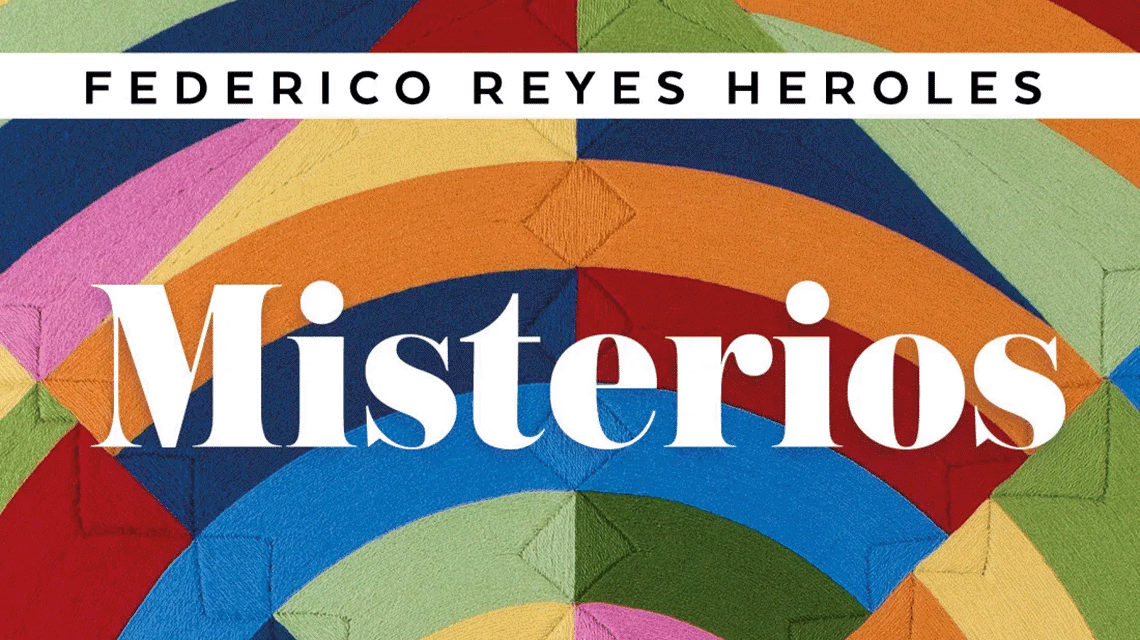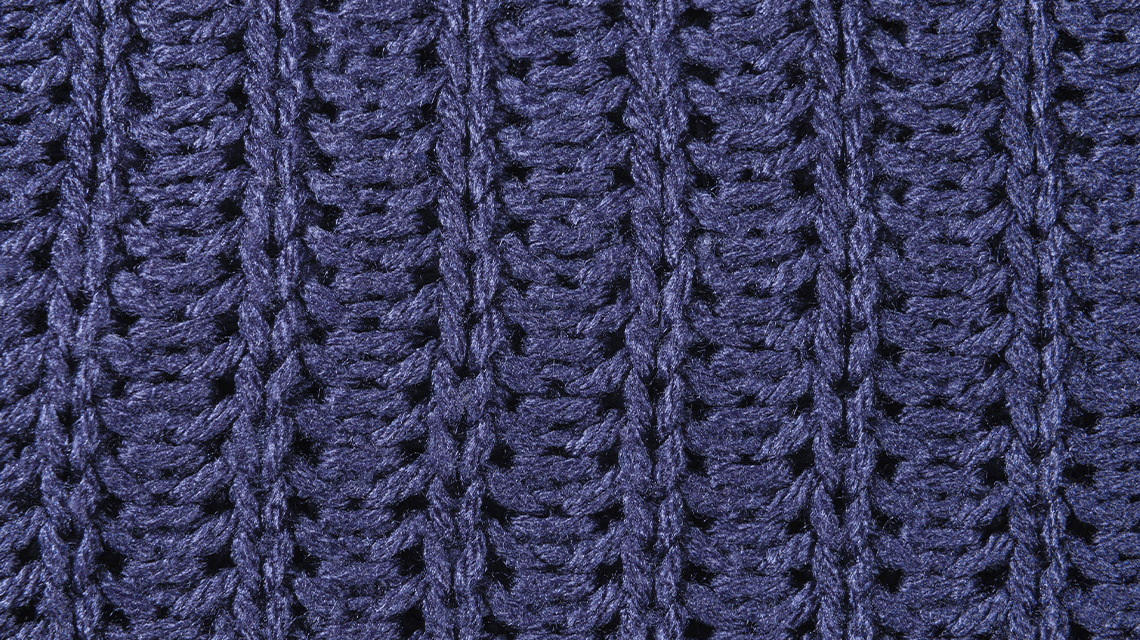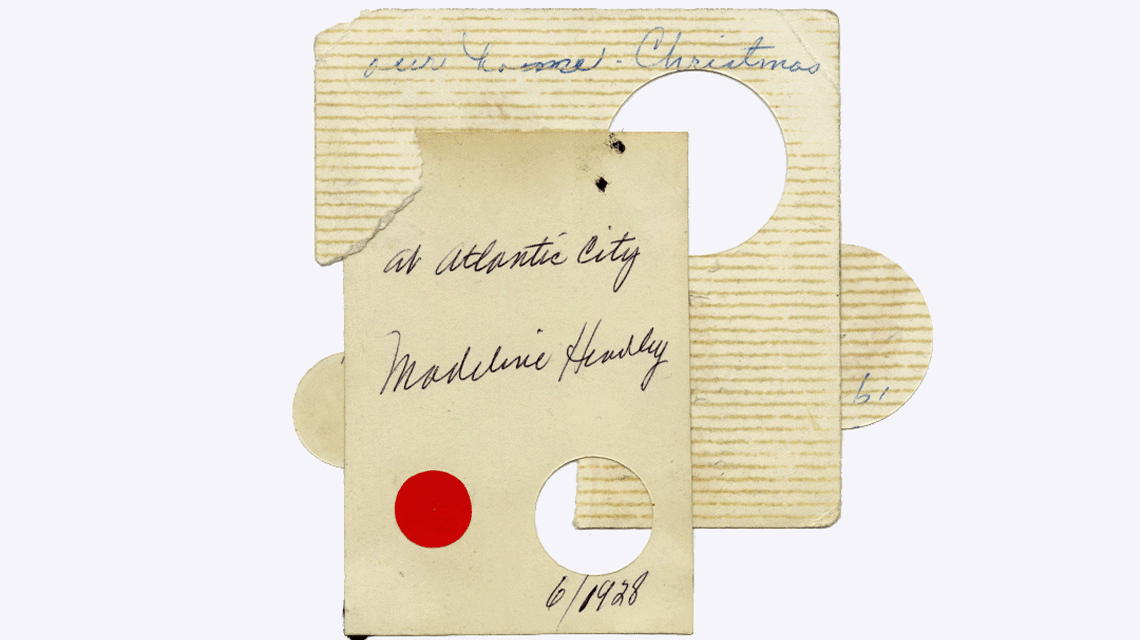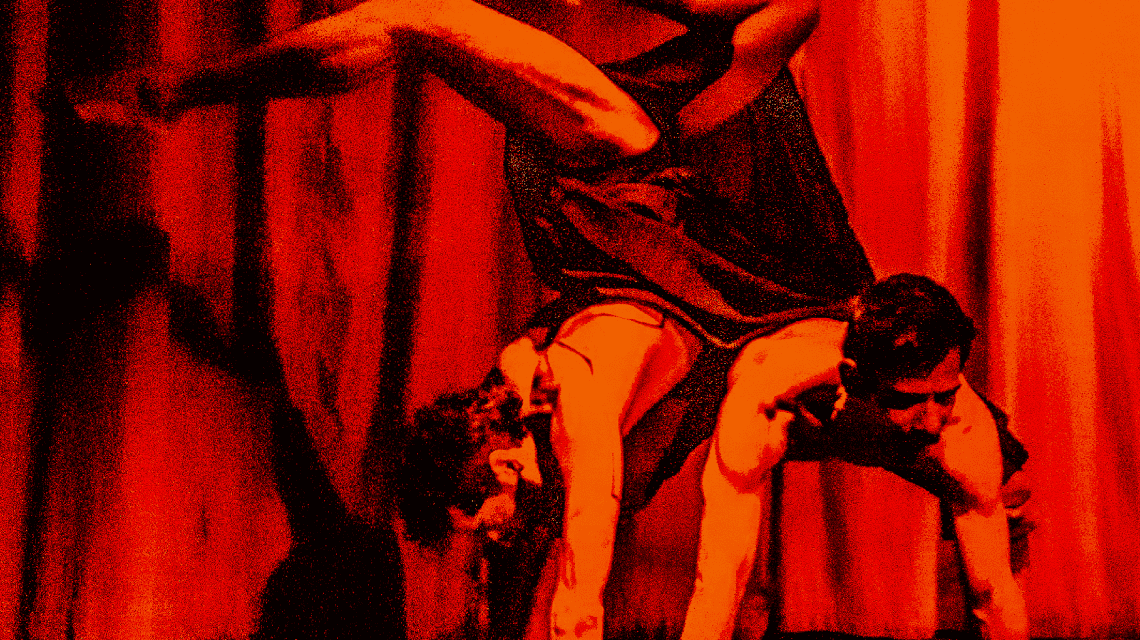Tiempo de lectura: 12 minutos
“Se detiene en el umbral. ¿Qué me pasa?, se
pregunta, y se apoya ligeramente en el marco de la puerta, con la actitud de
quien está observando algo; la gente lo mira y le sonríe. Él siente un ligero
mareo”. Con esas palabras, la novela Divorcio
en Buda inicia
el retrato de la crisis psicológica del juez Kristóf Kömives. Durante una
tertulia en una ciudad húngara, a principios del siglo XX, Kömives está cada
vez más incómodo, sin saber exactamente por qué: se trata de una mezcla de
sensaciones físicas displacenteras, preocupaciones y estados emocionales
amorfos. El personaje se siente alarmado al pensar que esta constelación de
síntomas podría ser detectada por las personas que lo rodean, en particular por
su esposa. Le desconcierta no entender lo que le sucede. No está seguro de
haber experimentado antes algo similar. ¿Se trata del anuncio de una enfermedad
física? ¿O es un estado emocional que se vincula con sus relaciones
interpersonales?
“¿Qué será esa sensación? ¿Qué sucede en casos
como éste? Es un sentimiento vergonzoso. Kristóf no puede concretarlo, no
consigue definirlo de ninguna otra forma, y a veces piensa que sería preferible
cualquier cosa, incluso la aniquilación, antes que esa vergüenza. No hay nada
más humillante, ni siquiera la confesión. ¿La confesión? ¿Qué tiene él que
confesar? ¿A quién debe él una confesión?”. Los pensamientos de Kömives nos
muestran algunas claves para comenzar a entender su estado de conciencia: han
aparecido sentimientos de vergüenza y humillación. Lo que llama la atención es
el hecho de que el juez se hace preguntas. En medio de su confusión, establece
un monólogo silencioso que toma la forma de un interrogatorio a sí mismo. Esto
sucede porque las emociones y las sensaciones corporales son privadas, y nadie
más en la tertulia tiene acceso a ellas, a menos de que Kristóf las enuncie en
voz alta, pero para hacerlo tendría que reconocerlas y conceptualizarlas.
Tendría que nombrar esos estados subjetivos, pero carece de un mapa semántico
con el cual identificarlos. Esto genera un aislamiento incómodo, un sufrimiento
solitario entre la algarabía de la tertulia. El juez teme que su perspicaz
esposa advierta la anomalía emocional, porque ella es una mujer extrovertida
que no teme nombrar las cosas con desparpajo; si sucediera así, la vorágine
sentimental quedaría expuesta públicamente. La publicidad de los sentimientos
podría conducir al escenario temido de la humillación y la vergüenza.
A
lo largo de la escena, aparecen sensaciones corporales como el mareo y la
sudoración; estados cognitivos como la preocupación, la confusión, el
desconcierto; y sentimientos como la vergüenza, el miedo, incluso cierto grado
de despersonalización. Quizás algún lector con entrenamiento psicopatológico
estaría tentado a decir que el autor del libro Divorcio en Buda está narrando eso que hoy en día llamamos
“crisis de pánico”, o “crisis de angustia”. En el mundo virtual de la novela
podemos suponer que el juez no dispone de ese vocabulario psiquiátrico, y que
descubre por sí mismo un conjunto de estados mentales alarmantes, sin el
confort de un recurso conceptual que le permitiría, al menos, nombrar la
situación para empezar a controlarla. El autor nos ofrece muchas páginas antes
y después de esta escena, con lo que genera un contexto narrativo a través del
cual podemos interpretar el significado de estas emociones amorfas. El lector
puede elaborar por sí mismo alguna hipótesis acerca de los sentimientos
amenazantes de Kömives. Quizá la vergüenza surge como resultado de los
estrechos códigos sociales de la alta burguesía, de un tímido deseo romántico
que se opone a esos mandatos, y de un temor a que la melancolía ansiosa,
encubierta a lo largo de varias décadas, sea revelada públicamente. Eso
significaría una pérdida de la dignidad: el valor más apreciado en las redes
culturales del juez Kristóf Kömives.
Veinte balas
Desde
hace veinte años me dedico a la práctica clínica en el campo de la
neuropsiquiatría. Uno de los motivos de consulta de mis pacientes es
precisamente la necesidad de nombrar estados mentales amorfos, preverbales, que
ocasionan sufrimiento y para los cuales no tienen una explicación. Quienes se
dedican a la psiquiatría, a la psicoterapia (en cualquiera de sus formas) o al
psicoanálisis enfrentan a diario este problema, y en ese sentido la labor
clínica tiene un parentesco con el trabajo literario, que desarrolla una
narración cuidadosa de las vivencias de sus personajes, a la vez que propone
claves para entender estas experiencias dentro de un contexto interpersonal, en
el marco más amplio de las redes culturales. La novela Divorcio en Buda realiza esta labor con un gran
refinamiento, pero, ¿quién es el autor? ¿Ha vivido en carne propia el
sufrimiento innominado de sus personajes? ¿Cómo han surgido en él estas
preocupaciones?
El autor nació en el Reino de Hungría en el año
1900. Escapó de su hogar en varias ocasiones y sus padres decidieron ingresarlo
en un internado religioso. Durante algunos años debió autoexiliarse de su país,
ya que hizo duras críticas al nazismo y se declaró antifascista. Tras la
ocupación soviética de Hungría, abandonó de manera definitiva su patria en
1948. Mientras vivía en Suiza, Italia y Estados Unidos, su obra fue prohibida
en territorio húngaro hasta la caída del Muro de Berlín, pues la administración
comunista lo consideraba un exponente de los valores burgueses. En sus últimos
años de vida, murieron dos hermanos suyos en la lejana Budapest. Un problema de
visión le dificultaba la tarea de leer. En sus Diarios (1984-1989) relata el
prolongado sufrimiento terminal de su mujer, Lola, con quien vivió durante
sesenta y dos años, y cuyas últimas palabras fueron: “Qué lento muero”. A
continuación, perdió a su hijo adoptivo, y debió lidiar con el cáncer en su
propio organismo. Sándor Márai se suicidó mediante un disparo en la cabeza, un
par de meses antes de cumplir ochenta y nueve años.
Cada
caso de suicidio plantea interrogaciones sociológicas, preocupaciones en torno
a la genealogía de la autodestrucción, y también hipótesis sobre la relación
entre los individuos y los escenarios históricos. En el campo de la
psicopatología hay cierta fascinación (o incluso fetichismo) en torno al asunto
de los escritores suicidas, pero esta línea de investigación tiene, asimismo,
argumentos valiosos: en primer lugar, se trata de una oportunidad para estudiar
los nexos ocultos entre la creatividad y las condiciones neuropsiquiátricas.
Hemos heredado una tradición filosófica que aborda las raíces de este problema,
en donde encontramos textos como Fedro, de Platón, el Problema XXX, atribuido a Aristóteles, los ensayos sobre el suicidio de
David Hume y Emil Cioran, y las patografías de Karl Jaspers. Y una tradición
científica que ha ganado visibilidad tras las investigaciones de Nancy C.
Andreasen y Kay Redfield Jamison.
Los
escritores suelen dejar un rastro de palabras de enorme utilidad para
comprender las motivaciones del suicidio, la experiencia del sufrimiento, el
horizonte de expectativas frustradas que conduce a la desesperanza. El
testimonio narrativo en primera persona es una condición necesaria para
estudiar la relación entre la conciencia herida y la génesis multivariada,
biológica y social del comportamiento suicida. En el caso de Sándor Márai,
sus Diarios (1984-1989), traducidos al español y
editados por Salamandra en 2008, nos revelan una larga planeación del suicidio,
que tiene como punto de partida la soledad tras la muerte de su mujer, el temor
al dolor y la discapacidad como consecuencias irreversibles de la vejez y la
enfermedad, y la ausencia de oportunidades legales para ejercer el derecho a la
eutanasia.
Algo sobre la asimbolia al dolor
A lo largo del arco que conecta sus obras de
ficción con el testimonio ensayístico, lo que Sándor Márai nos obsequia es un
relato lúcido sobre el desarrollo de un léxico emocional. Su biografía revela
las convulsiones sociales del siglo xx, y el efecto de estos procesos en la
vida sentimental del autor y en sus creaciones ficticias. Se trata de una
trayectoria literaria que ocurre en paralelo al desarrollo de una tradición
clínica interesada en formar un cuerpo de conocimientos sobre la conciencia
emocional y, eventualmente, en construir una ciencia neurológica y social de
las emociones. Esta preocupación señala la genealogía común de las
neurociencias y del psicoanálisis. Si los enfoques de ambos grupos
disciplinarios son casi opuestos (el parentesco se asemeja al de los familiares
lejanos que disputan la propiedad de una casa), la genealogía común surge del
terreno clínico y su realidad insobornable. En este terreno aparecen relatos
como el de Sándor Márai, dispuestos para una interpretación biográfica capaz de
revelar la simbología de una obra de ficción, pero también historias clínicas
que no se explican mediante el estudio de las relaciones familiares, o de las
constelaciones colectivas, sino a través de una ciencia dedicada a los procesos
ocultos de la corporalidad.
En el escenario neuropsiquiátrico es frecuente
observar a personas con alteraciones desconcertantes de la conciencia
emocional. Hace algunos años, la señora T. llegó a medianoche al servicio de
urgencias del Instituto Nacional de Neurología de México. Su padecimiento había
empezado diez días antes, con un dolor de cabeza de inicio súbito: el más
intenso de su vida, tras lo cual perdió el estado de alerta por unos momentos.
En los días siguientes acudió a varios médicos, que le dieron tratamientos
inespecíficos. Cuando llegó al Instituto de Neurología se realizaron estudios
de neuroimagen y se demostró una de las condiciones más letales dentro del
espectro de la patología humana: una hemorragia subaracnoidea por ruptura de un
aneurisma.
En las imágenes se veía una complicación: la
presencia de un infarto cerebral en el hemisferio derecho. Sin embargo, los
médicos tratantes observaron con sorpresa que la señora T. estaba alegre, o más
bien, eufórica; hablaba con gran rapidez, no podía dejar de hacerlo; se le veía
distraída, con una actitud juguetona, bromista, como si fuera una niña haciendo
travesuras. Decía sentirse mejor que nunca. De pronto tenía grandes planes y no
podía estar acostada un minuto más; quería levantarse de inmediato para cumplir
todas sus metas, aunque de hecho debía permanecer en la Unidad de Cuidados
Intensivos por el alto riesgo de muerte. Su actitud estaba en franca
contraposición con el estado emocional de los familiares y los médicos: unos y
otros intercambiaban gestos tensos y rostros de preocupación, aunque al
interactuar con la señora T. era fácil sonreír de manera involuntaria. Su
estado de ánimo era contagioso.
Al revisar con más detalle sus imágenes de resonancia
magnética, se podía ver que el infarto cerebral en el hemisferio derecho
afectaba un circuito cerebral, conformado por la amígdala del lóbulo temporal,
la corteza orbitofrontal y el lóbulo de la ínsula. Este circuito, conocido en
las lecciones de neuroanatomía como “circuito de Yakovlev”, procesa emociones
negativas como el miedo, la tristeza y la ira. A pesar de la circunstancia
dramática, la paciente no era capaz de sentirse mal, ya que las estructuras
necesarias para sentir malestar estaban lesionadas. Se puede decir que era un
caso de manía, provocado por la lesión vascular del hemisferio derecho. De
manera más específica, las lesiones de la ínsula (conocida en el siglo xix como
“isla de Reil”) se asocian con un síndrome llamado “asimbolia al dolor”, en el
cual hay una desconexión entre la sensación del dolor y el procesamiento
emocional. Preguntamos a la paciente cómo estaba con respecto al dolor de
cabeza “más intenso de su vida” que había iniciado todo el suceso clínico. Con
alegría nos dijo que el dolor seguía presente.
—El dolor sigue allí.
—Pero usted se ve despreocupada, incluso alegre
—replicó un médico.
—Siento dolor —nos dijo, sonriendo—, pero estoy
mejor que nunca.
La isla de Reil
La actitud de la señora T. contradice nuestro
sentido común. En general, el dolor de las enfermedades agudas es calificado
como desagradable, y provoca sentimientos de miedo, especialmente si se
desconocen las causas de la patología o cuando hay mal pronóstico. En el caso
de la hemorragia subaracnoidea, los pacientes que sobreviven suelen decir que
es el peor azote físico que han sufrido a lo largo de sus vidas. Pero la
reacción psicológica depende de muchos factores: entre ellos, se requiere un
sustrato cerebral para generar la fisiología emocional asociada al dolor. La
lesión de ese sustrato puede impedir la reacción emocional esperada. Quizás un
pequeño viaje a la isla de Reil sea útil para entender la conexión habitual
entre sensaciones y emociones que da lugar a una conciencia emocional.
Johann Christian Reil, médico y anatomista,
nació en 1759 y puede considerarse uno de los padres de la revolución
anatomopatológica que transformó el lenguaje clínico de la medicina. En 1808
acuñó el término “psiquiatría”. Fundó la primera revista alemana dedicada a la
fisiología, y fue un interlocutor científico de Goethe (quizá su médico). Es un
exponente de la psiquiatría romántica porque escribió en 1803 las “Rapsodias
sobre la aplicación del método psicológico para el tratamiento de la crisis
mental”, cien años antes de que el trabajo psicoanalítico de Freud apareciera.
Murió en 1813, durante las guerras napoleónicas, al contraer una enfermedad
(¿tifo?) mientras atendía víctimas de la batalla de Leipzig.
En
su legendaria Anatomía de Gray, Henry Gray usó el
epónimo “isla de Reil” para designar la estructura que hoy conocemos como
“lóbulo de ínsula”, la cual participa en el procesamiento del gusto, el olfato,
la audición y el equilibrio.
En 1988, un equipo de neurólogos argentinos
reportó seis casos de una condición conocida como “asimbolia al dolor”, en la
cual los pacientes reconocen que sienten dolor frente a estímulos mecánicos o
térmicos, pero éste no les molesta. Si un carbón incandescente está en contacto
con la mano del paciente y se le pregunta si experimenta dolor, su respuesta es
que sí, pero al preguntarle si le desagrada esa sensación dolorosa dice que no.
Se muestra indiferente y no expresa las respuestas habituales (por ejemplo,
retirar la mano). En todos los casos estudiados por el grupo argentino se
encontraron lesiones en la isla de Reil.
En la vida cotidiana nuestras redes neuronales
están integradas y la experiencia sensitiva y emocional aparece unificada en
nuestra conciencia. Pero la patología nos enseña que la sensación dolorosa no
es idéntica a la emoción frente al dolor. Norman Geschwind, uno de los padres
de la neuropsicología, hablaba de “síndromes de desconexión” para referirse a
problemas clínicos como la asimbolia al dolor. Al parecer, lo que ocurre es una
disociación entre el componente sensorial y las emociones que forman parte de
la experiencia dolorosa. En condiciones de salud, la integración entre
sensación y emoción es realizada por la ínsula, entre otras estructuras
cerebrales. La isla de Reil tiene un papel crítico en la formación de los
estados mentales agradables o desagradables que surgen ante cambios en nuestras
vísceras, como el dolor estomacal, pero también la comezón, la tensión muscular
o la velocidad del movimiento respiratorio. La isla de Reil parece ser de
importancia crítica para alcanzar una conciencia interoceptiva, es decir, para
tener conciencia del estado de nuestros órganos internos. Esto se refleja en el
lenguaje de quienes padecen una condición llamada “falla autonómica pura”, en
la cual hay una disfunción de la ínsula en el hemisferio derecho. Las
respuestas verbales de estas personas reflejan una evaluación emocional
deficiente: “ya no pueden sentirse tristes” o “han perdido su capacidad para
experimentar sentimientos”.
La arquitectura emocional
La práctica científica en un hospital
neurológico nos ofrece la oportunidad de investigar cómo se realiza la
construcción biológica de la conciencia emocional, mediante el estudio de
condiciones clínicas como la asimbolia al dolor. En ese caso, una desconexión
patológica entre las percepciones y el cerebro emocional provoca
comportamientos que reducen el sufrimiento, pero también reducen el valor del
dolor como señal necesaria para la supervivencia. Lo mismo sucede con la emergencia
de estados de euforia en medio de una enfermedad mortal.
Traigo a discusión el relato clínico de la
señora T. porque puede ayudarme a plantear una hipótesis. Si la patología es
capaz de producir, mediante lesiones físicas, una desconexión entre los niveles
emocionales y los niveles perceptivos de la mente, me parece que la creación
literaria
opera como una herramienta cultural que transita en la dirección opuesta, es
decir, hacia la integración de una mayor conciencia emocional. Esto se pone de
manifiesto en el siguiente párrafo de la novela Divorcio en Buda: “¿A qué se
debe ese sentimiento de vergüenza tan angustioso? ¿De qué se avergüenza? Le
parece que de un momento a otro los demás van a descubrir algo, algo
irremediable, y vuelve a sentirse mareado. Se queda pálido, la sangre se le
escapa del rostro”. Como se puede observar, el juez Kristóf Kömives, a quien
nos hemos referido al inicio de este ensayo, ha pasado de una situación confusa
y amenazante a una en la cual persiste el intenso malestar, pero los
sentimientos han empezado a conceptualizarse: se identifica ya el sentimiento
de vergüenza en el corazón de su crisis psicológica. Es interesante reconocer
que este sentimiento, relacionado con un miedo a perder la dignidad
(especialmente la dignidad en condiciones de sufrimiento), es una clave que
atraviesa la novela Divorcio en Buda y nos permite
entender mejor los momentos tardíos en la vida del autor, Sándor Márai. Una
mirada a sus Diarios (1984-1989) revela lo siguiente:
A
los ochenta y cinco años, Márai termina su última novela, una ficción
policiaca, y a partir de entonces siente una fuerte limitación en su energía
creativa, que le impide escribir un proyecto titulado Roger, acerca del sentido
de la vida, o más bien, acerca del sinsentido que se agudiza en la vejez. La
debilidad le dificulta caminar, y algunas personas desconocidas tratan de
ayudarlo, lo cual le provoca ese sentimiento de vergüenza que atribuye a su
personaje, el juez Kristóf, en Divorcio
en Buda.
En el fondo de estos sobrios lamentos hay una añoranza por el mundo europeo que
dejó atrás. El estilo de vida californiano, a finales del siglo xx, significa
un giro desilusionante con respecto a la vida en Hungría en los albores de ese
mismo siglo, pero esta lejanía se ve traumatizada por los años del exilio y el
proceso de desterritorialización, y sobre todo por el muro ideológico levantado
por la Unión Soviética, que lo ha expulsado del ambiente cultural en su propio
país, al que retrató magistralmente. Una suerte de amnesia instaurada por el
régimen soviético, mediante la prohibición de obras literarias, provoca una
barrera no sólo entre lenguas y países, sino entre Hungría y su pasado
cultural. Es bien sabido que el suicidio de Sándor Márai ocurre meses antes de
la caída del Muro de Berlín.
Sus Diarios relatan la compra de un revólver con veinte balas y la
preparación silenciosa de una muerte que debería recuperar, desde su
perspectiva, la posibilidad de una muerte digna, que ha sido decretada como
ilegal y patológica por los apóstoles del encarnizamiento terapéutico. La
creación literaria y las tradiciones clínicas, con sus propias herramientas,
contribuyen a gestar una conciencia emocional más plena, a veces dolorosa, en
la cual se relevan estados subjetivos que provienen de la profundidad del
cuerpo, o del desajuste entre los individuos y los temblores recurrentes de la
historia colectiva. Si la patología produce una desconexión de los procesos
mentales, la creación literaria nos ayuda a gestionar una cultura
intersubjetiva. Este atributo establece un parentesco entre la literatura y la
psicoterapia. No quiero sugerir con esto que la función de la creación
literaria es exclusivamente terapéutica. Al poner en palabras los estados de
conciencia que no han sido mapeados o codificados por las colectividades, la
literatura otorga un servicio a los sujetos que sufren, y un mapa de
orientación para quienes estamos dedicados a la atención clínica. Es posible
dar un paso hacia delante: la investigación científica nos muestra que el uso de
códigos simbólicos —y en particular de los artefactos verbales— es capaz de
modificar la actividad de las redes neurales. El solo hecho de nombrar las
emociones produce una reorganización de la actividad en el cerebro emocional.
El lenguaje artístico aparece como una prótesis para la construcción plástica
de nuestro léxico emocional y de la arquitectura cerebral subyacente. Esto hace
posible también la formación de recursos metacognitivos, que ofrecen un espacio
ampliado para manipular y analizar la información que proviene del cuerpo y del
entorno, y para gestionar una mayor autonomía personal, así como una conciencia
de las relaciones humanas: una mayor intercomprensión. EP
Referencias bibliográficas
Berthier,
Marcelo, Sergio Starkstein y Ramon Leiguarda, “Asymbolia for Pain: A
Sensory-Limbic Disconnection Syndrome”, en Annals of Neurology, 24 (1): pp. 41-49, julio de 1988.
Critchley,
Hugo D., Christopher J. Mathias y Raymond J. Dolan, “Neuroanatomical Basis for
First- and Second-Order Representations of Bodily States”, en Nature Neuroscience, 4: pp. 207-212, 2001.
Lieberman,
Matthew D., et al., “Putting Feelings Into Words: Affect Labeling Disrupts
Amygdala Activity in Response to Affective Stimuli”, en Psychological Science, 18 (5): pp. 421-428, mayo de 2007.
Nagai, M., K. Kishi y S. Kato, “Insular Cortex
and Neuropsychiatric Disorders: A Review of Recent Literature”, en European
Psychiatry, 22: pp. 387-394, octubre de 2007.
Ramírez-Bermúdez,
Jesús y Ana Luisa Sosa Ortiz, Principios
de neuropsiquiatría: Abordaje de los síndromes neuropsiquiátricos, Asociación
Psiquiátrica Mexicana, 2018.
Uddin,
Lucina Q., “Salience Processing and Insular Cortical Function and Dysfunction”,
en Nature Reviews Neuroscience, 16: pp. 55-61, 2015.