—Ahí nos vemos, dijo el ciego —le digo a Isaura carraspeando. Desde la puerta hago el ademán de acercarme. Ella mueve también el torso pero se queda al final detenida en la silla; sonreímos. En otra circunstancia Isaura soltaría un sarcasmo, luego vendría una carcajada. En este silencio de hoy (sabemos ambos) se mueve el […]
El sudor
—Ahí nos vemos, dijo el ciego —le digo a Isaura carraspeando. Desde la puerta hago el ademán de acercarme. Ella mueve también el torso pero se queda al final detenida en la silla; sonreímos. En otra circunstancia Isaura soltaría un sarcasmo, luego vendría una carcajada. En este silencio de hoy (sabemos ambos) se mueve el […]
Texto de Geney Beltrán 23/06/16
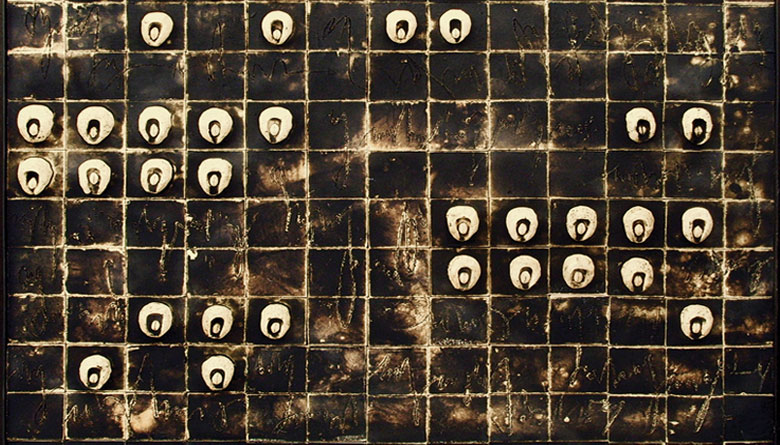
—Ahí nos vemos, dijo el ciego —le digo a Isaura carraspeando.
Desde la puerta hago el ademán de acercarme. Ella mueve también el torso pero se queda al final detenida en la silla; sonreímos. En otra circunstancia Isaura soltaría un sarcasmo, luego vendría una carcajada. En este silencio de hoy (sabemos ambos) se mueve el fantasma de un abrazo fuerte.
De pie al lado de la puerta, con el bat pegado a la pierna izquierda, mi hijo trae un gesto de cansancio. Ha de tener hambre (la frente se le descubre tomada por gotas de sudor). Levanta los ojos y por un segundo ve con curiosidad a Isaura, quien le saca la lengua traviesamente. Él nada dice. Voltea a verme con expresión aún sosegada de por favor ya vámonos.
Ella señala a mi hijo:
—¿Cuántos cumplió?
—Siete —digo con la garganta irritada.
—Ya le harás su fiesta cuando todo se aplaque. Tú que siempre llegabas contando sueños raros, ¿soñaste una vez algo así?
Con la mano extendida indica más allá de los cristales las amplias salas (buena parte de ellas en la oscuridad). Hasta hace pocas semanas los reporteros, editores, practicantes escribían, gritaban… gritábamos, corríamos para sacar la edición diaria. Ahora la mitad de esos cuerpos se han ido pudriendo fulminantemente delirados por el escozor, otros se encuentran llagados, apilándose sin más en los moribundos pasillos de los hospitales, y solo unos cuantos aún recorremos las calles, sabedores de que tras cada huella que dejamos viene el tiempo agitando sus puños contra nuestros respiros.
—Por lo que veo nada grave está pasando realmente —tomo el ejemplar de la edición de hoy, con la primera plana dedicada a las declaraciones del presidente contra el populismo. Ya solo de ocho páginas, el diario parece un esbelto boletín parroquial. Rebajo el tono de la voz para preguntarle a Isaura, guiñando el ojo como quien pretende pasar por alto que ya hemos tenido estas conversaciones tantas veces, cuando yo aún cobraba en la misma nómina que ella—: ¿Urge tanto hablar contra el populismo a un país de cadáveres? Con esos noticiones mejor ni le sigan… No lo digo porque me hayan corrido, pero ¿quién va a leer ya nada si medio país está en el otro barrio?
—No seas rencoroso, mano. Sabes que mientras esos güeyes de arriba sigan pagando, acá diremos que el país está mejor que Finlandia. Pero hablando de cosas más gratas —hace con el pulgar y el índice el contorno circular de una moneda—, ¿te dieron tu sobre? Se te liquidó bien, ¿qué no?
Muevo la cabeza de arribabajo. Me vuelve a la mente la certeza de que no durará mucho el dinero que acaban de darme… Quizás ella también lo piense. Ninguno lo dice en voz alta. Conservo en la mochila varias latas de atún. Dejé escondidas en el departamento cuatro bolsas de pan blanco, avena, frutos secos. Por fin me salen las palabras: le digo que ojalá volvamos a trabajar juntos. Fue buena jefa. El abrazo quedará para después, si lo hay. Asiente con su cara redonda (brillante por el sudor). Sus ojos menudos tienen ahora un mohín de inquietud:
—Nos volveremos a ver, por supuesto —frunce la boca y con el índice me lanza un dejo espurio de amonestación—: Yerba mala nunca se contagia…
Mi hijo y yo bajamos las cinco plantas pisando en un estado de alerta los convulsos escalones. Lo hago caminar delante de mí. Aprieto el bat con la mano derecha, aguzo la vista al salir por Bucareli; el cielo nublado le asigna a la solitaria anchura del pavimento una oscuridad azul más pronunciada. El cruce con Reforma está desierto. Hasta hace poco iban y venían docenas de automóviles en cada enloquecido cambio del semáforo, multitud de cuerpos aún sanos chocaban con prisa y mal humor al embestirse de una acera a otra. Hoy en la esquina solo está un carro azul abandonado, con las puertas abiertas y los vidrios rotos; a su lado el cadáver de un perro tiene al aire las amoratadas vísceras. Un hombre jorobado dobla la esquina; apenas nos ve aprieta el paso y se escabulle en la entrada del edificio que hasta hace poco tuvo en la planta baja un restaurante de hamburguesas.
Mi hijo se detiene llevándose las manos al estómago.
—Buscaremos un taxi —le pongo la palma en la cabeza y me responde sonriendo a la fuerza, con un gesto de dolor reprimido—. Pronto llegaremos al depa.
Un auto color turquesa avanza por el centro de la avenida. Le hago la parada (disminuye la velocidad). Es un hombre mayor el que conduce, muy delgado y con la lustrosa cara sin marcas. Nos observa a través del cristal pero apenas ve que busco esconder el bat tras mi espalda, acelera.
—¡Oiga! —suelto el bat para sacar un billete—, ¡le voy a pagar! —corro tras el auto, luego de cinco pasos me detengo; el motor carraspea, el carro gana al final rapidez. Huye. Recupero el bat con la blanda sensación de estar viviendo tiempos extras. Mi hijo me pide que lo cargue—. Quizá sí tengamos que caminar —le acaricio la frente aún limpia—. Para ir hasta Coyoacán tendremos que descansar en varios lugares, no podré cargarte siempre.
Vuelve a detenerse. Baja la cabeza y suelta por la boca una mezcla cerúlea gelatinosa que forma garabatos en el suelo. Gime, apretándome su cara contra el pantalón.
—Pronto estarás bien —le miento—. En Coyoacán nos espera tu tío.
Aunque el cabrón se quería deshacer de nosotros, le digo en mi mente, sin dejar salir nada de mis labios. “Mejor me regreso en chinga. Yo los espero en el depa y de ahí agarramos carretera”, dijo mi cuñado al dejarnos hace media hora frente al periódico. “Aquí no es seguro, igual y te tardas mucho”.
“Pinche Rogelio, ¿y cómo fregados quieres que nos regresemos?”, le grité. Él solo agitó las manos, desentendiéndose. Y arrancó.
En algún momento salió el sol: me percato de la sombra de un solo cuerpo que nuestros cuerpos dibujan en el asfalto. Llevo la vista hacia el cielo y ahí entre los nubarrones dormita un sol apagado. Con la derecha estrujo la cabeza de mi hijo en lo que pretendo sea un gesto de cariño pero algo me solivianta y le aprieto el cráneo (él mueve la cabeza quejándose). Desde la esquina con Artículo 123 un muchacho viene hacia nosotros. Cojea de la pierna derecha; pongo a mi hijo detrás de mí. El joven ha de tener catorce o quince años; al acercarse, pegado a la pared como queriendo evadir la fugitiva luz del sol, puedo verle la cara puntuada por granos ya de tonos blanquecinos. El más grande, entre las pestañas, es del tamaño de una ciruela.
Cuando está a dos metros, el chico da un salto emitiendo alaridos, cruza la línea de sombra mientras extiende las manos hacia nosotros. Lo recibo con un batazo en el cráneo. Se oye un sonido seco.
Mi hijo se suelta a llorar, aferrándose en torno de mi pierna. El muchacho cae con los brazos abiertos; lleva solo una camiseta negra y unas bermudas. Por entre el cabello se desliza la sangre. Tiene los ojos despavoridos abiertamente fijos (la piel de los brazos marcada por ronchas ya secas).
—A algunos les da más hambre con las llagas —indico el rostro del caído como si fuera un deber explicarle a mi pequeño la razón detrás del golpe.
—¿Nos quería comer? —farfulla, y me le quedo viendo. Hago por tomarlo en brazos pero me aleja con un movimiento esquivo de las manos—: ¿Por eso le pegó el tío Roge con el bat a mi mami?
—¿Tú cómo supiste…? Tú ahí no estabas… —escupo antes de decir, en voz baja—: Eso no pasó, mijo…
Me quedo viéndole el rostro pálido. En el temblor de los labios se le acusa ese pálpito angustioso de quien descubre arena inquieta bajo los pies de su respiración.
—¿Quería comernos mi mami?
Se escucha a tres cuadras la sirena de una ambulancia. La estela de ruidos viene cruzando el aire; es como si su eco se me disparase a la altura de la garganta, afianzándome ahí de nuevo ese efecto incómodo que he venido sintiendo cada tanto (una agrura sólida se me anuda contra la voz haciéndome carraspear). Pienso: ¿y si el cabrón de Rogelio ya escapó de la ciudad llevándose la comida?, ¿si nos espera solo con el fin de rompernos un bat en las sienes y quedarse con mi dinero? Quizá de aquí a tres cuadras nos atraque una banda de sobreviventes tan desesperados como nosotros…
—¡Contéstame, pa…!
—Quería quitarnos la mochila —hago pausas entre una frase y otra—, este muchacho, eso quería…
—¿Y mi mami?
—Las llagas los aturden… ¿qué no entiendes…? Así no reconocen a nadie… no es que…
Con el puño me lanza un golpe que me da en el codo. Lo abrazo mientras busca darme la espalda; sin convicción le susurro que todo estará bien.
—Pa, tengo hambre —dice luego de dos cuadras.
Algo ve en mi mirada que de súbito pone un gesto de congelado temor.
—¡No, no tengo hambre! ¡Yo estoy bien, mírame! —jala la manga de la camisa mostrándome el brazo enflaquecido. Llevo mi palma a su cabeza. Él me rehúye, sale corriendo, tropieza a los dos metros y cae sin meter los brazos. Se golpea en el pecho con un tubo saliente, doliéndose grita y se oprime el tórax con el ánimo quizá de zambullirse el llanto en el centro mismo de los pulmones.
Lo veo con fijeza. ¿Ahora es el momento en que debo erguir el bat, liberar a ese pequeño cuerpo de la explosión de fístulas que también vendrán por su alma?
•
Aún no amanecía cuando desperté. La luz del foco en el pasillo se vertía sobre la ventana. Ahí se dibujó la sombra de mi madre.
—¿Por qué tan temprano se levanta, amá?
No escuché bien su respuesta. El reloj daba las seis de la mañana: podía seguir durmiendo.
Cuando abrí los ojos de nuevo la ventana era un cuadrado radiante, con toda la fuerza del sol queriendo destrozar los vidrios. Eran las seis y veinte. Durante un segundo no reconocí las blancas paredes del cuarto, dos sillas, un ropero altísimo; batallé para recordar que me hallaba de visita en casa de mi madre, en la habitación de mi infancia. Habíamos llegado unas horas antes, luego de cinco días en la montaña. Así son acá los amaneceres, pulsó una voz dentro de mí (un emisario dulce de la conciencia). En esta ciudad una fuerza súbita de luz se suelta contra la noche y la despedaza.
Me levanté. Mi mujer y mi hijo seguían dormidos. Estela se rascaba el brazo derecho sin abrir los ojos. Líneas de sudor le iban naciendo sobre la frente y los labios. Salí del cuarto cubriéndome los ojos.
—Va a ser un día bien caluroso, mijo —la voz de mi madre venía del lavadero—. Mejor sigue durmiendo.
—Se me voló el sueño, jefa, qué quiere.
—Descansa ahora que puedes. ¿Cuándo te volverán a dar vacaciones en ese periódico negrero, a ver?
Seguí hacia la sala. Usualmente despierto con los músculos tensos, con la sensación de un cuerpo atenazado en cada músculo por una maraña de tensos tejidos inflexibles, la conciencia aún sumergida en las opacidades del sueño. Hoy no. Parecía traer otro cuerpo, un animal dócil que flotaba sobre los mosaicos color amarillo huevo.
Hasta los ojos eran distintos. Después de la operación que me permitió dejar de usar los lentes, fácil me dolía la vista ante la luz brillante, el polvo, el viento. Ahora veía la sonora expresividad de los objetos, allanados y perfectos en sus contornos por la potencia de la mañana. Los muebles en la sala, de un rojo ladrillo fuerte, parecían recién traídos de su fábrica. Los diplomas en la pared, con la elegancia de las letras negras sobre papeles de una tonalidad ahuesada. Las mejillas regordetas y el cabello lacio de mi madre habían sido trazados hoy mismo por la irrefutable mano de Dios.
—¿A qué horas vuelan mañana, mijo?
Contesté. Ella se paró frente a mí, me puso la mano derecha en el hombro. Antes de que saliera con su petición recurrente en cada víspera de mis regresos a la capital, le toqué el cuello con un dedo.
—¿Qué tiene ahí?
—Algo me habrá picado —levantó la cabeza dejando ver una mancha enrojecida—.Ya sabes que con este calor, y la humedad…
—Póngase alguna pomada pues —iba a darme la media vuelta cuando me detuvo. Cerré los ojos, fastidiado.
—Ya regrésate a vivir acá, mijo. Son muchos años en el De Efe, ¿no tienen fama los chilangos de ser bien sangre pesada?
—Amá, no exagere. Estela es chilanga, y ya ve.
—Sí, pero tu tierra es esta. Acá fácil consigues chamba en el Gobierno, tu tío Enrique tiene palancas… Y se ve que a Estela le gusta aquí…
Sin hacerle más caso, caminé hacia el balcón, frente al bulevar.
La casa de mi madre se hallaba sobre la acera sur, y por el desnivel entre los dos carriles —el de este lado era metro y medio más alto— se podían ver desde el balcón las azoteas de los vecinos de enfrente, los tinacos, las antenas y tendederos, también la forma rectangular de la manzana, los saltos de las calles paralelas yendo hacia la región norte.
“Ve pensando qué nombre querrías ponerle”. Las palabras de Estela volvieron. Veníamos la noche anterior en el auto bajando de la sierra, faltaba poco para llegar a la ciudad y el niño dormía acostado en el asiento trasero. Yo había conducido ya horas sin descanso; traía un dolorcillo de cabeza y por eso estuve respondiendo de forma seca o con silencios. Ella en cambio lucía fresca y ligera, con sus grandes ojos oscuros siempre vivaces y el rostro moreno sosegado por el descanso en la cabaña. Aquí estábamos: luego de seis años viviendo juntos decidimos hacer un viaje para limpiar nuestro vínculo, dejar atrás ese amasijo de rencillas y agravios, de aturdimientos y sinsentidos. Pero yo no podía sino impostar el entusiasmo ante el venir de un segundo hijo.
Trabajar en el diario —el tercero desde que me recibí de la carrera— consistía en editar notas edulcoradas de reporteros mal pagados y sin alma en la yema de los dedos; ni una sola página que saliera de mi escritorio tenía permitido mudar la cara de los días hasta quebrarle al poder su farsa, sus fraudes, sus insultos: ¿dónde había quedado el combativo que fui? El decidor idealista, ¿qué se hizo? Y ya ni cómo escapar: la renta del departamento, el carro en mensualidades, las colegiaturas, el pediatra: el simple seguir viviendo tan gravoso. Era como si dentro de mí respirase aún aquel adolescente irascible (extraviado) que quiere distanciarse de todo aunque tampoco sabe a dónde desea ir realmente. Por eso ahora, en el balcón frente al bulevar, no entendía a la luz: se veía tan suelta y desafiante, tan nacida de las raíces del sol, volviendo a fundar el existir de la materia con la limpidez enérgica de los mañanas primitivos.
Dirigí la vista hacia al poniente, por donde la noche anterior entramos a la ciudad, el camino de la presa y las montañas de Durango. No había autos por ningún lado, pero una sucesión de leves temblores me lamió la espina dorsal a como buscaba la sombra de los cables y los postes, de las casas. ¡Todo está mal!, me dije. Las sombras no caían hacia el poniente. Por un instante creí traer falto el sentido de la orientación, haberme dislocado en una vuelta del tiempo y violar por error los lindes de una hora ajena: las sombras caían hacia el norte.
Me moví hacia un extremo del balcón y vi por el costado hacia atrás de la casa, sobre el bajo techo del taller mecánico vecino.
Ahí estaba el sol, dueño total de las fronteras del sur. O si no era el sol se trataba de algo que había tomado su sitio y su papel. Jamás había visto el sol así de real: no era el astro distante sino una mole inmediata, una esfera carnosa de tonos amarillentos puesta sobre las casas detrás de la de mi madre. Me llevé las manos al cuerpo; me toqué los brazos huesudos, luego el cráneo, aplastándome al fin la calavera desde la frente hacia la quijada. Desde mi piel quería arrancarle a la realidad la brusca máscara que iba tomando.
No conseguí nada: a cambio, ramalazos de luz impetuosa me entraban reventándome los ojos con un blancor deslumbrante
—aunque nada era violento: lo sentía como el tacto de un padre que busca desde la fuente limpiarle al hijo las llagas que lo tienen enfermo. Me descubrí llorando (feliz).
—Pa, dice mi mami que vengas…
No había escuchado sus pasos: recargado en la puerta de la terraza, el cuerpecito de mi hijo en piyama con un gesto de incomprensión me miraba gimotear.
Caminó hacia mí.
—¿Estás llorando? —extendió la mano hasta acariciarme el rostro.
—Quita, mocoso, no me estés chingando —me tallé los ojos con la manga de la camiseta.
Y al abrirlos de nuevo, me sentí despojado: la luz del día ya no era brillante, estaba hecha ahora de hilillos dóciles. Los objetos volvían a su ajada, ciega palidez de siempre.
Recompuse con dureza el tono de la voz:
—¿Y ahora qué bronca se trae esa mujer?
Él retrocedió un paso, irguió el pecho como si así se le hiciera más robusto el cuerpo:
—Que se siente enfermita… Que le va a estallar la cabeza del dolor…
Intenté soltar una gracejada, no le hagas caso, se quiere hacer la interesante.
Pero fue en ese relámpago de tiempo que me nació un escozor en la garganta, una espinosa piedra que me habría de raspar una y otra vez mientras no atinaran mis labios a decir, por primera vez, las palabras sólidas y verdaderas.
——————————
GENEY BELTRÁN FÉLIX (Culiacán, Sinaloa, 1976) es autor de las novelas Cualquier cadáver (Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2015) y Cartas ajenas (2011), y del libro de cuentos Habla de lo que sabes (2009). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.








