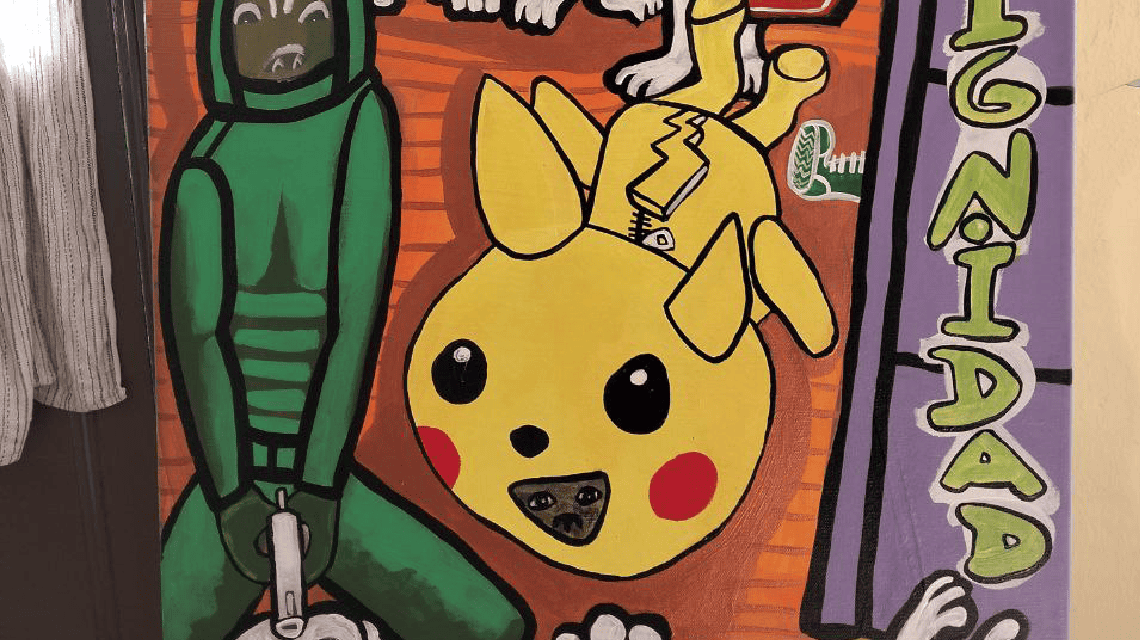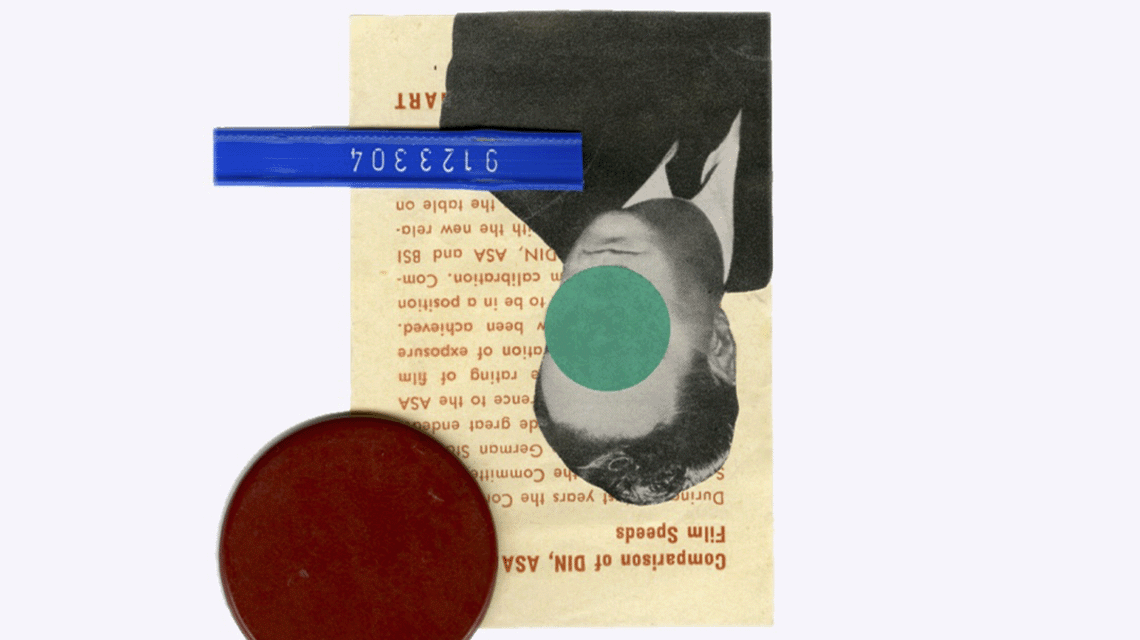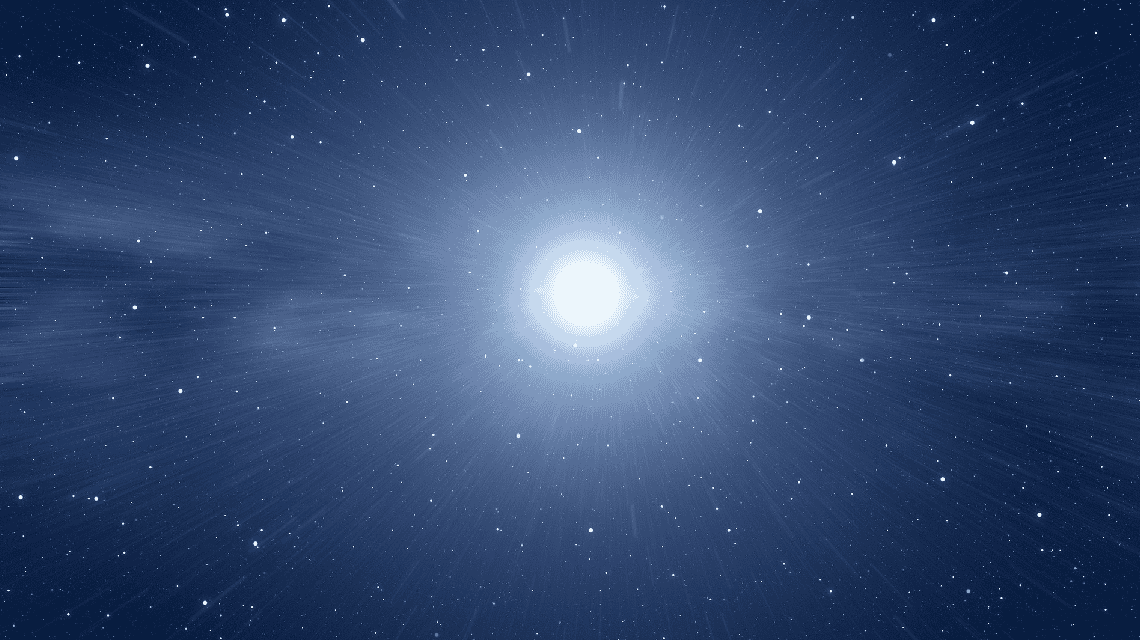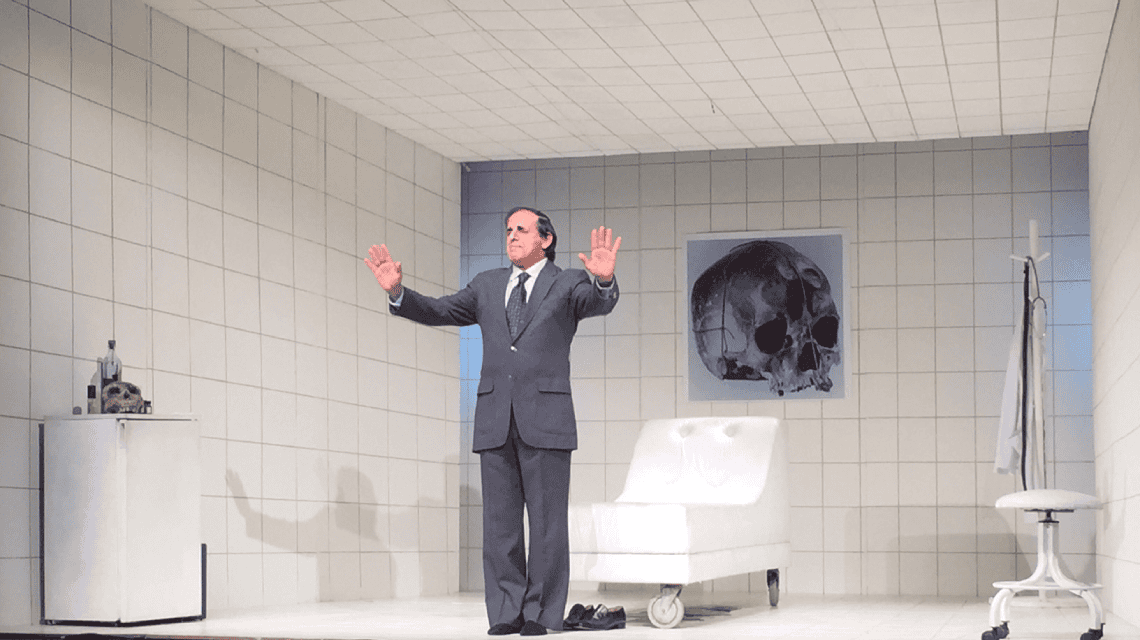¿De cuándo acá el arquitecto Barrientos descuidaba su arreglo personal y se echaba en su reposet mirando por la ventana durante horas? Era cierto que un herpes en el abdomen, cerca del ombligo, lo había martirizado por semanas, porque además la enfermedad iba y venía según le daba la gana. Esperanza, su mujer, se admiraba […]
El jardín del Edén
¿De cuándo acá el arquitecto Barrientos descuidaba su arreglo personal y se echaba en su reposet mirando por la ventana durante horas? Era cierto que un herpes en el abdomen, cerca del ombligo, lo había martirizado por semanas, porque además la enfermedad iba y venía según le daba la gana. Esperanza, su mujer, se admiraba […]
Texto de Anamari Gomís 24/09/16
¿De cuándo acá el arquitecto Barrientos descuidaba su arreglo personal y se echaba en su reposet mirando por la ventana durante horas? Era cierto que un herpes en el abdomen, cerca del ombligo, lo había martirizado por semanas, porque además la enfermedad iba y venía según le daba la gana. Esperanza, su mujer, se admiraba de la forma desenfadada en que su marido se había recuperado, dos años atrás, de un infartazo, y ahora sufría, absorto en quién sabe qué musarañas. Todo le importaba un cacahuate. Observaba el paso de las nubes y lo que ocurría entre las ramas del laurel de su terraza. Abrazaba a su perro labrador, quien lo acompañaba durante largos ratos, para volver a fijar la vista en las macetas.
Los Barrientos vivían en un penthouse, desde donde al arqui, en otros momentos, le gustaba dominar con sus ojos miopes el panorama urbano. Pensaba que era suyo. Ya no; ahora prefería clavarse en el paso acelerado de una lagartija, en las sombras que se formaban en las losetas o en el vuelo de una mosca que de repente entraba a la casa. Luego se ponía a dormitar.
Apenas dos meses antes, hombre lejano de la juventud pero de buen ver, se acicalaba desde temprano. Vestía siempre buenos trajes, camisas blancas impolutas y corbatas que combinaban con el pañuelo del saco, ligeramente asomándole del bolsillo superior. Se despedía cariñoso de Esperancita, que a esa hora parecía un fantasma, y salía hacia su oficina, trazando caminos largos, a pie, para ejercitar su corazón.
El chofer lo recogía a las 2:30 en punto de la tarde. Esperanza, entonces, era otra, casi hermosa. Recibía a su marido, se tomaba con él un caballito de tequila y comían juntos, casi siempre. Por las tardes cada uno se abocaba a sus actividades.
Cuando comenzó “la enfermedad”, Esperanza hospedó ciertas inquietudes, pero como los médicos no diagnosticaran nada grave: acaso una depresión, el herpes insidioso que al final tendría que ceder, una crisis de edad, ella continuó con sus asuntos, sin culpa.
Barrientos abandonó el reposet y se acuarteló en la terraza, en pants y tenis, echado en su tumbona. Primero dejaba que el sol bajara en el horizonte para que no lo deslumbrara a pesar de la cobertura de la sombrilla. Durante algunos minutos se acodaba en la baranda y permitía que el sonido de la vía rápida le llegara como el de un denso río fluyendo hasta su desembocadura. Le gustaba el olor a bióxido de carbono que trepaba hasta el décimo piso. La vida, como el río, brotaba allá abajo. La vida para él, en los últimos tiempos, había consistido en el desaforado propósito de conseguir a Desirée. Evocaba la primera tarde en que la besó, cuando palpó sus pechos hasta lastimarla un poco, porque no se dejaba meter mano en la entrepierna. Él se afanó por lograrlo, pero estuvo a punto de descubrirlos la secretaria, y Barrientos, incapaz de faltar a su imagen, se contuvo. Propuso que se encontraran en otro lugar, y Desirée admitía que quería, pero fingía candor y el rendez-vous no se llevó a cabo. El mismo episodio se repitió algunas veces más. Desirée, que ya no era tan joven para escribir una tesis de licenciatura, estimulaba a Barrientos, le mostraba la piel desnuda de sus muslos, se le abrían los botones de la blusa, se hundía en la silla frente al escritorio del arquitecto y, con el pie descalzo le tocaba rápidamente la bragueta, a sabiendas de que cualquiera podía entrar a la oficina. Nada más recordarlo, a él, algo, quizá la famosa kundalini, le serpenteaba a pesar del dolor del herpes en el abdomen, y, claro, se le erizaba el pene. Desirée era el nombre que despertaba a su miembro, el cual permanecía en coma si no la recordaba, la diversa Desirée, fugada, ida, perdida.
La tarde todavía clara por el horario de verano en que había sacado a pasear al perro de su mujer, un galgo hermoso, había descubierto un par de ratoncitos recién nacidos que se convulsionaban en el camellón. Eran pequeños, como de juguete. Los observó, mientras el galgo sólo quería perrear, hasta que los roedores se quedaron quietos, muertos. En ese instante, como una epifanía infernal, supo que Desirée se escaparía. Al regresar a su casa, el herpes le había brotado ya como una maldición. Cuando leyó el mensaje en su celular de “me voy, no me busque, arqui, mi vida tomó otro rumbo”, le soltó la correa al perro y se tumbó sobre un sillón de la sala. Desirée no jugaba, podía saberlo Barrientos por la fuerza de su musculatura, la cual le daba un aspecto implacable. Jamás podría llegar a su centro, cogérsela como dictaban las necesidades del cuerpo. Punto final.
En una de las calles aledañas a la vía rápida, una cerrada, descubrió a un par de adolescentes grafiteando los edificios. Se entretuvo un largo rato viéndolos. No alcanzaba a distinguir qué pintaban, simplemente le fascinó el acto agresor, la aparente calma con la que se detenían a abusar de los muros, su furia de clase en pleno movimiento.
Allí, en el mismo callejón, había presenciado un sábado en la mañana el paso lento y extraordinario de una mantis religiosa. La miró azorado. El perro labrador la dejo pasar como si no fuera nada.
Hacia las siete de la noche, la cocinera salió a conminarlo a que se resguardara en la casa, pero él no quiso. Le pidió que lo envolviera en una frazada delgada, de la sala de t.v., para emular a Hans Castorp en La montaña mágica. Ella le administró sus medicinas, le informó que la señora llegaría “al rato” y él se acomodó a gusto. Mientras más tarde apareciera Esperanza, mejor. La ciudad encendía sus luces poco a poco. El río, abajo, aumentaba su caudal y desprendía un fulgor que le agradaba.
A pesar del desahogo de ese momento, le dio por autocompadecerse. Esperanza y los hijos se encontraban ocupados, cada uno con lo suyo, en algún sitio de la gran ciudad. Como Iván Illich, él podía estarse muriendo y su familia no se conmovería. Ni Desirée tampoco.
Gracias a los medicamentos, los puntitos dejaron de dolerle. Se enrolló los pies con la manta y recordó su lectura fascinante de Thomas Mann en el primer año de universidad, cuando intentaba a toda costa que la arquitectura le gustara tanto como la literatura y la filosofía. A su padre le había dicho en la preparatoria que quería estudiar filosofía, sin más. Y sin más, el padre le contestó, muy bien hijo, serás ingeniero o arquitecto. Y arquitecto fue. Terminó por interesarle lo que al principio le parecía un misterio: ¿cómo tender un techo, proyectar un edificio alto, diseñar espacios grandes o pequeños? El lado derecho de su cerebro le funcionaba tan bien como el izquierdo. No tuvo problemas ni para calcular ni para medir ni para construir. Se recibió, realizó una maestría en el extranjero y regresó para casarse con Esperanza. Desempeñó su carrera en un puesto importante en el Gobierno, luego fundó una compañía propia con la que no le había ido mal. Los hijos resultaron inteligentes y formales. ¿Qué más podía anhelar?
A esas alturas de su vida, Esperanza le aburría. Se quejaba de todo, era compradora compulsiva, le impedía dormir toda la noche, ya que saltaba de la cama empapada en sudor, abría las ventanas de la habitación y dejaba pasar los chiflones de aire, se echaba colonia, volvía a recostarse para luego correr a la cocina por una bolsa de hielos y ponérsela en el cuello. Barrientos creía recordar una escena de una película de Marlon Brando, acaso Un tranvía llamado deseo, en la que Brando extrae del refrigerador una botella de leche fría para hacer lo mismo que Esperanza.
El arqui había optado por dormir una parte de la noche en su estudio, después de trabajar o de leer. Esperanza encendía la t.v. y él entraba a apagarla ya de madrugada, cuando los bochornos de su mujer habían disminuido. Entonces se acostaba en la king size, se tragaba un Ativan y esperaba con los ojos abiertos y boca arriba a que lo derrumbara el sueño.
Durante los días de indolencia en la terraza, llegaba hasta él el sonido de varias ambulancias y sirenas de policía. Sus alarmas superaban el embate de las aguas del río. Barrientos se tensaba con ello, pero decidía actuar más tiempo como Hans Castorp, hasta que un mosquito insidioso lo obligara a meterse a la casa y buscar acomodo en su estudio.
Nada más pasarse adentro, los perros lo saludaban. El labrador le tomaba una mano con el hocico. El galgo le saltaba de gusto, como si se dispusiera el hombre a llevarlo a pasear.
Comenzaba el jaleo nocturno. Su mujer lo besaba al entrar a la casa, acariciaba a los perros, veía a los hijos, preguntaba quién había telefoneado y corría al cuarto de televisión. Allí merendaba junto a él, sin necesidad de hablar mucho, apenas comentaba los chismes de la tarde.
Las luces eléctricas lo alteraban, no sólo por las cuentas que pagaba por ellas sino también por la iluminación brutal de las lámparas en el techo que le dañaba los ojos. Todo un mundo se organizaba y daba vueltas. Entonces se disculpaba y se encerraba otra vez en su estudio para escuchar a Mahler y no pensar en nada.
Desirée había adquirido el gusto por Mahler gracias a él. Era una pena que no pudieran asistir juntos a los conciertos. En realidad, todo era una pena, empezando por su propia existencia. ¿Y si dejo todo y vivimos de las rentas? Menos glamour para los demás, pero yo podría tirarme a la bartola todo el día y soñar, salir con los perros, leer, de nuevo volver a Mahler a cada rato y luego morirme en la tumbona como el personaje de Muerte en Venecia, con el pensamiento puesto en Desirée.
Hacía semanas que no leía ni el periódico. Su poder de concentración no anidaba entre las palabras, nada más en las minucias que ocurrían en la terraza. Allí donde pegaba el sol y se oía el ruido del torrente vehicular, donde solo y a sus anchas se cansaba de maldecir a Desirée o de fisgonear la fauna que había surgido de las macetas, las jardineras, de la pequeña fuente de piedras en el décimo piso del edificio.
Sintió un piquetazo, pero no en la barriga. Era el aviso del insomnio, seguro. ¿Cómo decirle a mi familia que eso es lo que deseo, dejar de trabajar? Un anuncio así traería consigo una hecatombe. Tuvo que desenredarse de la frazada para entrar al baño y orinar.
Ay, Desirée. Y mientras la evocaba, mirándose en el espejo encima del lavabo, recordó al compositor Gustav von Aschenbach, el protagonista de Muerte en Venecia. ¿Sería su relación con ella parecida a la no relación de Aschenbach con Tadzio? ¿Por qué Tadzio? El dolor le recorrió el estómago. ¿Qué había de oculto en la entrepierna de Desirée? ¿Por qué aquella estructura tan sólida, por qué aquella perfección de hombros, de pechos redondos y demasiado duros? ¿Quién era Desirée? ¿Qué era Desirée?
De pronto irrumpieron los perros, se le echaron encima para saludarlo e incluso lamerlo. Los ojos de Barrientos se detuvieron en el miembro de los canes, abierto a la vida, e insistió en encomendar a su memoria el perfil de Desirée, su culo pequeño, su lengua traviesa, su piel lustrosa, y todo eso para encenderse como un fuego artificial de sólo imaginar el secreto que ella, ahora inaccesible, atesoraba entre las piernas. ~
ANAMARI GOMÍS es narradora y profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su última novela se titula Mi vida por un imperio (Ediciones B, 2016).