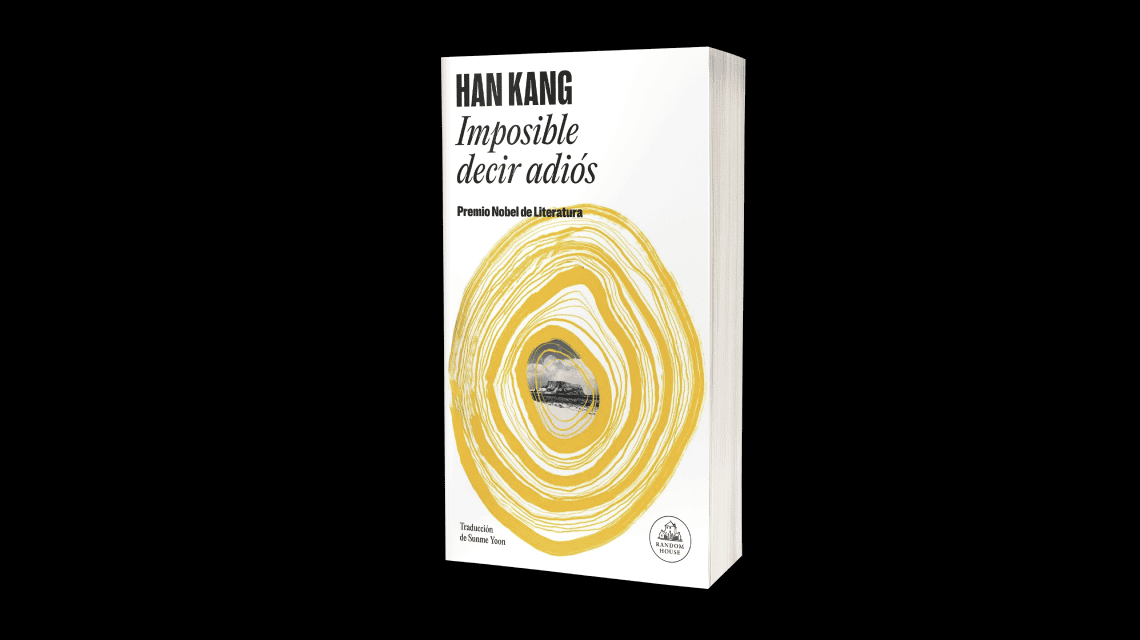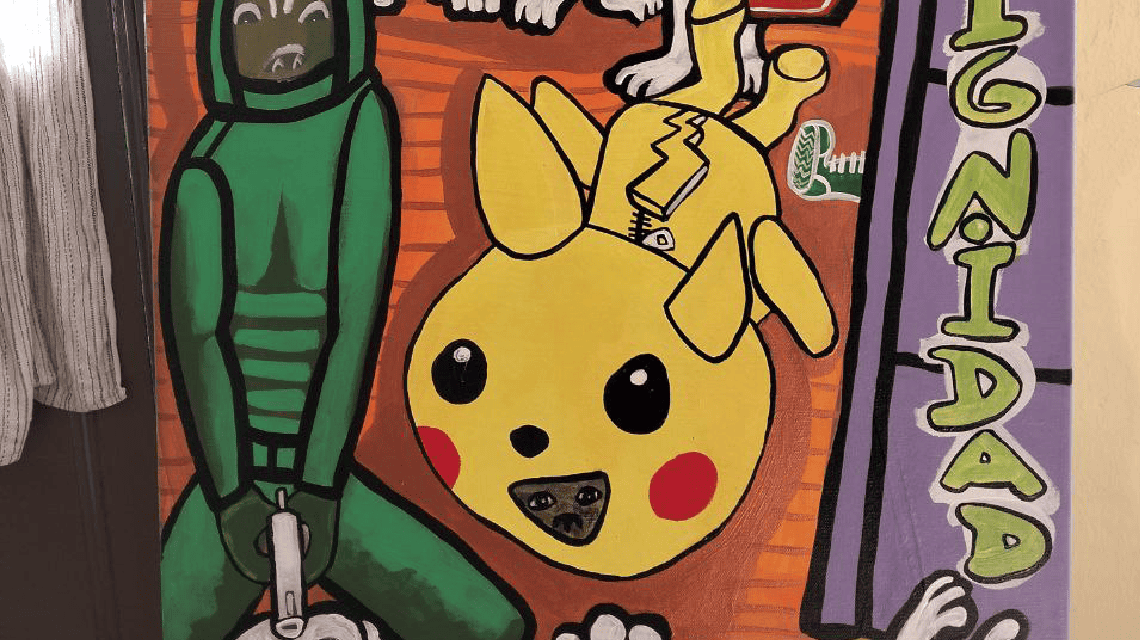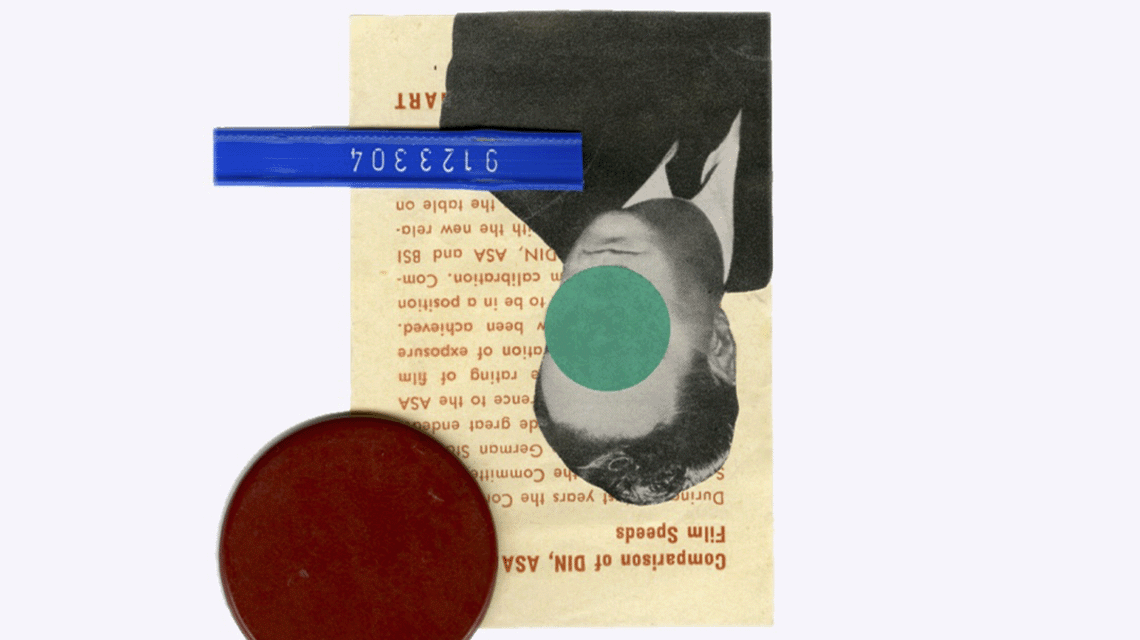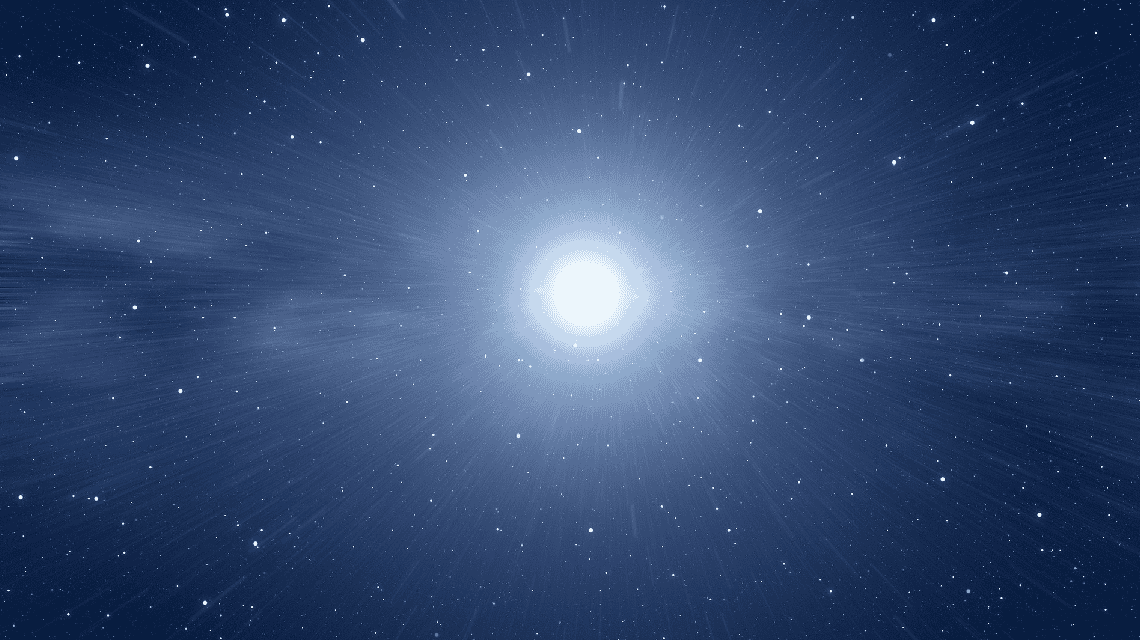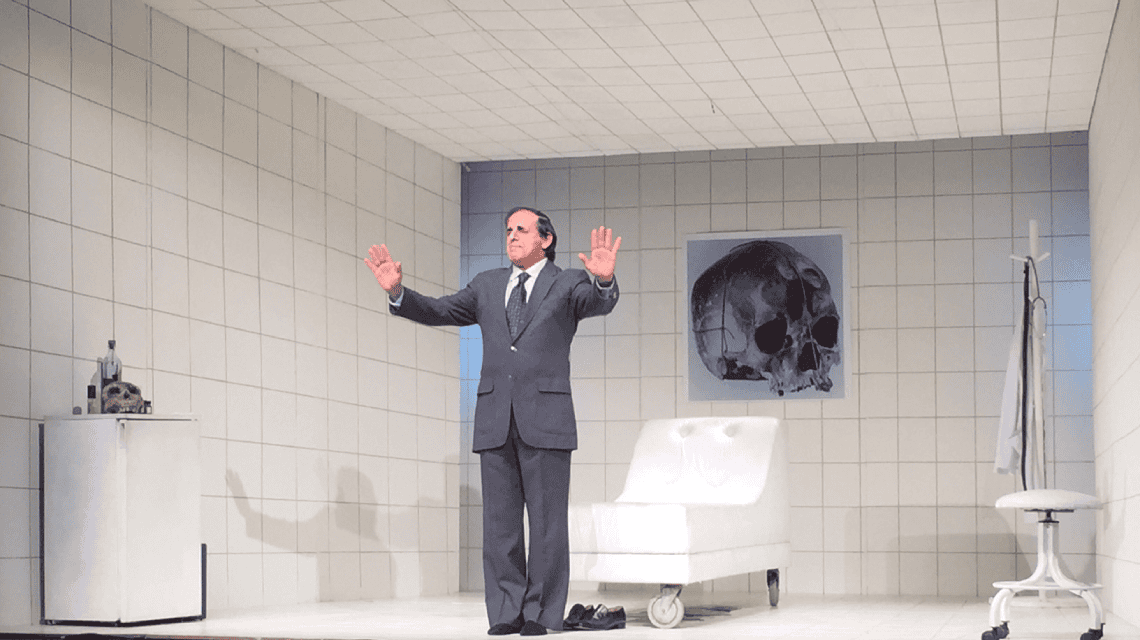Los libros, por increíble que parezca, han vuelto a ser tachados de “material sospechoso”, al menos en el universo paralelo de los aeropuertos mexicanos. Si bien no figuran abiertamente en la lista de los objetos prohibidos —al lado de los explosivos, los inflamables y las armas punzocortantes—, viajar con ellos puede ser más comprometedor que […]
Atractores extraños: Los libros, sospechosos comunes
Los libros, por increíble que parezca, han vuelto a ser tachados de “material sospechoso”, al menos en el universo paralelo de los aeropuertos mexicanos. Si bien no figuran abiertamente en la lista de los objetos prohibidos —al lado de los explosivos, los inflamables y las armas punzocortantes—, viajar con ellos puede ser más comprometedor que […]
Texto de Luigi Amara 26/12/16
Los libros, por increíble que parezca, han vuelto a ser tachados de “material sospechoso”, al menos en el universo paralelo de los aeropuertos mexicanos. Si bien no figuran abiertamente en la lista de los objetos prohibidos —al lado de los explosivos, los inflamables y las armas punzocortantes—, viajar con ellos puede ser más comprometedor que hacerlo con una bomba en el equipaje de mano. El libro, en cuanto bomba de tiempo, quizá termine por estallar en pleno vuelo en nuestra cabeza, mientras el avión se desliza sin apenas turbulencias; pero salvo alguna interjección involuntaria o un arranque furibundo de subrayados, es improbable que su onda expansiva alcance a intranquilizar a los demás, pues sus esquirlas suelen quedarse de este lado de las paredes del cráneo. ¡Quién iba a pensar que incluso las así llamadas “novelas de aeropuerto” —criaturas inanes concebidas para el entretenimiento, producidas en serie sin otro fin que el de matar el tiempo— podrían alguna vez significar algún peligro y rodearse de un halo de dinamita y amenaza!
Si ya la afrenta y el bochorno, en plena fil de Guadalajara 2011, del balbuceo de los tres libros favoritos del entonces candidato presidencial auguraban un resentimiento —cuando no una cruzada oficial— contra todo lo que remita a la cultura impresa, sería exagerado suponer que la alerta contra los libros se gestó en las más altas esferas del poder hasta dar forma, de algún modo disparatado y paranoico, a una auténtica cacería de brujas. Para la desactivación del libro, para perpetuar su insignificancia generalizada, parecen suficientes los índices raquíticos de lectura en este país. Si el promedio anual de lectura en México equivale a lo que en Escandinavia despachan alegremente en un solo fin de semana, si se puede aspirar a la presidencia de la República con un perfil apenas por encima del analfabeto funcional, preocuparse por el libro —por el radio de acción del libro—, sería como preocuparse por la asombrosa agitación al interior de una gota de agua, de pronto revelada por la lente del microscopio. Por lo demás, una persecución frontal contra el libro atraería malestar, denuncias y mala prensa, sin mencionar que la tijera presupuestal, con sus recortes selectivos y su destreza de sastre forjada en tiempos de crisis permanente, ha bastado históricamente para que la promoción de la lectura sea considerada como una excentricidad y, al mismo tiempo, para mantener la industria del libro en una agonía callada e interminable que, sin dejar de ser lastimosa, no depara mayores sobresaltos ni parece importarle a nadie.
Pero si la lectura de libros puede ser confundida con una actividad polvorienta y lánguida, propia de una época menos nerviosa y digital, viajar con ellos, en cambio, con esas antiguallas de papel, ¡eso sí atenta contra la seguridad nacional! Tener el descaro de subirse a un avión con más de diez volúmenes en la maleta podrá parecer un acto normal en cualquier región del globo, pero en este país te lleva de inmediato a engrosar la fila variopinta de los sospechosos. Tan pronto los escáneres del aeropuerto revelan la presencia de una pila de ejemplares encuadernados, y ya un comando de guardias te rodea como si transportaras cocaína en estuches poco disimulados de tnt. Tú quizá temas por la bolsa de ciruelas pasas que nunca te pasó por la cabeza declarar en el formato de la aduana; o quizá comiences a sudar frío por las historias de pesadilla referentes a cargamentos de droga que aparecen en el equipaje de algún incauto, quién sabe si sembrados por el narco o por la propia policía… pero no: el problema son los libros, ¡sí, los libros, los apacibles y taimados libros, esos viejos sospechosos!
Cabe decir que, dado el lugar incierto que ocupan los libros en la realidad nacional, las señales de alerta no son, después de todo, completamente infundadas: ¿por qué alguien llevaría en el equipaje el doble o el triple de material de lo que se supone debería leer a lo largo del año? ¿Qué es lo que trama esta embozada rata de biblioteca que para colmo se quita los anteojos como si quisiera leer entre líneas las preguntas inacabables de la policía? ¿A quién se le ocurre desafiar a la ya por demás melindrosa báscula de la clase turista con kilos y kilos de papel, cuando hoy una pared atestada de libros cabe de sobra en un dispositivo electrónico? Puesto que el peso físico de los libros es inversamente proporcional a su peso e importancia en el imaginario colectivo, la perspicacia de los guardias de seguridad no se hace esperar: definitivamente aquí hay gato —y texto— encerrado; definitivamente hay que proceder hasta las últimas consecuencias.
El primer foco rojo se enciende cuando la encargada del escáner inquiere, casi con candor, que qué diablos llevas en el equipaje.
—Eh… mis cosas… no sé, ropa… libros…
Respuesta que invariablemente es recibida como una evasiva y, a pesar de la conmoción y los evidentes puntos suspensivos, como si hubiera sido emitida con un cinismo atronador.
—Des-cri-ba-pun-tual-men-te-qué-lle-va-en-el-e-qui-pa-je.
—Tres mudas de ropa, un cepillo de dientes, desodorante, Chist es par r a desorientar a la policía poesía, de Nicanor Parra, El proceso, de Franz Kafka, La librería de los escritores, de Tsvietáieva, Osorguín y Rémizov, ah, y dos o tres tomos que faltaban en nuestra colección de Astérix…
La mecha es siempre demasiado corta en tales circunstancias. Sin molestarse en responder, con una sonrisita que podría ser incluso seductora, la oficial te marca con el hierro candente de su mirada desdeñosa y detectivesca: otro listillo más, ergo, otro delincuente en potencia. Si tenías vuelo en conexión, olvídalo: ya has sido marcado con el hierro al rojo vivo de sus ojos inyectados y los inspectores no te soltarán sino hasta haber revisado cada nudo de tus calcetines y cada puntilla 0.5 HB de tu viejo lapicero.
Comienza entonces una inspección aséptica de tu equipaje y un interrogatorio desarticulado y sorprendente, que puede comenzar en el viejo tópico de la audacia de las mulas del narcotráfico y terminar en la pregunta casi benjaminiana por el aura del libro, por ese extraño lustre —que se diría resultado del desgaste—, gracias al cual medio mundo quiere escribir el suyo: políticos, presentadores de noticias y toda ristra de payasos, a pesar de que, en el fondo, los libros les importen un pepino.
—¿A raíz de qué clase de equívoco el declive del libro no ha terminado por redundar en su desprestigio final? —preguntas, como queriendo dirigir la atención hacia lo que está a punto de ser ofrecido, como si se tratara de una confusión, al olfato de los perros entrenados.
Pero es inútil. El posible cuerpo del delito es sopesado, lenta e inquisitivamente, y cada tomo hojeado con detenimiento y casi se diría con delectación, con la ayuda de unos guantes de látex.
Durante la revisión, es posible que alguno de los guardias condescienda a explicarte que la densidad de los libros se parece a los fondos dobles de los velices y los portafolios, y que no ha faltado el trasiego de estupefacientes o dinero en efectivo en los llamados “libros-caja” o “libros-estuche” —mamotretos falsos o huecos que pueden alojar cerca de medio kilo de material—; pero como si ellos mismos se percataran del tono mecánico y aprendido de sus palabras, no se limitan a inspeccionar la estricta materialidad del libro, sino que, cruzando una frontera más bien cercana a la intimidación, se demoran en leer los títulos o algún pasaje al azar con esa ceja previsiblemente alzada del censor vocacional.
Cuando ya es evidente que ninguno de los libros contiene otra cosa que papel impreso, y cuando al parecer los inspectores se han convencido de que tampoco hay entre sus páginas separadores untados de ácido lisérgico, uno de ellos, con esa afectación de quien ha dado de pronto con la prueba del delito, se interesa vivamente por un libro de portada más bien estridente (un hongo atómico que sonríe) y título ligeramente equívoco (Comienzos para una estética anarquista: Borges con Macedonio). Como si la sola presencia de ese libro (por lo demás potente y magnífico, de Luis Othoniel Rosa, editorial Cuarto Propio, 2016, a su manera una bomba plantada en los sótanos del Sistema de la Literatura, pero una bomba de otro tipo) tuviera algo de incómodo e inculpador, el guardia mira alternativamente la portada y tus ojos, en espera quizá de un temblor en el párpado o de una gota de sudor en tu frente.
—¡Pero si es sobre Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández! —dices con un aplomo guasón que disimula la ya no tan remota posibilidad de que el contenido de tu maleta te esté haciendo cruzar el umbral de un proceso judicial laberíntico y, más que propiamente kafkiano, de naturaleza más turbia y perversa: ¡mexicano!
Como si esos nombres archiliterarios pudieran ser los de unos dinamiteros de barbas copiosas, el guardia, sin dejar de mirarte con esa impavidez de quien te escanea de cuerpo completo con los rayos equis, le extiende el volumen a su colega, quien a su vez lo examina pormenorizadamente y lee algunos pasajes en silencio.
—¡Son dos viejos escritores argentinos! De ficción, de ensayo, ¡de cosas así! —insistes, ya un poco pálido por lo inverosímil de la situación.
Y una vez que han conseguido que comiences a inquietarte de veras y gires la cabeza en todas direcciones como quien busca una cámara escondida, las puertas del laberinto se cierran de pronto, los engranes oscuros del proceso se detienen sin hacer ruido y los guardias, como si nada, devuelven el libro a la maleta y la cierran cuidadosamente.
—Gracias, es todo. Es por su propia seguridad. ~