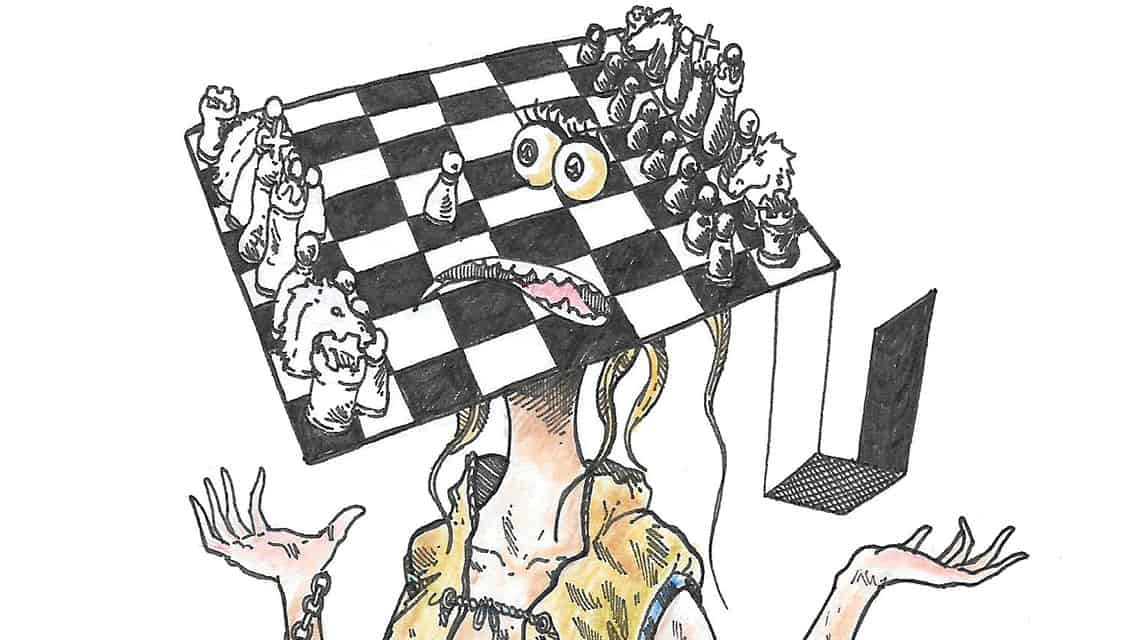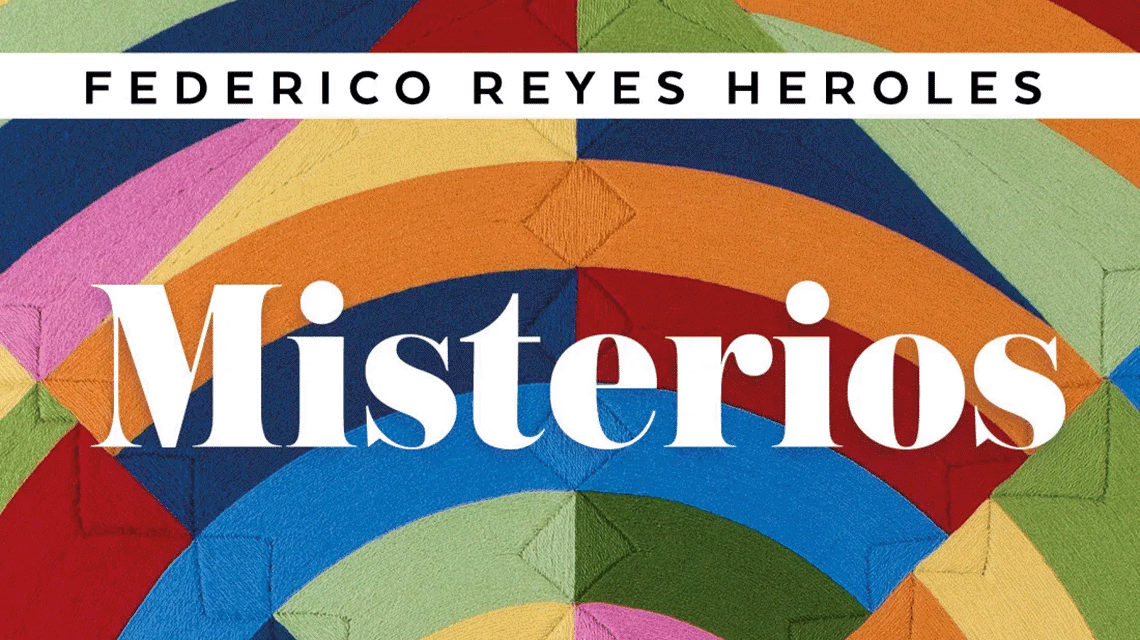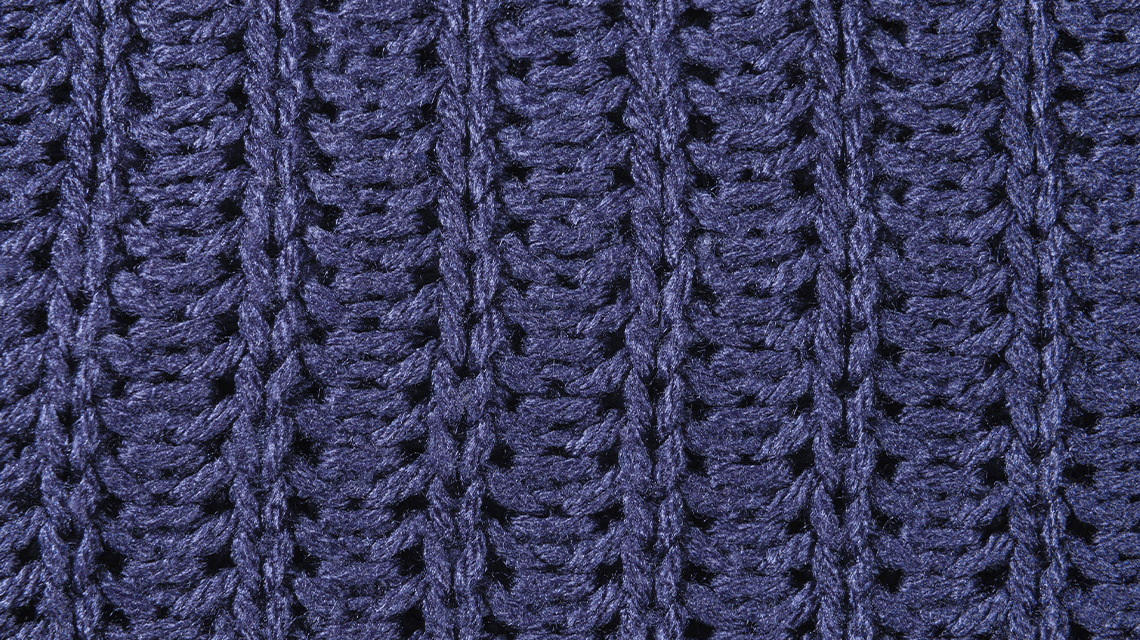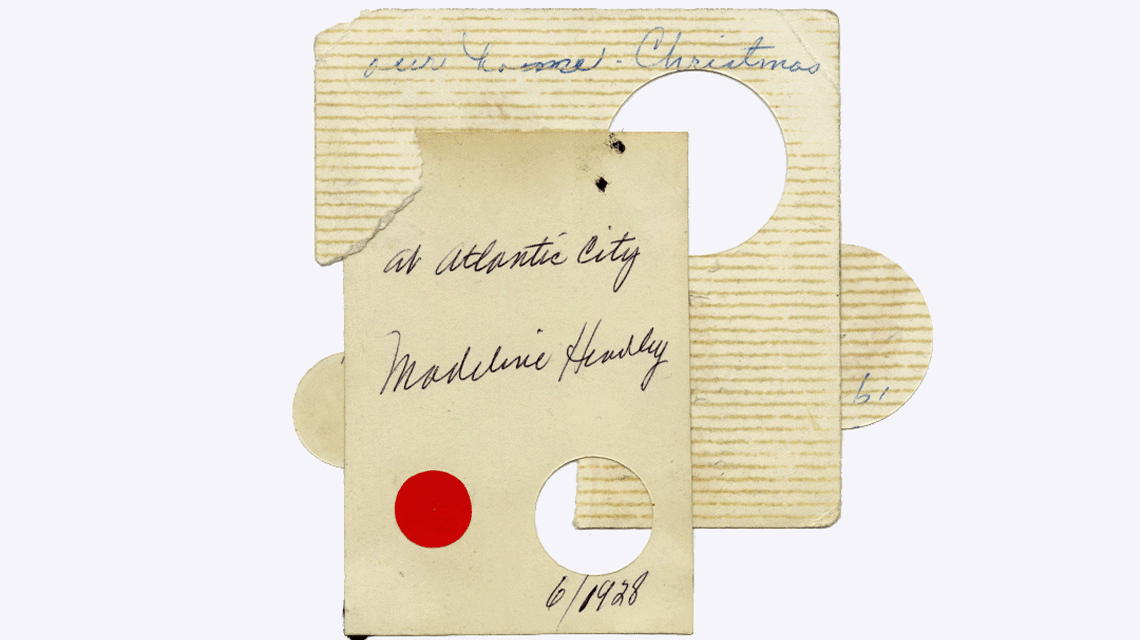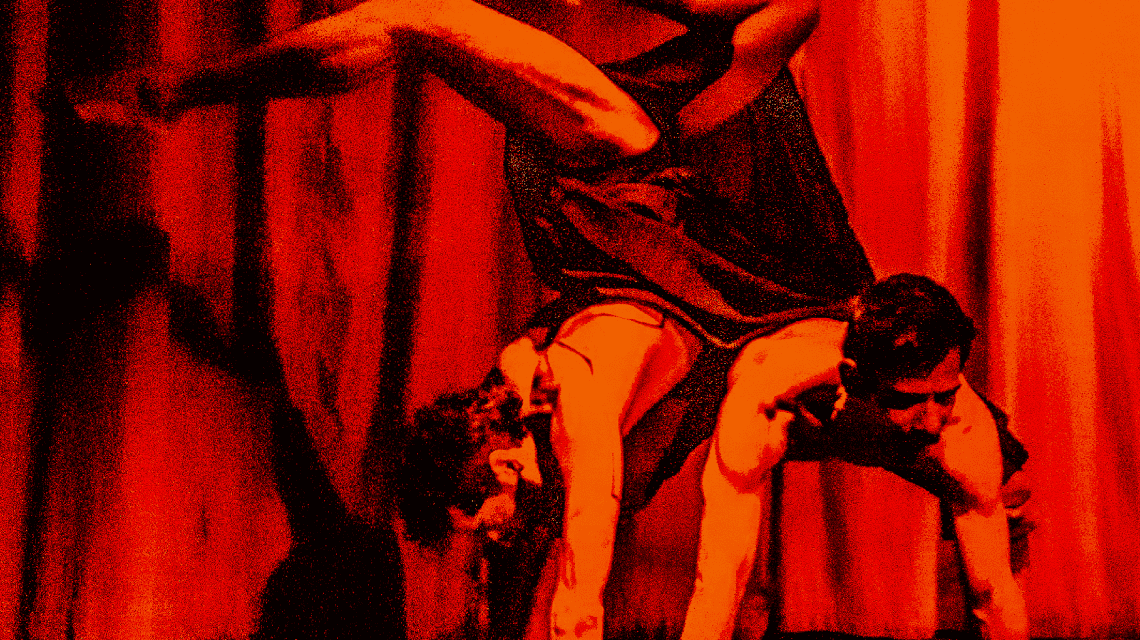Tiempo de lectura: 3 minutos
Algo
sucedió en el estado de Jalisco entre 1902 y 1918, periodo en el que nacieron
Luis Barragán, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Además de paisanos, un factor en
común los hermana: los tres crearon pocas obras, de alcance universal y gran
potencia artística, que los convirtieron en clásicos indiscutibles de la
cultura mexicana. Los dos primeros, incluso, gozan de un amplio reconocimiento
a nivel internacional. El tercero, por razones sólo imputables a los caprichos
del destino, ha tenido que esperar un poco más para recibir el reconocimiento
proporcional a la calidad de su obra, pues como dice Ignacio Ortiz Monasterio
en Anatomía de “La feria”, al igual que Borges
hizo con las letras argentinas, [Arreola] “le compró su libertad [a la literatura
mexicana] con textos breves de amplias facultades inventivas”.
Si
hiciéramos una encuesta para saber qué libro es el primero que viene a la mente
de los lectores cada vez que piensan en Juan José Arreola, es muy probable que
La feria, su única novela, aparezca después de Bestiario, Varia invención o Confabulario. Por ello, Ortiz Monasterio lleva a cabo una disección
completa de esta obra a la que un jurado compuesto por Octavio Paz, Rodolfo
Usigli y Francisco Zendejas le entregó el premio Xavier Villaurrutia en 1963 (y
que compartió con otra gran novela: Los
recuerdos del porvenir, de Elena Garro).
Sin
embargo, como nos cuenta el autor de Anatomía
de “La feria”,
debido a la buena recepción que tuvo el libro el año de su publicación y el
siguiente (1963-64), que se tradujo en reseñas, notas y entrevistas aparecidas
en medios impresos, y en los comentarios positivos de los críticos de la época,
en los años siguientes sus acciones, por usar un símil bursátil, se desplomaron.
Los reflectores no volvieron a apuntarle. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se perdió el
interés en esta obra entretenida, llena de humor, envuelta en una estructura
experimental?
En
la literatura, como ocurre en otras artes, hay obras que se toman su tiempo, a
veces siglos, para ser redescubiertas, libros que en futuros lejanos adquirirán
nuevos sentidos y perspectivas sin importar que detrás de ellos se agrupen
miles de hojas del calendario. Quizás ése sea el caso de La feria.
Con un interés sincero, Ignacio Ortiz Monasterio
intenta persuadirnos de leer o releer, según sea el caso, esta obra, revelando
los trucos que esconde el mago.
Aunque
la palabra anatomía suena muy seria y remite al uso del
bisturí para desentrañar los misterios de la carne —con el riesgo de que una
vez diseccionado el cuerpo de estudio sea imposible reacomodar sistemas y
aparatos para que vuelva a funcionar—, Ortiz Monasterio nos lleva al anfiteatro
para desarmar pieza por pieza la maquinaria diseñada por el autor jalisciense,
como el niño que provisto de un desarmador explora el interior de un reloj
despertador.
Una característica que hizo distinto a Juan José
Arreola de los espíritus silenciosos y reservados de Rulfo y Barragán fue su
virtuosismo oral. En múltiples entrevistas disponibles en la red, Arreola
despliega sus dotes escénicas y nos maravilla no sólo por su facilidad de
palabra, sino por su conocimiento de los temas más variados, en registros que
van de la “alta cultura” (si es que aún cabe esta categoría) a la cultura
popular. Sólo así se explica que el oriundo de Zapotlán el Grande mantuviera
quieto a Jorge Luis Borges durante un encuentro en Buenos Aires; al final,
cuando le preguntaron al argentino cómo había ido la charla, atinó al decir que
había intercambiado unos cuantos silencios.
A manera de introducción, Ortiz Monasterio
elabora un breve perfil de Juan José Arreola, suficiente para pintar de cuerpo
entero a un personaje excéntrico que hizo de los extremos, de los opuestos, la
materia de su obra. Ángel y demonio al mismo tiempo, “en su inteligencia las
cosas eran blancas y negras, pero también complejas: múltiples y alternadas,
como un tablero de ajedrez”.
Este modo de ser se condensa en La feria, novela
de múltiples voces y puntos de vista, articulada mediante diversos géneros y
recursos narrativos, y en la que, no podía ser de otra forma, conviven los
contrarios.
Si
bien Anatomía de “La feria” podría
considerarse un texto académico, más atractivo y útil para el investigador que
para el lector de a pie, su contenido nos ofrece una panorámica necesaria para
una obra de tales dimensiones, como las cédulas de los museos.
Hay
obras tan grandes que no pueden comprenderse de golpe, que requieren de un mapa
para gozar de los detalles, esos sitios semiocultos donde, se dice, habita Dios. EP
*Ignacio Ortiz
Monasterio, Anatomía de “La feria”, UNAM, 2018.