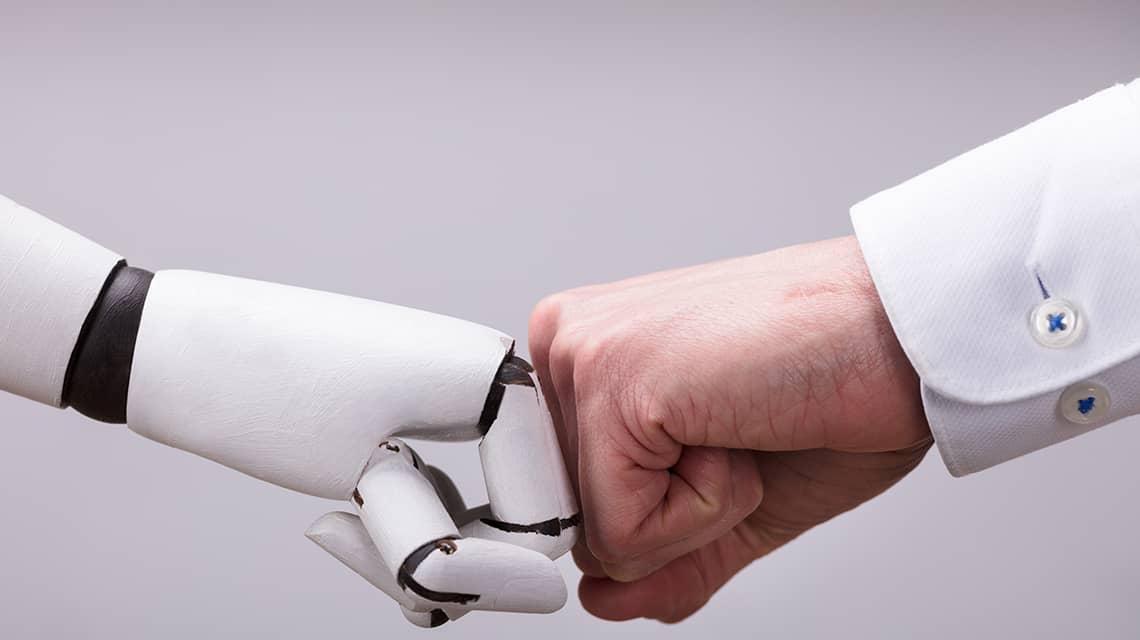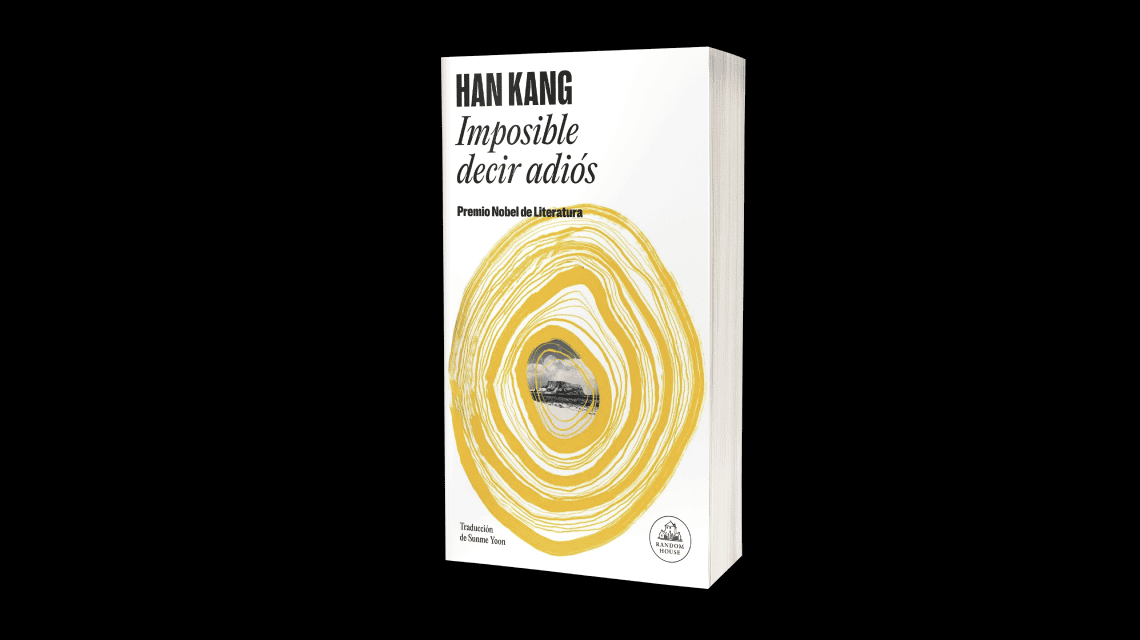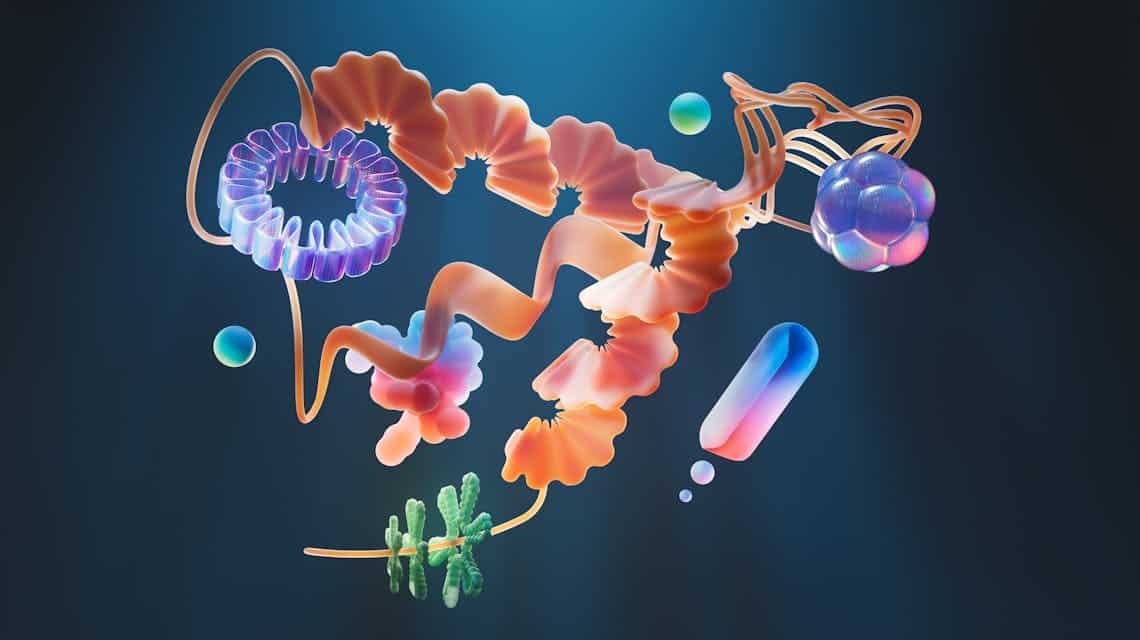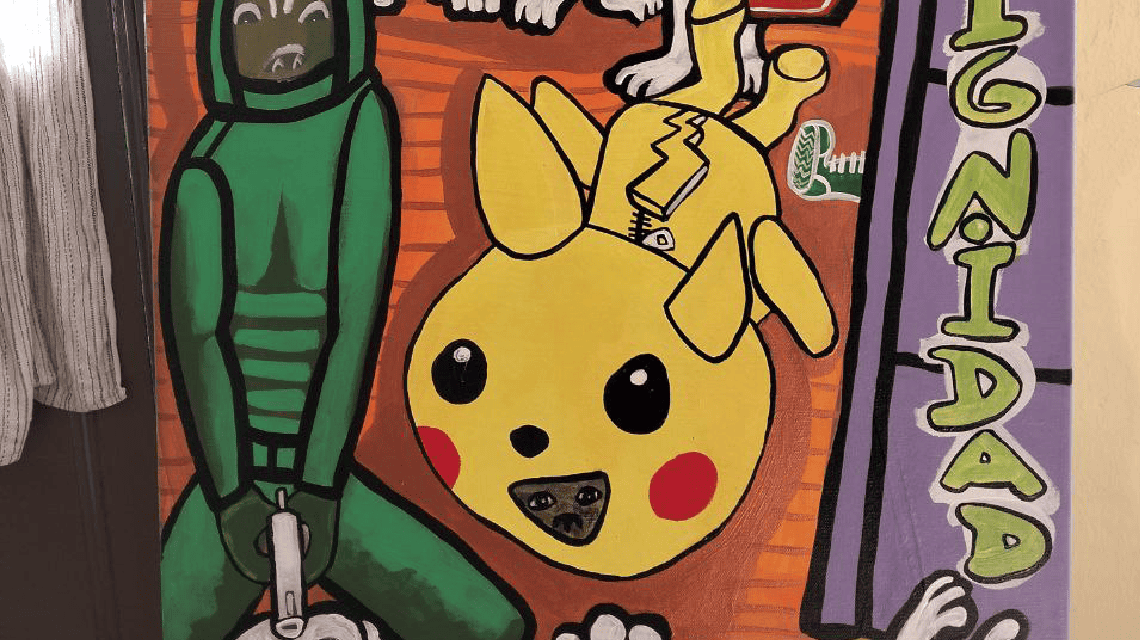Tiempo de lectura: 10 minutos
Solo hay una cosa peor que no ser explotado por capitalistas y es
no ser explotados en absoluto.
Joan
Robinson
Considerar a las tecnologías exponenciales
herramientas inherentemente positivas para promover la abundancia en el mundo
merece sospecha. Por eso he dedicado los últimos años a estudiar algunas ideas
en torno a ellas, principalmente aquellas defendidas por ciertos miembros de
Singularity University (SU). SU es la plataforma de emprendimiento e innovación
tecnológica situada en el campus de investigación de la NASA en Mountain View,
California, cuyo objetivo es generar tecnologías que puedan resolver problemas
de impacto global como salud, medio ambiente, educación, energía, refugio, agua
y alimentación. Esta institución ofrece programas educativos y cumbres en
distintas partes del mundo, programas de estrategia empresarial, cursos de
liderazgo e innovación, así como programas para apoyar y escalar nuevas
empresas. La comunidad SU incluye empresarios, corporaciones, organizaciones
sin fines de lucro, gobiernos, inversionistas e instituciones académicas en más
de 127 países. De acuerdo con uno de sus fundadores, Peter Diamandis, las
tecnologías exponenciales nos llevarán a un vida abundante en recursos que
permitirán un mundo más igualitario y próspero. “Crear abundancia no se trata
de crear una vida de lujo para todos en este planeta; se trata de crear una vida
de posibilidades”, explica en la cita que inaugura el sitio de internet de SU.
Aunque el entusiasmo de la institución es contagioso, estas tecnologías van más
allá de buenas intenciones por la abundancia en el globo.
Las tecnologías exponenciales han cambiado el
ritmo y la estructura de los negocios de todas las industrias a nivel mundial y
con ello el panorama del empleo. A grandes rasgos, estas tecnologías son
aquellas que siguen la Ley de Moore, una ley empírica propuesta en la década de
los 60 por el cofundador de Intel, Gordon Moore, según la cual los transistores
de un circuito integrado, chip o microprocesador tienden a reducir su costo
significativamente y superar de forma exponencial su capacidad de cómputo
aproximadamente cada 18 meses. Un ejemplo reciente en el ámbito tecnológico es
el robot Baxter, diseñado para cumplir tareas industriales sencillas, que en
2007 costaba alrededor de cinco millones de dólares, en 2012 redujo su precio a
medio millón y hoy cuesta $22 mil dólares.
Pero cabe aclarar una cosa importante, la
velocidad a la que avanza la tecnología de acuerdo con la Ley de Moore no
implica una mejora en tecnologías anteriores, significa volver la tecnología
precedente obsoleta. En Singularity University la manera más sencilla de explicar
cómo hacer que una organización no se quede atrás y vaya a la velocidad de las
tecnologías exponenciales es seguir la estrategia de las “seis D”:
•
Digitalización (Digitize)
•
Democratización (Democratize)
•
Desmaterialización (Dematerialize)
•
Desmonetización (Demonetize)
•
Disrupción (Disruption)
•
Un crecimiento engañoso, donde inicialmente no se percibe la exponencialidad (Deception)
Para
mostrar lo último en tecnologías exponenciales SU realiza anualmente distintas
cumbres en diferentes latitudes. Desde hace dos años México es sede de SingularityU Mexico Summit. Durante la última edición realizada el 7 y 8
de noviembre de 2018 en Puerto Vallarta, varios miembros y directores de SU
buscaron explicar que el futuro del trabajo en un mundo de tecnologías
exponenciales, con capacidad de automatizar miles de millones de trabajos en
las siguientes dos décadas, no es algo de qué preocuparse demasiado, incluso
cuando actualmente ya hay empresas que basan su operación en inteligencia
artificial y robótica. Un ejemplo significativo es lo que pasó con el gigante
taiwanés Foxconn, uno de los mayores productores de teléfonos celulares en el
mundo, que para 2016 había sustituido al 55% de sus colaboradores por robots y
redujo la plantilla laboral en una de sus fábricas de 110 mil a 50 mil
colaboradores. De acuerdo con Christina Bonnington de la revista Wired, desde
2011 el CEO de Foxconn, Terry Gou, había advertido que en los próximos años
sumaría un millón de robots a sus casi un millón de empleados; la situación de
esos empleados es poco alentadora. A pesar de casos como este, los argumentos
de algunos ponentes de SU pretenden que el sueño de la razón no produce tantos
monstruos como para temerle, y que es mejor sencillamente celebrar el
crecimiento exponencial.
Aunque soy una entusiasta de la tecnología y
aplaudo sus potencialidades para generar un mundo más abundante para las
sociedades vulnerables, el argumento central de algunos miembros de SU es
bastante debatible. De acuerdo con ellos, las tecnologías exponenciales
sustituirán algunos empleos rutinarios no especializados y generarán nuevos
trabajos que nos permitirán desarrollarnos más plenamente como seres humanos.
Habría que olvidar las generaciones que padecieron las revoluciones
industriales en siglos pasados, las oleadas de desempleo actuales, la
marginalidad y cientos de otros problemas de la crisis económica actual, para
pensar que la transición a la era de la automatización será gentil para la
humanidad y que el trabajo se basa en una vocación individual. La revolución
digital, como otras, es un cambio para todos con ventajas para pocos.
Hace mucho comprendimos que el mundo de internet
no es un territorio neutral, es una industria de enorme injerencia política a
nivel global, que genera altas concentraciones de riqueza y brechas de
desigualdad. Según un estudio realizado por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en 2017, existe una brecha digital de 53.6%; es decir,
solo la mitad de los hogares en el mundo tienen acceso a internet. En países emergentes
este porcentaje apenas asciende a 15%. Si queremos enfatizar las ironías que
genera la desigualdad tecnológica, podemos recordar las noticias referentes a
las minas de sangre en el este del Congo, donde miles de personas en
condiciones de esclavitud extraen el coltán y el wolframio, entre otros
minerales, fundamentales para el funcionamiento de casi todas las tecnologías
de uso cotidiano, como los teléfonos celulares y las computadoras. Sin embargo,
las ganancias diarias de los mineros apenas superan un dólar y la idea de que
puedan contar con tecnología celular ni siquiera es importante. Por cierto,
esta no es una condición única de los esclavos congoleses, sino también de 300
millones de personas en el planeta. Pero no debemos ir tan lejos, de acuerdo
con Bloomberg Billionaires Index, la fortuna de Jeff Bezos, fundador y director
de Amazon, asciende a $135 mil millones de dólares, lo que equivale a dos
millones 192 mil 278 veces el ingreso familiar promedio en Estados Unidos. Para
hacer aún más impresionante esta cifra, el informe que entregó Amazon a la
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en 2018 mostró que los empleados
de esta compañía ganaron en promedio 28 dólares por hora en 2017.
Existe
un nombre que retumba en todo aquel que quiere emprender o invertir en
tecnología: Silicon Valley, una zona ubicada en la bahía de San Francisco,
California. Su nombre (Valle de Silicio en español), proviene de que las
primeras empresas manufactureras de chips de silicio se desarrollaron ahí el
siglo pasado. Desde entonces, una larga estirpe tecnológica se desarrolla en el
valle californiano. Actualmente, Silicon Valley aloja a muchos de los gigantes
tecnológicos del mundo como Apple, Cisco, Google y Facebook. A pesar de algunas
admirables tecnologías democratizadoras, Silicon Valley se ha vuelto un
estandarte del capitalismo y la globalización, dos órdenes que se distinguen
por una inherente desigualdad y la marginación de algunas “poblaciones
excedentes” (término ya sospechoso), que por una u otra razón no poseen un
empleo y se ven obligadas a generar medios de subsistencia alternativos para
sobrevivir. Si bien es obvio que el desarrollo tecnológico no es el único
factor que genera desempleo actualmente, es uno de gran importancia. Aunque aún
la inteligencia artificial es algo misterioso para una parte significativa de
las empresas a nivel mundial, no debemos subestimar su impacto. Distintos
cálculos sugieren que entre 47% y 70% de los empleos actuales podrían ser
automatizados en los próximos 20 años. De acuerdo con declaraciones del Foro
Económico Mundial en 2018 “Casi el 50% de las empresas esperan que la
automatización lleve a una reducción de su fuerza de trabajo a tiempo completo
en 2022”.1 El profesor del MIT Daron Acemoglu y
Pascal Restrepo de la Universidad de Boston, estudiaron los efectos del aumento
del uso de robots industriales entre 1990 y 2007 en Estados Unidos, sus
resultados informan que cada robot suplanta casi seis empleos.2
Aunque
las posturas difieren, algunos economistas, como Robert Gordon de la
Universidad de Northwestern, creen que el impacto de la innovación en la
productividad es demasiado bajo para justificar la pérdida de empleos.3 Si tomamos la
postura contraria y suponemos que la tecnología está elevando los niveles de
productividad, ¿quiénes gozan de ellos, si al mismo tiempo crea mayores brechas
de desigualdad? Es cierto que la nueva tecnología genera nuevas industrias,
nuevas habilidades y nuevos trabajos, pero es difícil pensar que ese
desplazamiento producirá tantos o más trabajos de buena calidad en un periodo
que no implique un crecimiento violento de la población “excedente”, más en
tiempos de bajo crecimiento económico y sin políticas económicas y sociales que
consideren la disrupción tecnológica en el empleo. De acuerdo con modelos
econométricos de 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes
de 2030 es necesario crear 344 millones de empleos, además de los 190 millones
necesarios para poner fin al desempleo actual; sin duda un número poco esperanzador.4
Una
investigación llevada a cabo por Innosight exploró cómo la innovación digital
ha cambiado radicalmente el promedio de vida de una compañía dentro de Standard
& Poor’s 500: en la década de 1960 la vida promedio de un negocio era de 33
años; en 2016 se redujo a 24 años y se pronostica que para 2027 sea de 12.5 Esto nos lleva a
otro problema: los modelos de educación actual. La aceleración exponencial que
supone la tecnología implica un grado de actualización y preparación
profesional irrealizable bajo el modelo educativo que tenemos en México (y del
que participan otros países en el mundo), donde se aplaude la memorización de
acontecimientos al alcance de dos clicks. Esto aumenta aún más las
posibilidades de volverse parte de esa población excedente o padecer trabajos
de mala calidad. Los modelos educativos actuales no deberían incrementar las
horas semanales de clases de computación o fomentar la memorización de
respuestas, sino dirigir sus esfuerzos a enseñarles a los alumnos cómo aprender
y desaprender, según los ritmos vertiginosos de la tecnología, y cómo
identificar y resolver problemas con nuevas herramientas cada día. Hoy el mundo
laboral exige una enorme capacidad de cambio y adaptación a la disrupción.
Todo
esto no es un mero tema de competitividad; independientemente de los niveles de
profesionalización, hay personas que son más susceptibles a padecer el cambio
tecnológico, pues hay una codificación racial en el desempleo. Las olas de
desempleo actual han alimentado el comercio informal e ilegal —de acuerdo con
los informes de la OIT en 2018, aproximadamente dos mil millones de personas en
el mundo basan su sustento en economía informal—, altos índices de violencia y
criminalidad, así como mayores cinturones de miseria y olas de migración. Bajo
el temor de mayores desequilibrios económicos, problemas de desempleo y
xenofobia, tanto en Europa como en América la militarización de las fronteras y
las regulaciones de inmigración han crecido. Según el sociólogo polaco Zygmunt
Bauman,6 el acceso a la movilidad global es el
mayor factor de estratificación social de la era globalizada, y la tecnología
es uno de sus mayores potencializadores. Tanto la automatización como el flujo
instantáneo de información que permite el ciberespacio vuelve al poder ingrávido,
supralocal y lo deslinda de responsabilidades territoriales. Los empresarios
—seres globales, turistas para quienes el espacio ha perdido su cualidad
restrictiva—, tienen una alta capacidad de movilidad, por lo que no sienten
obligaciones económicas para con ninguna comunidad de trabajadores localmente
sujetos, vagabundos confinados a su localidad que sufren los controles
migratorios: “La movilidad adquirida por las ‘personas que invierten’ significa
que el poder se desconecta en un grado altísimo, inédito en su drástica
incondicionalidad, de las obligaciones: los deberes para con los empleados y
los seres más jóvenes y débiles, las generaciones por nacer, así como la
autorreproducción de las condiciones de vida para todos; en pocas palabras, se
libera del deber de contribuir a la vida cotidiana y la perpetuación de la
comunidad”.
Esta
diferencia entre turistas y vagabundos es una forma de exclusión, una medida de
control favorable para los empleadores. Como explican Nick Srnicek y Alex
Williams en su libro Inventar el futuro,7 más allá de
discriminaciones raciales y de otros tipos, hay un odio que el desempleo
germina en la sociedad: el odio por la sustitución rápida. El crecimiento de
las poblaciones excedentes y la implementación de robots resultan una amenaza
para las condiciones de los trabajadores, ya que un exceso de desempleados
permite a los empleadores presionar con jornadas de trabajo más largas, más
exigentes, sin protección y peor remuneradas, pues cuentan con un equipo de
posibles trabajadores en reserva que, debido a su vulnerabilidad, aceptan todo
tipo de condiciones laborales. Así, más trabajadores compiten por menos puestos
de trabajo, de cada vez peor calidad. La investigación de Acemoglu y Restrepo
antes mencionada demostró que, en general, un robot adicional por cada mil
empleados redujo los sueldos de los trabajadores en alrededor de 0.5%. El
desempleo es así una medida disciplinaria.
De
acuerdo con Damian Grimshaw, director de investigaciones de la OIT, el déficit
del trabajo decente es de las mayores preocupaciones del empleo actual: en 2018
un total de 700 millones de personas vivieron en pobreza extrema o moderada a
pesar de tener un empleo. Ese mismo año, gran parte de los tres mil 300
millones de personas empleadas en el mundo sufrieron déficits de bienestar
material, seguridad económica, igualdad de oportunidades y de un margen
suficiente de desarrollo humano. Contar con un empleo no garantiza condiciones
de vida decentes. Según el informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2019:
Muchos trabajadores se ven en la situación de
tener que aceptar puestos de trabajo carentes de atractivo, informales y mal
remunerados, y tienen escaso o nulo acceso a la protección social y a los
derechos laborales. Es significativo que, en 2018, 360 millones de personas
fueran trabajadores familiares auxiliares, y que otros 1,100 millones
trabajarán por cuenta propia, a menudo en actividades de subsistencia
realizadas debido a la falta de oportunidades de empleo en el sector formal y/o
a la ausencia de un sistema de protección social. Un total de 2,000 millones de
trabajadores estaban en el empleo informal en 2016, el 61% de la población
activa mundial. Otro claro indicio de la mala calidad de muchos empleos es que
en 2018 más de una cuarta parte de los trabajadores de países de ingreso bajo y
mediano bajo vivían en situación de pobreza extrema o de pobreza moderada.
Permitir
que esta tendencia continúe o empeore gracias al mal enfoque de tecnologías
exponenciales podría ser crítico para el empleo y para aquellas sociedades
vulnerables que forman una porción importante del mundo. Estas condiciones de
abuso laboral pueden detener temporalmente a ciertas empresas para invertir en
tecnologías que automaticen tareas a gran escala, ya que el pago de mano de
obra aún les resulta significativamente más barato. Pero no se trata de frenar
el desarrollo tecnológico —medida absurda y empresa irrealizable—, sino de
modificar los programas de estudio para no provocar mayores olas de desempleo,
generar políticas que luchen contra la desigualdad y la marginalidad que la
alta tecnología puede potenciar y cuestionarnos cómo orientar los negocios de
las “seis D” a favor del decrecimiento de esa población que nos excede en
responsabilidad y culpa. EP
1 Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo
de la Organización Internacional del Trabajo “Trabajar para un futuro más
prometedor 2019”, disponible en ilo.org.
2
Jamie Condliffe, “Los robots han destruido casi 700,000 empleos en EE.UU. en
menos de 30 años”, MIT Technology Review, traducción de Teresa
Woods, 11 de abril de 2017, disponible en technologyreview.es.
3
David Rotman, “Ni Google ni Facebook ni la IA están ayudando a elevar la
productividad”, MIT Technology Review, traducción Mariana Díaz,
21 de junio de 2018, disponible en technologyreview.es.
4
Comisión Mundial sobre el futuro del Trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo, op. cit.
5
Scott D. Anthony, Patrick Viguerie, Evan I. Schwartz y John Van Landeghem,
“2018 Corporate Longevity Forecast: Creative Destruction is
Accelerating”, Innosight, disponible en innosight.com.
6
Zygmunt Bauman, 2017, La globalización, FCE, México.
7
Nick Srnicek y Alex Williams, 2017, Inventar
el futuro,
Malpaso, Barcelona
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.