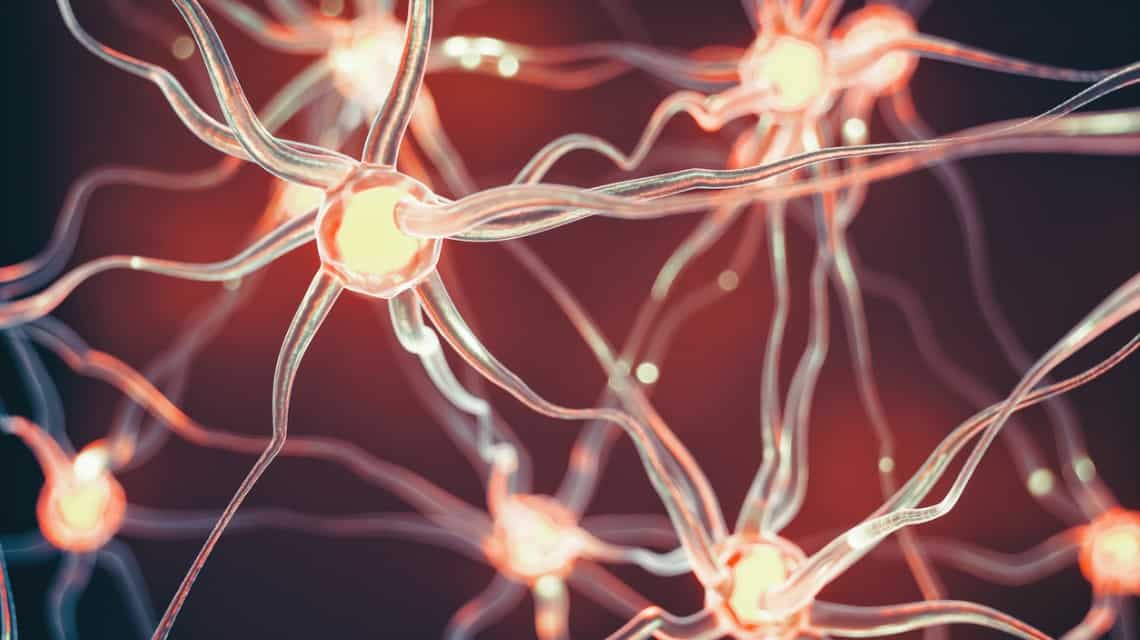
Artículo exclusivo en línea
Artículo exclusivo en línea
Texto de Rob Riemen 21/06/19
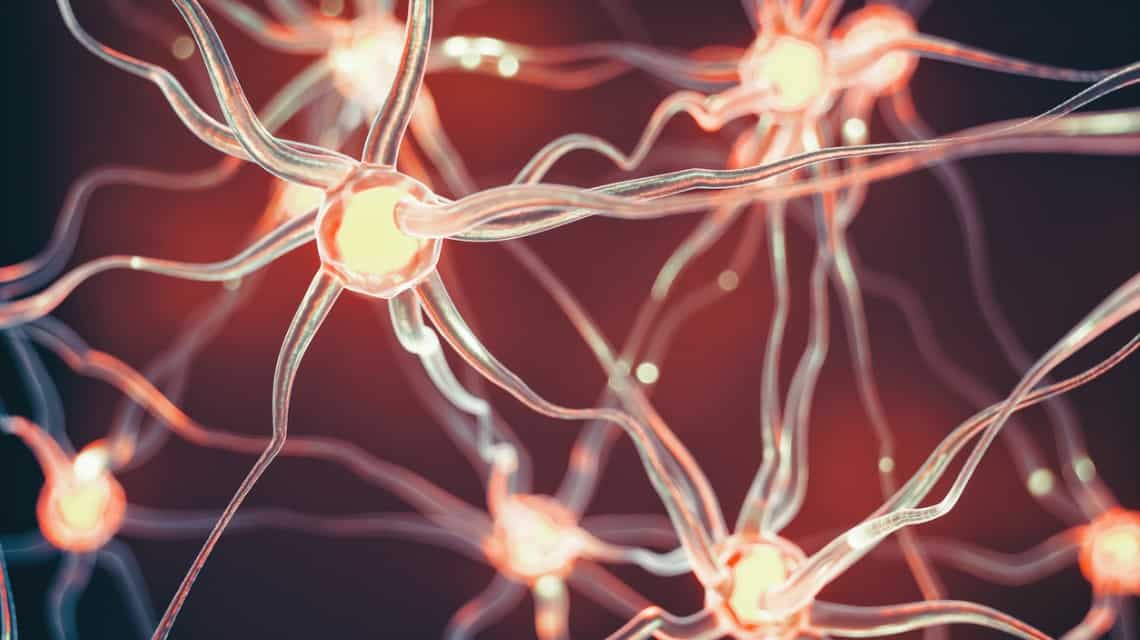
Artículo exclusivo en línea
Con todo mi amor para Eveline, mi Paráclito
Todavía era la tarde de aquel lunes 12 de septiembre cuando ya las primeras personas comenzaban a llegar al Parque de Exposiciones de Múnich, donde algo espectacular sucedería esa misma noche. Qué sería exactamente, no tenían la menor idea. Lo que sí sabían, sin embargo, era que la sala del Festival de Música, con capacidad para más de 3,000 personas, estaba por primera vez desde su inauguración en marzo de ese mismo año con las localidades agotadas. A pesar de que el concierto empezaría a las 7:30 p.m., la gente necesitaba llegar a tiempo para asegurarse de tener un buen asiento. Aquellos que habían tenido la suerte de contar con un boleto para el concierto podían sentir que la velada sería especial. Durante semanas, toda la ciudad de Múnich estuvo hablando del dichoso concierto. Los periódicos -incluida la prensa extranjera- habían publicado artículos acerca de aquello que sería el estreno mundial de una nueva sinfonía. El empresario organizador tuvo la brillante idea de colocar por toda la ciudad de Múnich carteles espectaculares de color rojo que anunciaban en letras mayúsculas: La sinfonía de los mil. 12 de septiembre – 7:30 p.m. – Sala del Festival de Música. Esto no era una exageración por parte del organizador, Emil Guttman, ya que los medios confirmaron que en efecto, esta sería una sinfonía con un coro de 850 personas en total, incluyendo mujeres, hombres y niños, ¡además de una orquesta de 170 músicos!
¡Por primera vez en la historia de la música, una sinfonía con un millar de personas! ¡Y esta noche, el estreno mundial! ¡Aquí en Múnich, la capital del arte! Esta sería una experiencia espectacular, una oportunidad única en la vida para tener qué contarles a todos los amigos, familia, hijos y nietos: ¡Sí, yo estuve allí! ¡Yo estuve en el estreno mundial!
Pero de toda esa gente tan bellamente ataviada de gala y corbatín que llegaba en un desfile interminable de autos cayendo el crepúsculo, nadie tenía idea de la clase de concierto a la que asistiría. Lo mismo podía decirse de los VIP, los invitados especiales del empresario, miembros de las casas reales, músicos famosos y escritores provenientes de todo el mundo, los cuales acudieron deseosos de no perderse el evento.
A las 7:30 p.m., en una sala abarrotada, se apagaron las luces. Después de unos minutos, se podía ver cómo tras bambalinas un hombre menudo se abría paso entre la masa compacta de intérpretes hasta llegar al podio desde el cual dirigiría la sinfonía que él mismo había compuesto. Gustav Mahler es recibido con una ovación y, aun así, desde el instante en el que toma su batuta, adviene un silencio total. A su señal, los tres coros de 850 personas se pusieron de pie como un solo hombre. Lo que acaece después es un acorde poderoso de órgano que precede al sonido de aquellas 850 voces entonando, como un lamento: Veni, veni creator spiritus! Veni, veni creator spiritus! ¡Ven, espíritu creador! ¡Ven!
Así prosigue y al cabo de casi media hora, se canta aquel bello y viejo Himno Pentecostal del siglo IX escrito por algún monje benedictino. Es el himno para convocar al Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador que, según el profeta Isaías, traerá siete dones a la humanidad: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Al himno le sucede un interludio orquestal y posteriormente la música que anuncia el final del Fausto de Goethe. Fausto, quien ha vendido su alma al Diablo a cambio de conocimiento absoluto, hacia el final de la versión del mito escrita por Goethe es un anciano a cargo de un territorio que le ha sido otorgado. Es allí donde Fausto tiene una visión basada en la sabiduría última que ha adquirido:
Vivo entregado a esta idea, es la culminación de la sabiduría:
sólo merece la vida y la libertad
aquel que tiene que conquistarlas todos los días.
Y así, rodeados de peligros,
el niño, el adulto y el anciano viven provechosamente sus años.
Quiero ver una multitud así,
vivir en una tierra libre con un pueblo libre.
Entonces podría decir a este instante: «Detente, eres tan bello».
Así la huella de mis días
no se perderá en los eones.
Con estas palabras -visión casi paradójica de Fausto creando un paraíso que perdurará, paraíso en el que no obstante, cada quién deberá ganarse su libertad y merecer la vida en una lucha cotidiana- el anciano Fausto perece.
Mefistófeles, el diablo, reivindicando su apuesta con Fausto, reclama el alma de este. Pero Dios interviene mediante sus ángeles. Es aquí cuando el canto de la segunda parte de la sinfonía arranca de nuevo. Como si los ángeles cantaran una suave y bella melodía, Fausto -por la gracia de Dios y la petición de misericordia de Gretchen, la muchacha a la que alguna vez amó- será redimido. Su alma no irá al infierno con el Diablo, sino que será elevada por los ángeles que cantan:
Aquel que lucha y vive para luchar
Puede aún ganar su redención
Ahora que el amor lo mira
Para otorgarle la gracia.
La sinfonía concluye con el Chorus Mysticus de Goethe. En la adaptación de Mahler la música comienza suave y avanza hacia un crescendo con toque de trompeta mientras el coro completo canta:
Todo lo que ha ocurrido
es solo una parábola.
Lo que es inalcanzable
se convierte en suceso
Los acordes finales se guardan para la orquesta completa, con el sonido de trompetas, cornos y trombones envolviéndolo todo, ¡como si las puertas del paraíso se abrieran para nosotros!
Se acabó. Lentamente Mahler reposa su batuta y por unos cuantos segundos en la gigantesca sala donde concurren 4,000 personas reina un silencio casi cósmico.
Podemos preguntarnos si en ese momento la gente en el recinto se dio cuenta de que se trataba de una ironía de la historia -o acaso, para las personas más religiosas, una intervención divina- que justo con el antisemitismo europeo en todo su apogeo fuese Mahler, compositor y director judío, quien con su Sinfonía n.º 8 quiso recordarle a un público mayoritariamente cristiano la promesa hecha por Jesús en el Evangelio según San Juan, que consiste en pedirle al Padre nos envíe al Paráclito, el Creator spiritus, el Consolador, para que permanezca entre nosotros: el Espíritu de la verdad que nos enseñará todo y que también nos hace recordar todo lo que Jesús dijo.
Mahler nunca pudo escribir una misa dado que no podía componer música para el Credo. Para él, el Credo habría sido una mentira. Por razones políticas, para poder ser el director titular de la Ópera de Viena se vio forzado a convertirse al catolicismo. Pero nunca renunció a su identidad judía, por lo que componer música para el Credo cual creyente de la Iglesia no era opción. Lo que sí podía hacer en cambio, era escribir esta sinfonía como una extensa cantata, un trabajo en el que combinaría la evocación del Logos (el Espíritu divino del cual nuestra alma es chispa divina) con el humanismo de Goethe que proclama que todo hombre debe esforzarse para ser libre: libertad como manifestación de haber sido creado a semejanza de Dios para después, a pesar de nuestros pecados, fallas y debilidades, ser redimidos.
Con su Sinfonía n.º 8 Mahler además demostró al mundo que él, como artista, por añadidura era una suerte de Paráclito, un Consolador. Para Mahler, la esencia del arte verdadero significa encarnar el espíritu vivo eterno, ser el puente entre lo mortal y lo inmortal, entre cuerpo y alma. El arte verdadero nos hace conscientes de que cada ser humano es el homo Dei, ¡dotado con alma para crear vida con amor, verdad, belleza y sabiduría! ¡Inspirar vida!
Por lo menos una persona en la audiencia se dio cuenta de esto. No solo el estreno de la Sinfonía n.º 8 de Mahler lo marcó profundamente, sino que también le brindó, como escritor y por el resto de su vida, la directriz en cuanto a lo que constituye la responsabilidad moral e intelectual del artista. La persona en cuestión era Thomas Mann, de entonces 36 años de edad, quien al cabo de unos días pasado el concierto le escribió una breve carta a Mahler: “En usted, Gustav Mahler, reconozco encarnado al más profundo espíritu santo creativo de nuestro tiempo”.
Lo que también sabemos es que después de aquellos pocos segundos de silencio total, sobrevino una explosión de euforia. Todos, literalmente todos, orquesta y coros incluidos, aplaudieron al genio que había creado y dirigido esta obra maestra. La gente lloraba, reía, los niños querían tocarlo… Así sucedió por media hora hasta que Mahler pudo retirarse del escenario. Todo el mundo había sentido el impacto de esta sinfonía de manera tan profunda -casi física- que las expectativas en términos de “espectacular” o “noche especial” habían sido rebasadas: se vivió como una experiencia de dicha, una revelación, algo similar a lo que Pedro y demás discípulos debieron experimentar el día de Pentecostés.
Para Gustav Mahler, después de todos los malentendidos, el rechazo y el sabotaje a los que tuvo que hacer frente durante tantos años, este fue el triunfo mayor, consagratorio, de su existencia.
Entre el público también se hallaba un director joven, amigo cercano y protegido de Mahler: Bruno Walter, quien probablemente de entre las miles de personas que se hallaban presentes era el único que se percató de algo que los demás en su euforia no pudieron ver. Al amigo que se encontraba a su lado, Walter le dijo discretamente durante la ovación: “vas a ver, Mahler va a morir pronto. Mira sus ojos. No tiene la mirada de quien ha salido victorioso en la vida, sino la de alguien sobre cuyo hombro la muerte ha recargado su mano”.
¿Era Mahler consciente de esto? Probablemente no. Pero Walter se hallaba en lo correcto. Tan solo seis meses después, el 18 de mayo de 1911, Gustav Mahler falleció, con apenas 50 años de edad, de una infección en el corazón.
***
El mismo día en el que Mahler murió, Irma Seidler, una joven húngara de 28 años de edad, falleció también. Ella también era artista, aunque nada famosa, así que mientras la noticia de la muerte de Mahler le dio la vuelta al mundo entero, la muerte de Irma no mereció siquiera una pequeña mención en el periódico local. Pero para György Lukács, quien a la postre se convertiría en uno de los filósofos marxistas más importantes, la muerte de Irma tenía más importancia que cualquier otro acontecimiento en el mundo. Para nosotros, la verdadera y trágica historia de la vida y muerte de Irma Seidler -que en cada aspecto representa lo opuesto de lo que Mahler expresó en su Sinfonía n.º 8- es importante en tanto que instructivo para poder entender lo que la crisis ambiente de la filosofía de la mente significa y cómo dicha crisis apunta al corazón de la crisis de nuestra civilización.
He aquí la historia…
Irma Seidler y György Lukács fueron los mejores amigos. No eran amantes, mucho menos marido y mujer. A ella le habría encantado ser su esposa porque adoraba al intelectual joven y brillante que Lukács era. Pero nunca se lo dijo. No se atrevía a hablarle con el corazón. También tuvo que ver el que ella percibiera que a él no le interesaba casarse con ella. Lukács le tenía miedo al matrimonio. A pesar de que él se inclinaba políticamente hacia el socialismo, en aquellos años de juventud no podía sobreponerse a las diferencias de clase que los separaban. Él era rico y de buen nivel, mientras que ella era una muchacha pobre de familia sencilla de clase trabajadora. Él temía que de llegar a matrimoniarse con ella, tendría menos tiempo para entregarse a sus dos grandes pasiones: la filosofía y la literatura. En fin, Lukács no estaba los suficientemente seguro de poder amarla de verdad, no obstante sabía que Irma sí lo amaba con pasión.
Al final, Irma decidió desposar a otro hombre, aunque nunca fue realmente feliz en ese matrimonio. Posteriormente, una vez que Irma rompió con su marido, Lukács se dio cuenta de que no podía vivir sin ella, que sin su amor, su propia vida no sería más que una existencia intelectual, sin amor, seca y rígida.
En junio de 1910 Lukács anotó en su diario: “Irma me ayuda a darme cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que mi mundo intelectual y que lo que puedo lograr”. Pero lo que Lukács se atreve a revelar en este diario, no se atreve a aceptarlo enfrente de Irma. Así que permanece callado y nunca se lo dice. Lo que sí hace es proseguir con los ensayos para su libro El alma y las formas: estudios filosóficos sobre literatura, estética y también reflexiones filosóficas sobre las relaciones entre hombre y esposa. Una de las interrogantes del libro es: “¿Qué es lo que un ser humano cualquiera puede significar para otro?”. Sin embargo, una vez más, en lugar de decirle a Irma que la ama, le pregunta: “¿Te importa que te dedique este libro?”. Como era de esperarse, Irma le responde: “No, no tengo interés alguno en ser objeto de tus reflexiones filosóficas ni que se me asocie a ello. ¡Por favor no me hagas esto!”.
Cuando se publica el libro, Lukács está en Florencia con su amigo Béla Balázs. Este tendrá su fama después como crítico de cine y también como libretista de la ópera de Bartok El castillo de Barbazul, obra que trata sobre los terribles secretos que esconde el duque que allí habita. Balázs regresa a Budapest y Lukács le da una copia de su libro -que en esta ocasión contiene una dedicatoria manuscrita- con la encomienda de entregárselo a Irma.
Balázs se lo notifica a Irma y ella le responde que acudirá la noche del 17 de mayo.
En contraste con el pudibundo Lukács, Balázs es una especie de Don Juan para quien toda mujer es un objeto susceptible de ser conquistado a cualquier precio. Irma es un reto particularmente excitante para Balázs ya que él sabe sobre el amor que ella profesa por su mejor amigo y también, que nunca se acostó con Lukács.
Aquella noche, cuando Irma acudió a recoger el libro, él se empeñó en no dejarla salir hasta que se hubiera entregado a él para descargar sus deseos sexuales. Al día siguiente, 18 de mayo, Irma se suicidó.
Una semana después, el 24 de mayo, Lukács escribió en su diario: “Pude haberla salvado, pero no lo hice. Si hubiese hecho lo que debía, todavía merecería yo vivir. Ahora he perdido ese derecho”.
Hacia el final de aquel año, en diciembre de 1911, Lukács publica un ensayo demoledor que lleva por título: Acerca de la pobreza de espíritu. Es el diálogo entre el mejor amigo de una mujer que acaba de suicidarse y la hermana de esta.
Hermana: “¿Quién pudo haberla ayudado? ¿Quién pudo saber algo? Y usted, puesto que no podía estar al tanto de cosas que nadie podría haber adivinado, se reprocha a sí mismo de… ¡No, ni siquiera repetiré estas tonterías de nuevo!”.
Amigo: “Llevo conmigo la culpa de su deceso. Ante los ojos de Dios, definitivamente. Sé, de acuerdo con los preceptos de la moralidad humana, que no soy culpable de nada. Al contrario, he cumplido concienzudamente con todos mis deberes”. -pronuncia esta última palabra con gran desprecio-. “He hecho cuanto he podido. Alguna vez hablamos de ayudar y tener la intención de ayudar, ella sabía que ninguna de sus peticiones habría sido en vano. Pero nunca hizo petición alguna y yo tampoco vi ni oí nada. Sus gritos silenciosos de ayuda toparon con oídos sordos y mientras tanto preferí prestar atención nada más a sus cartas jubilosas, edificantes.
Por favor no diga que no podía saber nada. No es verdad. ¡Debí saberlo, puesto que me ha sido otorgado el don de la bondad, su silencio pudo haber resonado a través de los países que nos separaban y habría podido oír cada sílaba no pronunciada de sus gritos de ayuda! Aquel que es una buena persona no necesita texto o explicación de su contraparte. Conoce al otro tan bien como a su propia alma. He ahí por qué la bondad es a la vez maravilla, piedad y redención. Si la bondad hubiese anidado en mí, sería en verdad humano, habría sido capaz de salvarla. No es ningún secreto para usted que todo aquello concerniente a nuestras vidas depende tan solo de una palabra”.
Después de esta conversación, el amigo que se siente tan culpable debido a su incompetencia para comunicarse con el alma sin voz de su querida amiga, también se suicida.
Este es el final de la honesta, trágica y profundamente autobiográfica historia que cuenta Lukács. De alguna manera, él mismo continuó viviendo como un filósofo cada vez más obsesionado con la teoría.
La paradoja de esta historia es que, de esos dos relatos acontecidos de manera simultánea, el del triunfo mundial de un artista y el de la tragedia personal de un filósofo y su amiga, ha sido este último el que realmente pincha la médula de una nueva era: nuestra era, una era de guerras, crisis y el silencio de las Musas…
Tan solo tres años después de la muerte de Mahler e Irma, estalló en Europa una guerra tan furiosa como un volcán. Una guerra que no tardaría en volverse mundial y que efectivamente destruyó todos los valores, ideas e ideales que eran los cimientos de la civilización europea. La fe en el poder civilizatorio de la religión, de la ciencia, de los ideales de las Luces, la fe en el poder de su propia cultura, todo eso se esfumó al cabo de cuatro años de autodestrucción y con la muerte de millones de hombres jóvenes en los campos de Flandes.
En abril de 1919, en una carta dirigida al periódico The Atheneaum, con sede en Londres, el poeta y filósofo francés Paul Valéry inició su misiva con su ya famosa frase: “Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales”. Continúa describiendo que como núcleo del horror acaecido a lo largo de aquellos últimos cuatro años se halla “una crisis del pensamiento”.
Al cabo de algunos años escribe la siguiente reflexión en torno a la crisis del espíritu humano, cómo se manifiesta y cuáles son sus consecuencias:
“La mente humana se ha descarrilado. Nos hemos vuelto insensibles. El hombre moderno necesita ruido, emoción constante, quiere satisfacer sus necesidades. […] Nos hemos vuelto adictos a los acontecimientos. Cuando cierto día no pasa nada nos sentimos vacuos. Estamos envenenados con la idea de que algo tiene que pasar y estamos obsesionados con la velocidad y con la cantidad. Un barco nunca será demasiado grande, ni un auto o un avión lo suficientemente rápidos. La idea de superioridad absoluta de los grandes números -idea que denota ingenuidad y vulgaridad, espero- es una de las características del ser humano moderno. Hemos renunciado al tiempo libre… No al cronológico (días de descanso), sino al descanso interior, estar libres de todo, distanciamiento mental del mundo, necesario para darle cabida a nuestra vida espiritual. Permitimos que nos conduzca el ímpetu por la velocidad, elmomento (¡todo tiene que suceder ahora!), los impulsos. Así pues, despedimos a las catedrales, edificadas a través de los siglos, adiós obras maestras que requirieron toda una vida de experiencia y cuidados para alcanzar la perfección. […] Una de las características más notables del mundo contemporáneo es su superficialidad: vivimos entre la superficialidad y el desasosiego. Tenemos los mejores artefactos que el hombre jamás ha poseído. ¡Cuánta diversión! Nunca tuve tantos juguetes. ¡Pero cuántas preocupaciones! ¡Nunca tuve tanto pánico! No pensamos más. Otros lo hacen por nosotros y todos resultan ser “especialistas”. Debido a la demanda de progreso tecnológico, la sociedad ha desarrollado una necesidad creciente de “profesionales”: los intelectuales reemplazables. Ya cayeron en desuso Shakespeare, Bach, Descartes, poetas y pensadores, intelectuales irremplazables”.
Así es como hace un siglo Valéry resumió las consecuencias sociales de la crisis del pensamiento. Ahora, cien años después, a la luz de las consideraciones de Valéry, ¡mucho me temo que no nos queda más que concluir que vivimos tiempos en los que la sociedad en su práctica totalidad ha perdido la razón!
Otro signo de la crisis de la civilización que explotó en la Primera Guerra Mundial es el silencio de las Musas: las vicisitudes de los artistas que no logran encontrar el lenguaje para expresar significado porque todo el lenguaje se corrompió y devino en mentira, parloteo vacío, eslóganes o bien, tratándose de música o artes visuales: se hizo kitsch. EP