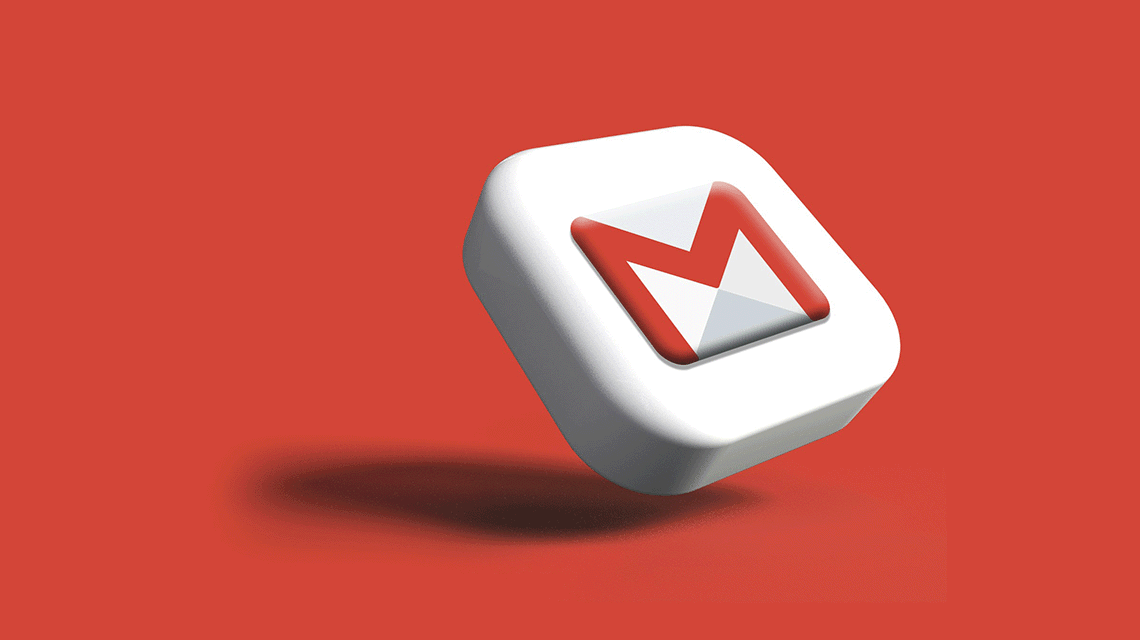
Anuar Jalife Jacobo ensaya sobre cómo la nostalgia por la correspondencia electrónica choca con la impaciencia digital.
Anuar Jalife Jacobo ensaya sobre cómo la nostalgia por la correspondencia electrónica choca con la impaciencia digital.
Texto de Anuar Jalife Jacobo 22/02/24
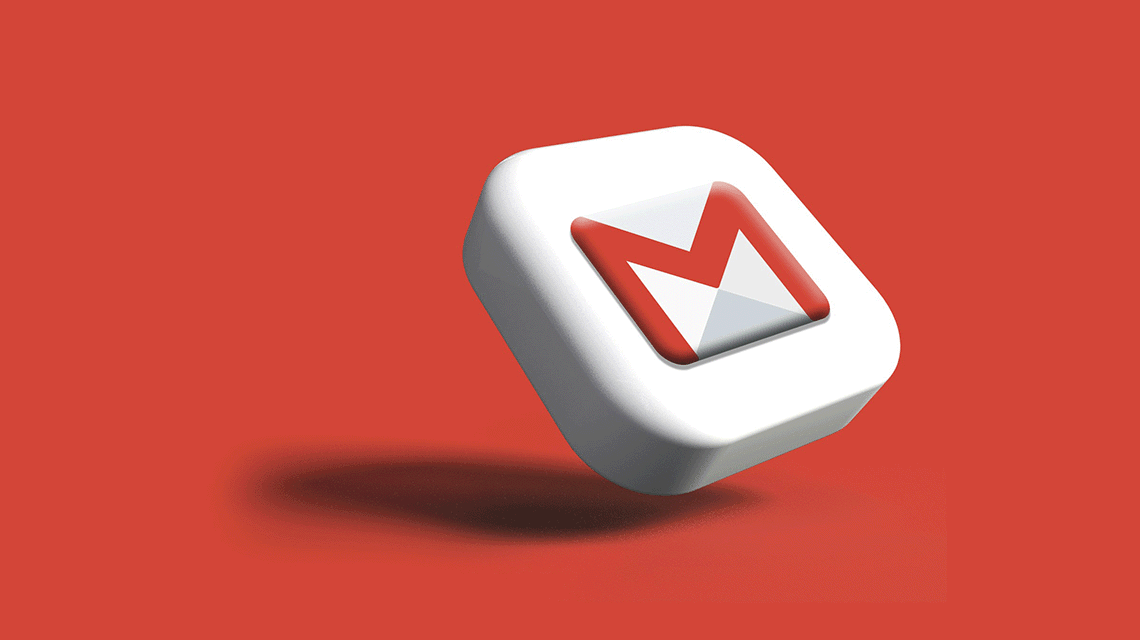
Anuar Jalife Jacobo ensaya sobre cómo la nostalgia por la correspondencia electrónica choca con la impaciencia digital.
Pertenezco a una generación que todavía se fascinó por el internet en sí mismo. No sabíamos bien a bien qué era ni cómo funcionaba, y tal vez eso era lo que resultaba atractivo. Recuerdo, a fines de los años noventa, haber visto un espectacular sobre el Periférico que rezaba únicamente, con letras azules sobre un fondo blanco: www.mabe.com. El sencillo mensaje quedó grabado en mi cabeza. Unos meses más tarde, cuando por primera vez pude conectarme a internet —no recuerdo si en una biblioteca o en casa de un primo— lo único que atiné a teclear fue aquella dirección en busca de una suerte de milagro. ¿Qué interés podría tener un púber en una marca de electrodomésticos? Tal era el magnetismo de internet. El resultado tenía que haber sido decepcionante —debieron aparecer una descripción de la empresa y la imagen de un refrigerador—, pero a mí me resultó emocionante.
“¿Qué esperaba hacer con un servicio de correo electrónico? ¿Quién iba a escribirme? Son cosas que no me preguntaba en ese entonces”.
Con ese mismo ánimo, rondando los 15 años, abrí mi primer correo electrónico, uno de Hotmail. Aunque es probable que en realidad mis primeras direcciones fueran de Todito.com, Yahoo! o AOL, dominios que algunos coleccionistas de lo intangible atesoran e incluso utilizan. ¿Qué esperaba hacer con un servicio de correo electrónico? ¿Quién iba a escribirme? Son cosas que no me preguntaba en ese entonces. Lo que deseaba era participar de una modernidad al mismo tiempo tan cosmopolita y cercana, tan ligera y adulta como la que retrataba aquella comedia romántica de Meg Ryan, You’ve Got Mail.
Fue en la universidad cuando verdaderamente me inicié en el arte de la correspondencia electrónica. Ya recibíamos por correo algunos avisos de clase y quizá uno que otro documento. Una maestra de historia, al parecer avezada en cuestiones tecnológicas, nos habló de las virtudes de un nuevo servicio que se preciaba de tener una capacidad de almacenamiento de 1 GB, una cantidad que resultaba astronómica en aquel momento. Se llamaba Gmail, y uno solo podía abrir una cuenta si recibía una invitación de alguien que ya fuera usuario. No dudé en pedirle que me enviara una. El mismo día que la obtuve, creé mi dirección. Por ser un pionero internáutico en este asunto, pude crear una sin necesidad de acrobacias lingüísticas: anuarjalife@gmail.com, mi dirección desde hace casi dos décadas. La cuenta incluía 50 invitaciones. Repartí una docena entre mis amigos más cercanos y atesoré tanto las otras —esperando encontrar personas dignas de ellas— que nunca las terminé de enviar.
A través del correo electrónico imagino que una buena parte de mi generación llegó a sostener verdaderas relaciones epistolares. Vienen a mi memoria comunicaciones con amigos y amigas de lugares como Puebla, Xalapa, Monterrey, Ciudad Juárez, Mérida. En tiempos en que el servicio postal comenzaba a menguar, pero las largas distancias e incluso las llamadas locales y los mensajes de texto se cobraban por minuto o número de caracteres, el correo era una convocatoria abierta para hablarnos. Los mensajes, aunque fueran entre personas con las que sosteníamos un trato cotidiano, nunca eran del todo escuetos: el amplio espacio blanco destinado a la redacción invitaba a ser llenado, no pocas veces con humor, ingenio o descarada honestidad. Vinculado a un blog que tenía entonces, en los años de aquel flamante correo de Gmail, recibía copia de los comentarios a las entradas como testimonio del milagro de ser leído, así fuera por un reducido círculo de amistades que podríamos llamar literarias —una sensación que no vuelto a experimentar en estos días hipercomunicados—.
Muchas de esas relaciones no las supe mantener. Quizás por ser mal amigo o por ese compañerismo generalizado que suele envolver a los jóvenes y que torna difícil aquilatar la amistad, la cual se atesora hasta más tarde, cuando uno va tanteando las pérdidas y la soledad; quizás también porque nos retiramos del correo electrónico para migrar a los Facebook, los Twitter, los Instagram y todas sus variantes de antes y de ahora. Dejamos de escribirnos para postrarnos en un escaparate con afectados gestos de maniquí. Sustituimos la carta por el ícono cursi de un corazón o de una mano con el pulgar arriba, imagen que fuera de las redes o del circo romano, es el signo perfecto de la indiferencia.
“Dejamos de escribirnos para postrarnos en un escaparate con afectados gestos de maniquí”.
Encomio al correo electrónico por su mesura: veloz pero nunca apresurado, breve pero no lacónico, útil para lo oficial y lo personal, lo práctico y lo emotivo; discreto, llega sin molestar, casi sin dar aviso; oportuno, espera sereno a ser leído; memorioso, puede hacer las veces de archivo o de baúl de los recuerdos. Traicionan su esencia las aplicaciones que lo llevan hasta el teléfono celular. Lo convierten en un cartero persecutor, cuando el lugar de las misivas es un buzón paciente que uno abre morosa, curiosamente. Son sus enemigas declaradas —a quienes se debería proscribir indefinidamente de los servicios de correspondencia electrónica—, aquellas personas que mandan un mensaje de WhatsApp avisando que nos enviaron un correo. Llevan la ansiedad de esa máquina de frases imperativas o remilgadas o ilegibles al manso territorio de las epístolas. El correo electrónico es cada vez menos un correo y más un servicio telegráfico. Me temo que su contacto con el mundo de la comunicación móvil lo ha herido de muerte o, peor todavía, lo ha inoculado con el germen de la urgencia. Contra ello habría que volver a las cadenas de correos, a las largas cartas, a las misivas enviadas por descuido, pero me temo que el daño ya está hecho.
Yo mismo he sucumbido de forma precipitada a las acometidas de la comunicación inmediata, aunque siempre que puedo elegir, elijo escribir un correo —me parece un gesto espléndido para el siglo XXI—. Y agradezco secretamente a quienes me los escriben. Pocos placeres virtuales se comparan con saber que un correo no leído sabrá esperarnos algunas horas, algunos días, hasta que podamos abrirlo. Por eso me ofende profundamente que no me respondan un correo. Me parece un insulto infame, en desacuerdo con la altura moral de este medio. Puedo entenderlo cuando se trata de una comunicación personal. Es como que a uno le volteen la cara en la calle o le retiren la palabra. Uno puede resignarse a ello pensando “algo le habré hecho”. Sin embargo, cuando hablamos de una cuestión oficial, me resulta un verdadero síntoma de crisis civilizatoria. Más aún cuando, a raíz de varias amargas experiencias, se recurre a la posiblemente chocante aunque sagrada frase: “Favor de acusar de recibido”. ¿Qué clase de alma debe poseer alguien para hacer caso omiso a una petición tan sucinta como amable?
“Pocos placeres virtuales se comparan con saber que un correo no leído sabrá esperarnos algunas horas, algunos días, hasta que podamos abrirlo”.
A comienzos de este año, envié una reseña a una pequeña revista universitaria. No pedía que mi texto fuera publicado, sino que me dijeran si podían considerarlo para su revisión. Después de un par de semanas sin respuesta, les escribí nuevamente. Una semana más tarde, sin respuesta, les envié un mensaje a través de Facebook. La persona encargada de la página me atendió de inmediato: daría aviso a los redactores. Estos aún no me responden. Deseo que lo hagan solo para decirles que ya no estoy interesado, pero temo que no me darán siquiera el gusto de esa diminuta venganza. Insisto: no me agravia que no me publiquen, sino que condenen mi correo al limbo. Los servidores de e-mail deberían tener una opción para que los mensajes pudieran regresar a su remitente después de un tiempo sin respuesta. En casos como este, la devolución de mi carta o que me dijeran: “Usted no sabe escribir. No insista en publicar con nosotros”, me parecerían actos más dignos que ese silencio pusilánime.El episodio más dramático en que me he envuelto con motivo de un correo no respondido, sucedió hace unos años, en plena pandemia. El enclaustramiento y el vivir atado al potro de la pantalla —lo pienso ahora— me condujeron a una crisis de neurosis cibernética. Debía ser jurado en un concurso literario como parte de los compromisos contraídos para ser merecedor de una beca estatal. Realicé la actividad sin mayores contratiempos, pero debía entregar como evidencia una constancia que no me fue proporcionada. No recuerdo el número de correos que envié a la persona responsable del concurso, pero en algún momento llegué a escribirle un mensaje diario, frecuencia idéntica a la de mis acreedores gubernamentales que me urgían con aquel documento, y cuya racionalidad burocrática no alcanzaba para reconocer como válidos ni el acta del dictamen, ni el anuncio de la ganadora con mi nombre figurando entre las personas del jurado. Terminó el periodo de mi beca y no tuve que regresar un peso, pero eso no podía saberlo en aquellos meses de angustia, así que, desesperado, fui recorriendo el directorio oficial del estado organizador del concurso. Escribí correos a la coordinadora de actividades literarias, al jefe de departamento de proyectos artísticos y culturales, a la secretaria de cultura y, finalmente, al mismísimo gobernador. Sigo esperando sus respuestas. EP