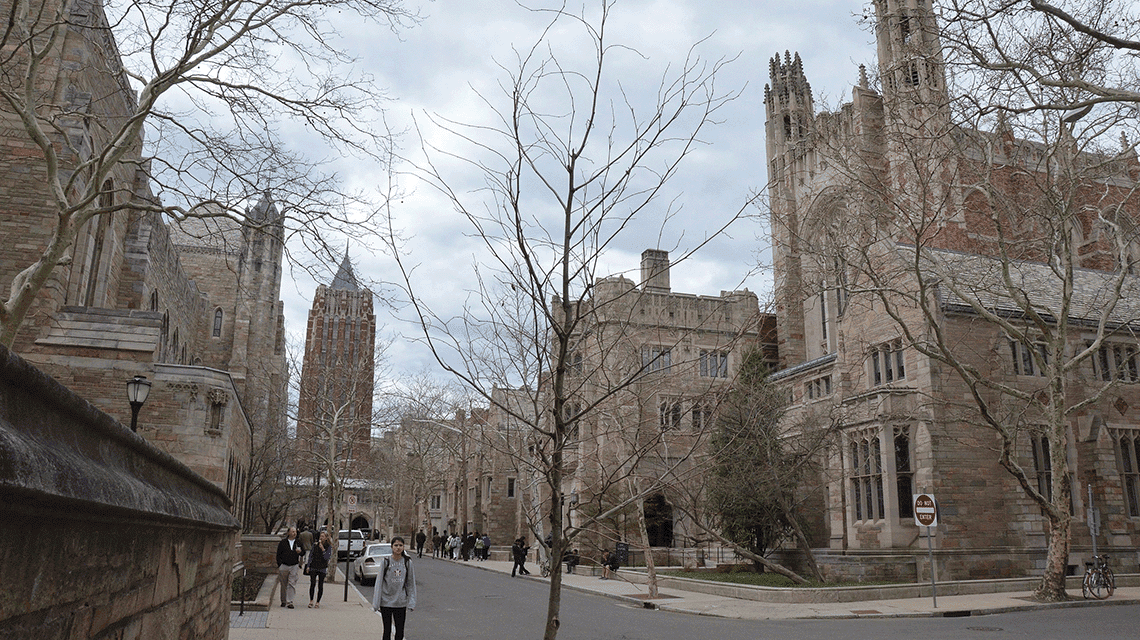
En esta crónica, Genoveva Castro narra estampas de varias personas migrantes que viven en Connecticut, EUA.
En esta crónica, Genoveva Castro narra estampas de varias personas migrantes que viven en Connecticut, EUA.
Texto de Genoveva Castro 24/11/23
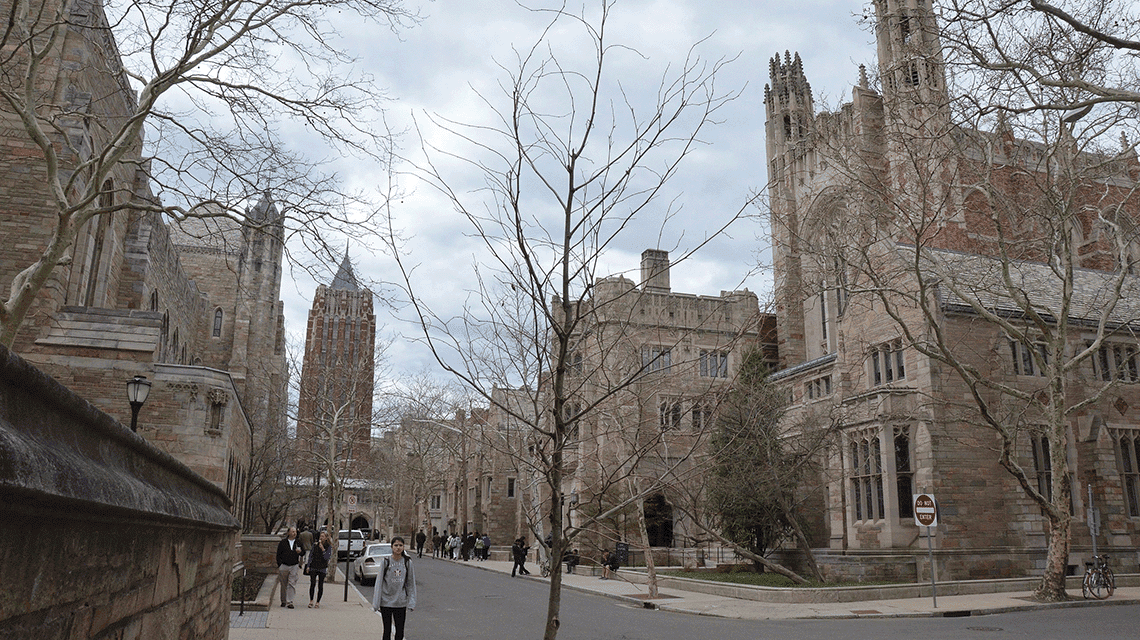
En esta crónica, Genoveva Castro narra estampas de varias personas migrantes que viven en Connecticut, EUA.
La historia de la humanidad está hecha de migraciones en las que los pueblos interactúan cambiando permanentemente la configuración cultural de muchas locaciones. Mi nativa Ciudad de México tiene un mito fundacional que refiere la migración de los mexicas de Aztlán y sus peripecias de viaje. Las aventuras del éxodo y las maravillas que hicieron al llegar a la nueva tierra sientan un precedente de la valentía de los emigrantes, como en todas las tradiciones. La gloria de Tenochtitlan descansa en el nuevo pueblo que llegó al centro de México. Aunque la narrativa de la migración es parte de su identidad histórica, los personajes del mito no tienen dudas existenciales sobre el lugar al que realmente pertenecen.
Hay narrativas de migración en las que nadie vacila, todos son iguales y tienen psiques planas. El pueblo afgano es un gran ejemplo. Lo que escuchamos sobre ellos no tiene aristas. Se nos escapa su complejísima y milenaria historia. La información que recibimos hace alusión a las guerras, el fundamentalismo, la sequía, la pobreza y la exclusión de las mujeres de la vida pública. Los refugiados son un problema, nos dicen, en Norteamérica, Europa y Asia. No hay texturas ni colores.
A finales de 2020, leo una noticia que me conforta. Asma Rahimyar, una estudiante de la universidad estatal de Connecticut —donde trabajo—, había ganado una de las becas más prestigiosas de los Estados Unidos con la que estudiaría un posgrado en la universidad de Oxford. Fue la primera ocasión en la que un estudiante de la universidad del estado obtenía esa condecoración. Doblemente gratificante el hecho de que se tratara de una chica. Todas las notas hacían énfasis en que la alumna era hija de refugiados afganos y que la experiencia de sus padres había informado de manera importante su carrera académica.
Escuché a Asma en una entrevista en línea, leí un artículo sobre su trayectoria y me impresiona que es muy congruente y articulada. Empezó la universidad creyendo que estudiaría ciencia, pero muy pronto la llamaron las humanidades. Se especializó en filosofía, politología y lengua inglesa. Sus padres salieron de Afganistán durante la ocupación soviética primero a Paquistán, y luego a Estados Unidos, donde ella nació. En la entrevista menciona que escribía cuentos de ficción, pero eventualmente descubrió que las historias de su familia son relatos más potentes y vívidos que es necesario contar. Los crímenes de guerra, la diplomacia y las migraciones forzadas son los tópicos que le interesan. A pesar de su evidente juventud, habla como una especialista madura con conocimientos profundos. Su sabiduría va más allá de la universidad, probablemente lleva la vida entera reflexionando alrededor de esos temas.
No tengo ninguna experiencia personal con la migración forzada, pero es un fenómeno al que no soy indiferente. En mi vida en Estados Unidos, continuamente trato de imaginar lo que muchos mexicanos, centroamericanos y personas de otras nacionalidades han vivido. No es fácil de entender. Mi privilegio no me lo permite. Pensé que podía, cuando menos, apoyar la causa de las personas desplazadas. Me registré como voluntaria en una organización que ayuda a los refugiados; mi objetivo era trabajar un par de horas a la semana. Me asignaron cuidar niños pequeños mientras sus madres participan en programas de integración. Me equivoco al suponer que voy a estar al lado de los latinos. Las madres con las que trabaja la organización en este momento son de Afganistán.
“En mi vida en Estados Unidos, continuamente trato de imaginar lo que muchos mexicanos, centroamericanos y personas de otras nacionalidades han vivido”.
Recibo una llamada de Valdirene Ramos, porque ella se encarga de coordinar varios proyectos en beneficio de las mujeres. Nunca había escuchado ese nombre propio, pero el apellido me hizo pensar que se trataba de alguien de origen hispano. En el teléfono escuché una voz muy agradable, cortés y de una calidez desbordada. El inglés de Valdirene era perfecto, sonaba como una norteamericana, pero algo en su tono y su comportamiento eran distintos.
En mi primer encuentro con Valdirene para hacer el trabajo voluntario, descubrí a una mujer joven, muy bella, alta y delgada. De inmediato me dijo: “Yo te conozco, te he visto caminando en el parque de Wooster y en el cafecito que está a un costado, muchas veces”. Efectivamente, son dos lugares que frecuento y usualmente estoy excesivamente metida dentro de mi propia cabeza. Sin duda, ella es buena observadora y está atenta a las demás personas.
Pronunció mi nombre como “Llenofefa” al igual que un queridísimo amigo de Portugal. Aunque su inglés es impecable, el portugués debe ser su lengua madre. Meses después, Valdirene me escucha mientras me presento con otras personas y se preocupa porque todo ese tiempo no dijo mi nombre correctamente. Le explico que efectivamente es “Genoveva”, pero que me fascina cómo lo pronuncia ella. Su respuesta es que entonces va a seguir diciéndome “Llenofefa” para complacerme. Abrazo la multiplicidad de idiomas, pero cuando los norteamericanos me dicen Genevive, en inglés, protesto y exijo que digan mi nombre en español.
En Estados Unidos con tantos inmigrantes y de múltiples generaciones es difícil entender lo que la nacionalidad simboliza para cada uno. Valdirene me dice que es brasileña. En el parque de Wooster me la encuentro paseando a su perro. Intercambio caricias con el can y ella me pregunta si estoy viendo el mundial de futbol. Quiere correr a casa porque Brasil va a jugar. Hay alrededor de 20 000 brasileños en el estado de Connecticut. Por eso no es raro que, en esos días de la copa, varios de mis alumnos vistan la camiseta amarilla con verde. Ellos o sus padres son de Brasil y sienten orgullo por el equipo. En contraste, no veo a ningún mexicano con la camiseta del Tri. La diáspora mexicana manifiesta su lealtad de otros modos. Brasil pierde contra Croacia y me da pesar por los fans que fuera de la nación se identifican con el equipo.
La organización donde trabaja Valdirene contribuye a reasentar a los refugiados de muchos países del mundo. En el caso de Afganistán, la llegada del gobierno talibán al poder nuevamente en 2021 ha agravado la crisis humanitaria. En la pequeña ciudad de New Haven —donde vivo—, cientos de inmigrantes afganos han sido reubicados en el último año. Veo a Valdirene trabajar con las mujeres, trae puesta una camiseta que dice: “Ningún ser humano es ilegal”. Ella se desenvuelve bien, a pesar de las marcadas diferencias con las mujeres afganas; lo hace con una habilidad que pareciera natural. Es como un futbolista controlando balones con gran rapidez, visión de juego, pero siguiendo sus instintos. Los entornos multiculturales requieren de una gran elasticidad mental que ella parece dominar sin problema.
Mi voluntariado ocurre en una guardería en la que niños pequeños juegan y duermen. Aparentemente es un espacio en el que no pasa mucho. Sin embargo, poco a poco entreveo algo de la realidad de los migrantes en Estados Unidos. La celeridad con la que aprenden los chicos es impresionante. Muy pronto se vuelven bilingües, hablan con claridad y saben cómo conducirse. Para los adultos es mucho más difícil. Los niños maduran muy rápido. Sus familias dependen de la velocidad de su adaptación.
La diversidad étnica de Afganistán es enorme y las personas de la región muestran una variedad muy amplia en el color de su piel, cabello, facciones, etcétera. He empezado a ver a muchas familias que seguramente son afganas alrededor de la ciudad; en los supermercados y caminando por las calles con sus hijos. En una tienda que se especializa en productos del Medio Oriente tienen un pan fresco ovalado, largo y delgado. El dueño me dice que es pan afgano. Me imagino que se vende mucho para que lo tengan recién hecho en la tienda a diario. Antes no me percataba de todos los afganos que había en la ciudad.
Recuerdo que el año pasado fui a caminar a un parque que tiene vista al mar y mesas para hacer picnic. Durante la caminata vi a un grupo grande de gente, varias familias. Percibo de inmediato el rico olor de los kebabs que están cocinando al carbón. Los hombres llevan camisas largas, como túnicas que se usan en múltiples países musulmanes. Mi acompañante y yo tratamos de adivinar de dónde serán. Tal vez Pakistán o Bangladesh, pensamos. No se nos ocurre Afganistán porque no estamos al tanto de la ola reciente de inmigrantes en la ciudad. Sabemos sobre las noticias nacionales e internacionales, pero paradójicamente no lo que ocurría en nuestras narices.
En la guardería de la organización, Valdirene y yo comentamos la fascinación que nos causa una pequeñita de dos años cuya lengua madre es el dari, una de las múltiples lenguas de Afganistán. En cuestión de minutos, la niña aprendió a contar en inglés del uno al diez. Otro día la niña está muy enojada porque su madre se fue. Llora y me dice muchas cosas que no entiendo: habla sin parar. A la siguiente semana, ya sabe decir en inglés: “Oigan, oigan” y con eso cautiva la atención de todos. A su corta edad entiende muy bien que hay dos lenguas en su entorno y que las palabras son poderosas. Muy rápidamente aprendió inglés, canta canciones y parece entenderlo todo. Ojalá yo a esa velocidad pudiera aprender dari. Me enteraría de muchas cosas.
Valdirene me cuenta que llegó a los Estados Unidos cuando tenía cinco años. Dejó de hablar portugués porque sus papás querían que pasara como norteamericana. Trató de adoptar las formas y modos de los Estados Unidos. Una vez que se convirtió en adulta comenzó a sentir aprecio por la cultura de su país originario y tomó clases para mejorar su portugués. Me habla un poquito en español y explica: “No quiero sonar como gringa”. Me río. “No, para nada —contesto— hablas bien”. Me gusta oír sus palabras en una lengua cercana a la suya. Es como si su personalidad saliera más cerca de la superficie.
El español y el portugués son después de todo, hijas de la misma madre. Un estudiante brasileño recomienda una panadería muy buena en la que venden toda clase de panes y postres típicos de Brasil. La panadería está en Bridgeport, otra ciudad de Connecticut, a veinte minutos de New Haven. Cuando visito la tienda, entusiasmada con todo lo que veo, hago preguntas y una mujer responde: “Só falamos português, não inglês”. “¿Y español?”, pregunto. Por suerte, me autoriza hablar en español, la regla de solo hablar portugués incluye al español. Su política lingüística excluyente-incluyente, me regocija. Todos los que trabajan en la tienda son brasileños, y la mayoría de los clientes también, supongo. Este país está lleno de recovecos en los que crecen toda clase de plantas.
Cuando voy a mi voluntariado y Valdirene anda por ahí, me gusta conversar con ella. Confiesa que es la única persona en su familia que puede trabajar. Solo ella fue favorecida por ese estatus migratorio. Escucho. Debe ser muy duro. La enorme hipocresía del gobierno de los Estados Unidos es desesperante y desoladora. La gente entra y trabaja, pero no todos tienen los mismos derechos y oportunidades. Valdirene proclama extrañar a la chiquita de dos años que aprende inglés a pasos agigantados. Acaso se ve a sí misma reflejada en la niña.
Los infantes de origen afgano serán un puente entre sus padres y el país en el que viven, embajadores de una cultura en la otra, probablemente toda su vida. Tendrán que desentrañar quiénes son cuando crezcan. Hasta qué punto define la cultura de origen la identidad de una persona es algo que cada individuo tiene que calibrar. Algunos piensan que su cultura es determinante. A otros les ahoga y quieren desentenderse de sus raíces. Otros más se sienten obligados a borrar los rastros de sus orígenes para no ser rechazados. A veces es necesario poner la cultura propia de lado para regresar a ella después. No sé qué pasará con estos niños en veinte años.
“Hasta qué punto define la cultura de origen la identidad de una persona es algo que cada individuo tiene que calibrar. Algunos piensan que su cultura es determinante. A otros les ahoga y quieren desentenderse de sus raíces”.
Una de las voluntarias charla sobre su vida y relata que sus padres eran refugiados de Polonia. A ellos les dieron un espacio en un jardín comunitario en el que sembraban todas sus verduras y hacían conservas. Ella dice que por años no sabía que en las tiendas vendían verduras. Solo consumía los vegetales que sembraban sus papás. Piensa que es central que la gente tenga tierra para cultivar. Valora mucho esa oportunidad. Otra voluntaria comenta que las familias de Afganistán no han respondido a la posibilidad de sembrar en jardines comunitarios. Cualquier persona de una gran urbe no está acostumbrada a plantar. ¿Quizá las familias vienen de grandes ciudades? Tal vez algunas de Kabul que está rodeada de montañas, como mi tierra natal. A lo mejor exista alguna forma de unicidad en nuestras psiques.
Cada semana conozco a nuevos voluntarios, una simpática chica cuya familia es de Sri Lanka, hace referencia a la guerra civil que azotó al país por décadas. Ella es budista. Dice que no hay una comunidad budista en New Haven. Las celebraciones de su familia ocurren siempre en la intimidad. Cuando le digo que si fuera a convertirme a alguna religión sería al budismo, le parece muy chistoso. Mientras tanto, a nuestro lado, una mujer afgana muy amable que trabaja para la organización saca su alfombra de oración, la orienta hacia La Meca y hace uno de sus cinco rezos del día.
Valdirene me cuenta que no recuerda absolutamente nada de su país de origen. Explica que probablemente fue el trauma lo que la hizo olvidarlo todo. No hay ninguna imagen en su cabeza. Su madre le relata que cuando era pequeña y estaban aún en Brasil a ella le gustaba muchísimo una fruta que se llama jabuticaba (se pronuncia ‘llabuticaba’). La fruta es un tipo de uva que crece en el tronco de los árboles; es originaria de Brasil y prácticamente no se encuentra fuera. Sin embargo, en un viaje a la Florida se topó con un lugar que la vendía a un precio desorbitante. Pagó el dinero para ver lo que ocurría al comerla. Dice que su sentido del gusto recordó el sabor y que lo que experimentó en su paladar le era conocido.
Por curiosidad, busqué una imagen de la fruta. Leo que la etimología viene de la voz indígena tupí, jabuti “tortuga” y caba “lugar”, “el lugar en donde están las tortugas”. A estos reptiles les encanta el fruto y se encuentran frecuentemente cerca del árbol de nombre jabuticabeira. Los frutos en el tronco parecen irreales. Me imagino un cuento fantástico en el que todos somos como las tortugas, muy longevos y estamos cobijados por el follaje del árbol. Comemos los frutos maravillosos que nos ayudan a encontrarnos con partes esenciales de nuestro ser. EP