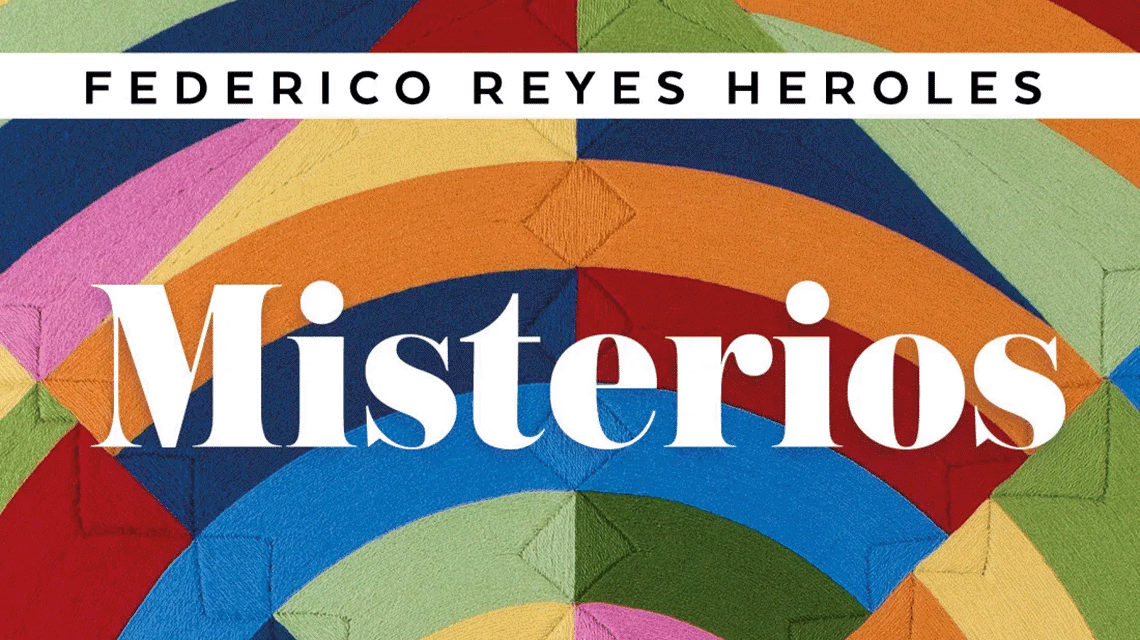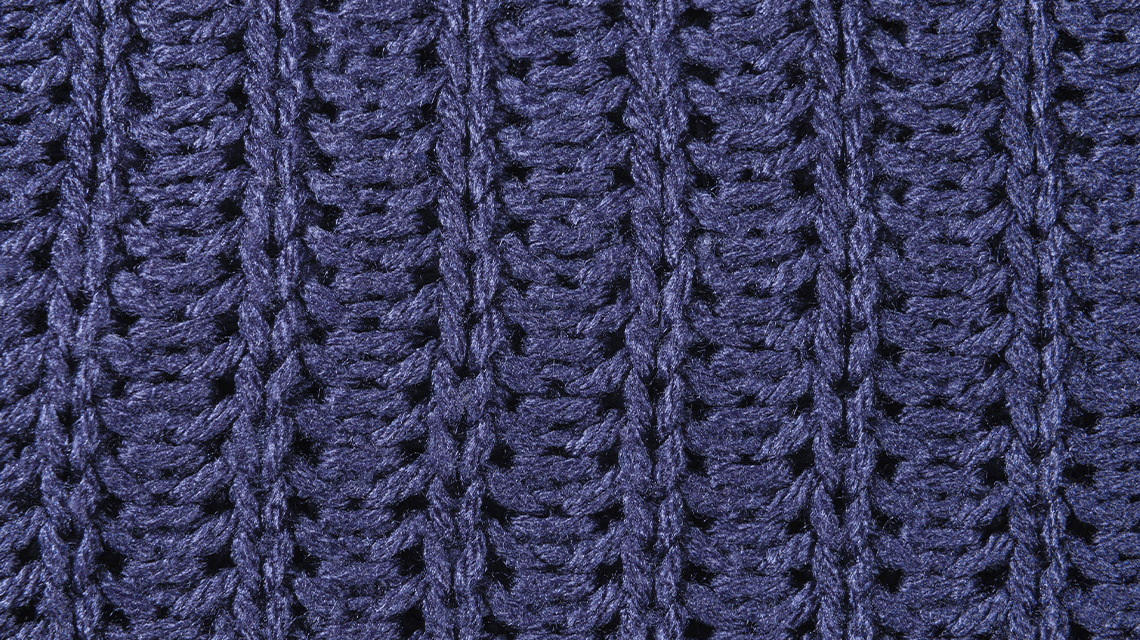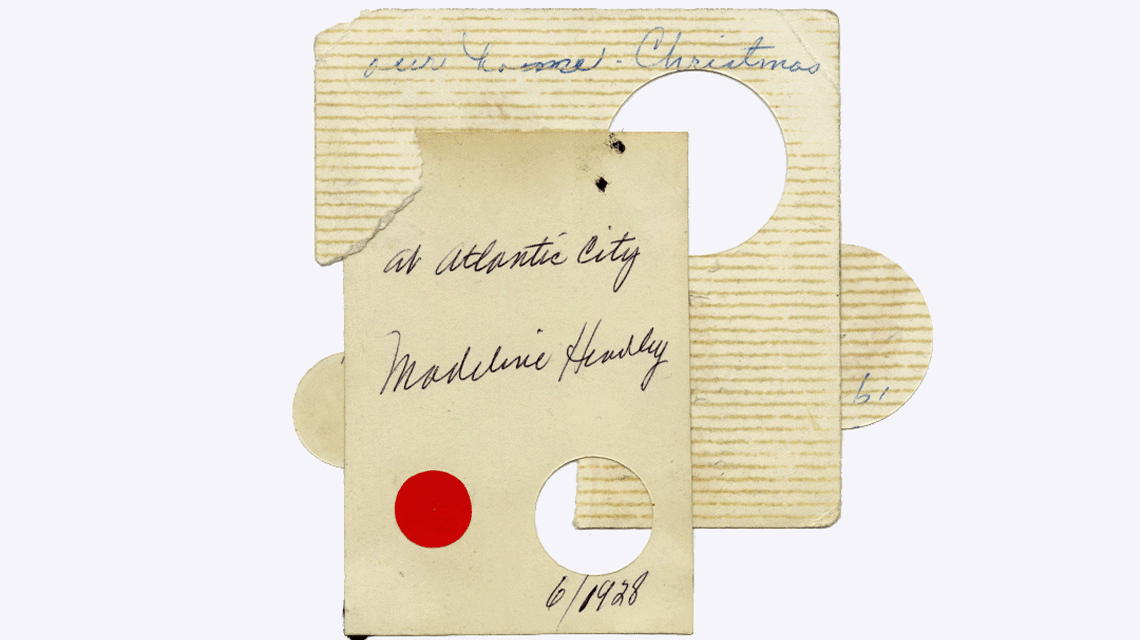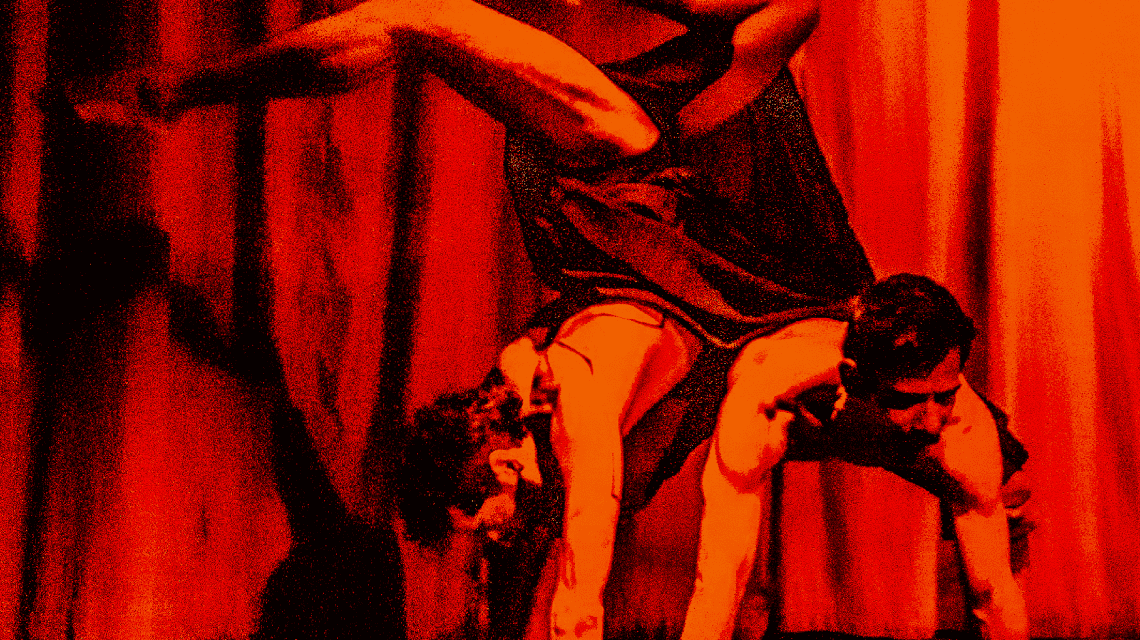Tiempo de lectura: 6 minutos
Los viernes de Lautaro
(1979) representó la piedra fundacional del universo narrativo de Jesús Gardea.
Esta primera colección de relatos sentó las bases de ese mundo con una serie de
personajes e historias que han delimitado buena parte del margen de acción de
esta narrativa: seres esperanzados, solitarios, deseantes, desarrapados,
sensibles, solidarios, irreverentes, pero también violentos, vengativos,
timadores, ladrones, codiciosos y tiranos. Algunos están más cerca de esos
recuerdos de la niñez que el autor transformó, con el pasar de los años, en
personajes literarios,1 como Juan Zamudio de “Hombre solo” y Lautaro
Labrisa de “Los viernes de Lautaro”. Son personajes que habitan un ambiente
hostil, abrasado por el sol y en el que hay muy pocas expectativas de vida;
hombrecillos miserables que se hacen acompañar de unos arbolillos y un gato,
respectivamente, en su proeza diaria por sobrevivir tanto material como emocionalmente.
Juan Zamudio trata de regar seguido unos árboles, pues de no hacerlo: “para las
tres de la tarde estarán ardiendo como antorchas”. En los árboles encuentra un
gran consuelo pero, en cambio, las moscas lo atormentan. Es, además, un hombre
que no descansa, pues se siente habitado por voces que lo mantienen siempre a
la expectativa: un esperanzado de lo que le puedan decir. En ello se juega su
existencia día con día. La esperanza, como se verá con otros relatos, ocupa un
lugar central en la narrativa de Gardea.
Pero en ese ambiente abrasado por el sol hay un espacio
interior en el que los personajes encuentran zonas de penumbra, regiones
acuosas dominadas por presencias fugaces. Lautaro Labrisa suele soñar con
mujeres cuando se queda dormido en la tina de agua: “Las posee mientras canta.
Se embriaga de tocarlas y explorarlas, y no es raro que alguna le florezca
entre las manos, arrancándole exclamaciones de alegría. Sueña que le brota
esperma colorida. Un espasmo gigantesco, resonante, le avienta los huesos, la
piel, la saliva, contra el cielo del mundo. La explosión lo despierta”. En esos
momentos, los personajes ven la otra cara del mundo que habitan: no uno de
mediodía, sino uno nocturno y acuático, femenino. Como en “Las primaveras” de
la misma colección, en que el narrador del cuento traspasa el umbral de un
mundo interior muy rico dominado por la presencia femenina. A partir de una
visita casual a una casa donde acude a ver un sillón que quiere comprar, el
narrador va siendo arrastrado secreta y sigilosamente por el encanto de una
misteriosa mujer.
Algo que también aparece desde “Los viernes de Lautaro” —no
tanto así en “Hombre solo”—, y que ha constituido una característica importante
de ciertas historias de Gardea, es la indeterminación del espacio que habitan
los personajes. Lautaro es incapaz de orientar al chofer que se perdió y que
fue a dar a su casa; del mismo modo, todo lo que está a su alrededor no son más
que soledades de dunas. La experiencia del desierto o, la mayoría de las veces,
del llano en los personajes de Gardea va acompañada de la sensación de hallarse
en medio de un inmenso despoblado, como si estuvieran a la mitad del limbo.
Sin embargo, lo que más cabe resaltar de estos dos cuentos
es la soledad de sus personajes, la cual marca profundamente lo ancho del mundo
narrativo del autor. Se trata de una soledad vivida como una fatalidad. Es
evidente que a los protagonistas ésta les duele e intentan paliar ese dolor:
Juan Zamudio se mantiene siempre atento a las voces que agitan en él “una
fronda íntima” y llenan su pecho de rumores, mientras Lautaro Labrisa va cada
viernes a la tumba de su mujer para dejar que “los recuerdos, que empuja el
viento, lo colmen, lo rebosen”.
Dadas las lecturas formativas de Gardea, es posible tender un
puente entre sus personajes solitarios y esos seres inadaptados y marginales
que pueblan la narrativa de las escritoras del gótico sureño Carson McCullers y
Flannery O’Connor. Además del ambiente, marcado por pueblos donde parece que no
pasa nada y en los que se lleva una vida precaria, estos personajes de Gardea
parecen compartir, por ejemplo, la condición de profunda soledad de Miss Amelia
y el jorobado Lymon de la novela La
balada del café triste, de McCullers. Son personajes que temen la soledad y
que, condenados a ella, no por ello dejan de actuar. En ambos casos hay un
intento de superarla mediante un acto piadoso: en McCullers, con el cobijo que
la dura Miss Amelia brinda, sorpresivamente, a Lymon; en Gardea, con el cuidado
con el que Juan Zamudio riega los arbolillos para que no mueran. De forma
parecida, los personajes gardeanos viven en un mundo duro, brutal y sin
esperanza como el de los relatos de O’Connor; sin embargo, en el fondo de las
historias también aparece un atisbo de gracia. Al menos los personajes la
buscan, aunque parezca que no la puedan ni sepan reconocer.
Pero Los viernes de
Lautaro es algo más que meras historias ambientadas en el llano o el
desierto y que retratan la vida precaria de sus habitantes, entre la hostilidad
del entorno y su profunda soledad. Desde este primer libro de Gardea se
perfilaba ya una manera de narrar a partir de gestos mínimos: no acciones, sino
sensaciones que dibujan historias secundarias, momentos fugaces y finales
abiertos. Parece que no pasa nada cuando, por el contrario, los elementos en
apariencia prescindibles con que se narra, base de la historia, constituyen una
atmósfera sobrecargada de emociones escondidas y que anhelan salir a la luz. De
ahí que la parquedad de los diálogos, que se empieza a ver en ciertos cuentos,
contraste tanto con la intensidad del ambiente.
Por el camino de las tramas irresueltas, Gardea tomó un
rumbo fascinante con cuentos como “El mueble”, “La pecera”, “En la caliente
boca de la noche” y “Gemelos”, de esta primera colección; historias con un
manejo estupendo de la tensión narrativa, la cual se sostiene sabiamente por un
lenguaje elíptico y contenido. La tensión del relato no se libera con un final
sorpresivo sino, por el contrario, permanece hasta su desenlace, en el cual no
se resuelve ni concluye, aparentemente, nada; más aún, hay un desconcierto
mayor. Por medio de esta forma moderna del cuento,2 Gardea incorpora
en su narrativa un mundo de sinsentido y de motivaciones oscuras e
incomprensibles. Hay un escepticismo sobre el sentido, por el que, como en los
cuentos de Antonio Di Benedetto, se percibe “al mundo como una dimensión más en
el universo de las pesadillas, como una serie de ominosos enigmas”.3
Se puede advertir la huella de Kafka en este tipo de relatos desconcertantes,
en los que parece haber una instancia oculta que amenaza a los personajes y que
los lleva, incluso, a su aniquilación (“En la caliente boca de la noche” y
“Gemelos”), o un símbolo naturalmente ambiguo, alrededor del cual las tramas se
van enrareciendo (“El mueble” y “La pecera”). Hay una desorientación general
que evidencia el absurdo de la vida, cuando no la condición del hombre como un
ser absolutamente perdido.
La violencia es recurrente en éstos y otros relatos que
comprenden el universo de Gardea. Si en aquéllos, donde prevalece el
sinsentido, ésta no es más que una simple secuela del absurdo existencial de
los personajes, en otros cuentos es reflejo del mundo degradado en que viven.
Relatos como “Nazaria”, “La acequia” y “Como el mundo” implican el
aniquilamiento de alguno de sus personajes al habitar un entorno en el que no
cabe más que la codicia y el deseo de venganza. Pero el escritor no suele hacer
un tratamiento explícito de la violencia, por el contrario, hay una contención
de la misma: se halla en el límite a punto de estallar.
También en la colección Los
viernes de Lautaro ya asomaban algunas zonas del mundo narrativo que Gardea
desarrollaría no en sus demás libros de cuentos, sino, más bien, en las
novelas. “Garita, la muerte” prefigura una historia en torno al juego y a la
llegada de un forastero al pueblo, como la que se encuentra en La canción de
las mulas muertas (1981). En un cuento con un mayor desarrollo argumental como
“Las traiciones” se pueden observar algunos elementos con los que Gardea
trabajará en sus novelas: un objeto a partir del cual se detona la acción, en
este caso, una daga que se pierde; un grupo de hombres que traman algo y siguen
un liderazgo que a veces entra en disputa, y una narración que tiende a
demorarse en las sensaciones sensoriales.
El último cuento del libro, “Fuga mayor”, aunque no maneje
un desarrollo argumental más amplio como los dos anteriores, tiene también
algunos vasos comunicantes con las novelas. Aparte de retratar a un grupo de
hombres que traman el escape de una prisión, el relato muestra una voluntad
estilística que el autor definirá con mayor oficio en las novelas a partir de
Los músicos y el fuego (1985), la cual tiene mucho que ver con la radical
inmersión en lo sensorial a través de la imagen poética, así como con el manejo
de la elipsis y la libertad sintáctica. No alcanza la densidad expresiva de las
ulteriores obras, pero ya revela hondas inquietudes del escritor por manejar un
lenguaje cada vez más arriesgado que lo llevaría a la larga a un camino sin
retorno.
El llano, los personajes solitarios y deseantes, como
también codiciosos y vengativos, el mundo sugerente de las penumbras o los
interiores, las tramas insondables o los sinsentidos, y la violencia contenida
representan algunos ejes en torno de los cuales Gardea fue concibiendo y
explorando su universo de ficción; aunque el eje principal quizás haya sido esa
manera de narrar, al filo de la luz, a partir de la intensa evolución de lo
aparentemente imperceptible, la sutileza de los silencios y leves cambios. EP
1 “Cuando era niño a la tienda de mi papá iban muchos
colonos, gente muy desarrapada. Lo que yo he hecho es una serie de préstamos de
esa gente, de los vivos y también de los muertos” (en Jorge Luis Sáenz, “Gardea
y las obsesiones del lenguaje”, El
Universal, 19 de agosto de 1989).
2 “La versión moderna del cuento que viene de Chejov,
Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, y del Joyce de Dublineses, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada;
trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca” (Ricardo
Piglia, “Tesis sobre el cuento”, en Formas
breves, Temas, 1999).
3 Julio Premat, “Lo breve, lo extraño, lo ajeno”, en Antonio
Di Benedetto, Cuentos completos,
Adriana Hidalgo editora, 2009.