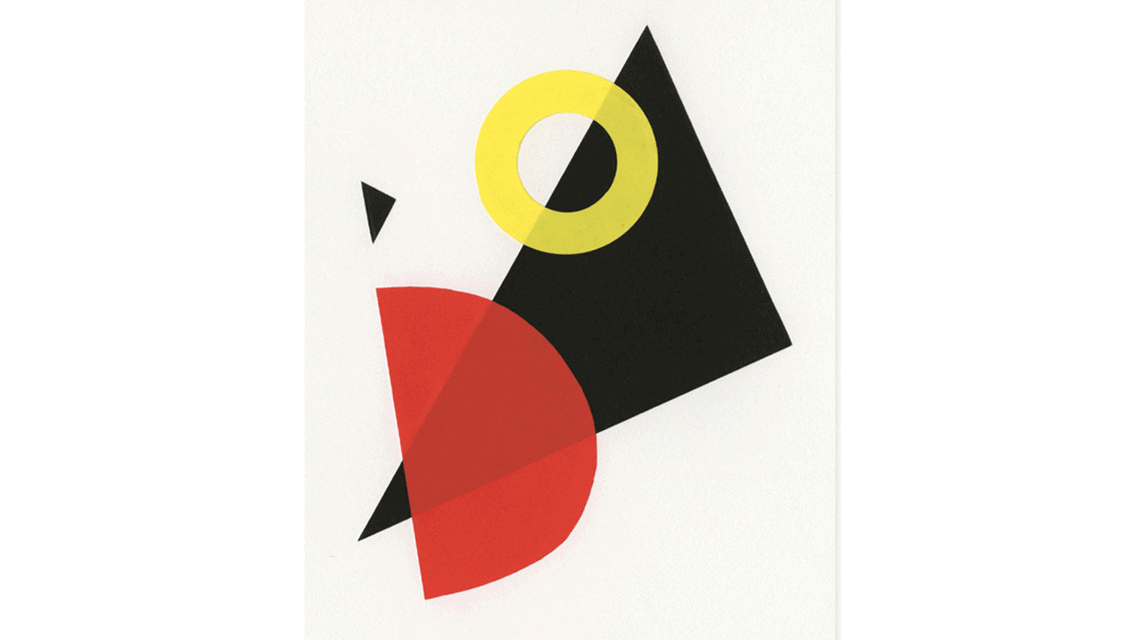Cuando al candidato a la presidencia de la República de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, lo abatieron a balazos y Bogotá y otras ciudades ardieron ante la represión a las masas enardecidas, José Mario “Jotamario” Arbeláez tenía alrededor de ocho años, en su natal Cali. El famoso bogotazo no inauguraba una época violenta de Colombia, sólo […]
¿Después de la guerra? Entrevista con Jotamario Arbeláez (Primera de dos partes)
Cuando al candidato a la presidencia de la República de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, lo abatieron a balazos y Bogotá y otras ciudades ardieron ante la represión a las masas enardecidas, José Mario “Jotamario” Arbeláez tenía alrededor de ocho años, en su natal Cali. El famoso bogotazo no inauguraba una época violenta de Colombia, sólo […]
Texto de José Ángel Leyva 26/06/16
Cuando al candidato a la presidencia de la República de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, lo abatieron a balazos y Bogotá y otras ciudades ardieron ante la represión a las masas enardecidas, José Mario “Jotamario” Arbeláez tenía alrededor de ocho años, en su natal Cali. El famoso bogotazo no inauguraba una época violenta de Colombia, sólo era la explosión de una cadena de homicidios generada por la lucha entre liberales y conservadores. Tras el NO mayoritario al plebiscito convocado por el ahora Premio Nobel de la Paz, el presidente Juan Manuel Santos, y el abrumador abstencionismo ciudadano, quedan suspendidas en el aire las interrogantes sobre un posible fin a la violencia que ha desangrado a Colombia durante sesenta años, tal como lo narra Gabriel García Márquez en Vivir para contarla. Esta conversación con Jotamario Arbeláez tuvo lugar unos días antes del plebiscito, bajo la convicción de un SÍ arrollador. La realidad fue contraria. Pero este poeta de setenta y seis años hace el recuento de una vida consagrada a buscar la paz, incluso desde aquel sueño nadaísta que en 1958 fundara el llamado profeta de la nada, Gonzalo Arango, cuando veían la transgresión y el escándalo como formas de cambiar el curso de la patria. JAL
José Ángel Leyva: En la atmósfera familiar, con un padre de oficio sastre que paseaba su trabajo entre la moda y la necesidad del vestido, ¿qué era para ti un poeta antes de serlo en el Cali de tu infancia?
jotamario arbeláez: Cali era algo más que una aldea y mi infancia fue algo así como la de Tom Sawyer, según apuntó Ismael Azul, mi sobrinito precoz. Me volaba de la escuela a pescar en el río Cali a sabiendas de que me podían llevar las aguas o algún viejito. Era un lugar idílico cruzado por la violencia. Echaban tantos cadáveres en los ríos que los pequeños peces se volvieron antropófagos y los gallinazos anfibios. Para mí, por entonces, un poeta era un cazador de cabezas. Un vindicador de injusticias sociales y un desdoncellador galopante; por lo menos eso había oído, que las damas se desmayaban ante un poeta, así como que los tiranos temblaban. Mi padre ya iba por Neruda y podía certificármelo. Y me confeccionaba trajes de paño para darme aires de pisaverde. Terminaba el bachillerato y era muy dudoso que me graduara. Así como el teatro de mi barrio San Nicolás sólo pasaba películas mexicanas de quinto patio, esas que mamá detestaba, “para ver pobreza me quedo en mi casa”. Me había comenzado a intoxicar con la poesía de Juan de Dios Peza, Amado Nervo y Manuel Acuña. Estaba ad portas de Apollinaire, de Bretón, de Artaud, de Michaux, de Eliot y Pound, pero había incursionado con fortuna en Nietzsche, Schopenhauer, Spengler y hasta Lombroso, libros que conseguía en baratillo en los andenes de la Plaza de Santa Rosa. Antes que poeta, me derretía por ser un filósofo de tiempos sombríos. Y si ambas disciplinas coexistían, así sería.
Armando Romero comenta que tú y él compartían barrio y la fortuna de que, en medio de la violencia cruenta en tu país, particularmente en Cali, ustedes tenían paradójicamente familias amorosas, y eso los salvó de la Vorágine. ¿Qué opinas al respecto?
Armando Romero fue mi compañero de barrio obrero, del colegio Santa Librada, del movimiento nadaísta caleño y del trasegar por el ancho mundo y la poesía. Compartimos las lecturas de los primeros grandes poetas que nos salieron al paso, entre ellos Michaux, Pessoa, Milosz. Y nuestros primeros embates hacia una belleza nueva. Él es un grande que supo que se debía forjar desde afuera. No se quedó en Colombia, dejándome el trabajo sucio de esquivar la balacera. Mientras él ha podido desempeñarse con lujo en su oficio de novelista y poeta y en su trabajo académico que culmina con más de treinta años en la Universidad de Cincinnati. Es honoris causa de la Universidad de Atenas por sus poemas sobre los monjes del Monte Athos. Acaba de lanzar su antología francesa en París y de publicar El color del Egeo en Italia. Nuestras familias nos dieron todo su amor y el caldo de yuca a pesar de nuestra índole díscola. Han pasado cincuenta y seis años desde nuestros primeros encuentros y no hemos desfallecido, ni creo que ya lo haremos. Nos hablamos por teléfono cada sábado. Él me lo ha dicho con palabras rotundas: “El nadaísmo podrá morir, pero sus gusanos son inmortales”. A lo que le he respondido a lo Bécquer: “Podrá no haber nadaísmo, pero siempre habrá nadaístas”.

¿Qué o quién te acercó o presentó a Gonzalo Arango? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, tus primeras conversaciones?
Oí por la radio que había aparecido un grupo de jóvenes díscolos en Medellín, que fumaban pipa, se dejaban crecer el pelo, usaban bluyines y camisas rojas, las mujeres despeinadas usaban medias negras y bebían en los bares, no se bañaban y prometían crear una belleza nueva. Su líder era Gonzalo Arango, quien acababa de publicar el Primer manifiesto nadaísta e iba a detonarlo por todo el país. Lo había redactado en Cali después de una derrota política de la que tuvo que salir huyendo de Medellín, antes de que la multitud lo linchara por haber apoyado al general Rojas Pinilla, una especie de tirano de pacotilla que trece años después ganó electoralmente la presidencia de la República y se la birlaron los demócratas. Eso fue el 19 de abril y de allí se desprendió como protesta la fundación del insólito movimiento guerrillero M-19, que terminó haciendo la paz. El 9 de abril de 1948, cuando mataron a Gaitán, y el 19 de abril de 1970, cuando se robaron las elecciones, son las fechas fatídicas que arreciaron la violencia en Colombia. Como Cali era una ciudad frívola y arrabalera prefirió devolverse a Medellín —que era una urbe pacata, rezandera, trabajadora— a detonar su “inventico”, como terminó por llamarlo. Cali sería, según anunciaba la radio, el lugar del próximo sitio. Y a Cali llegó volando. Asistí emocionado con mis mocasines de apache y mi copete a lo Elvis. Desde que lo vi me sentí deslumbrado, ése era mi Zaratustra, mi profeta descendiente de la montaña, flaco, de baja estatura, con ese aire kafkiano que le daba una gabardina impecable pero con el cuello mugroso, impregnado de vetiver barato, botas de caminante por la ancha carretera, mirada que atravesaba las retinas del público. Su conferencia erizó a un público que era mitad jovenzuelos estudiantes y mitad orondos burgueses en virtud de la sala, que después sería el imponente Museo La Tertulia. Al final requirió que los jóvenes que quisieran sumarse al movimiento no se retiraran. Alguien me postuló como el preciso para liderar el grupo de Cali. Allí estaba quien sería el gran poeta aún no suficientemente aclamado en el mundo, Jaime Jaramillo Escobar, quien decidió encubrirse como X-504 por ser empleado público, y Alfredo Sánchez, compañeros de estudios secundarios de Gonzalo en su pueblo natal, en Andes. Con ellos empezó el grupo de Cali, al que pronto se sumó Elmo Valencia, proveniente de Estados Unidos, donde había convivido con la generación beatnik. Fundamos el periódico Esquirla, por la época de las revistas de vanguardia El corno emplumado, de México, y Eco Contemporáneo y Airón, de Buenos Aires. Promovimos festivales de arte de vanguardia, dictamos conferencias por toda la nación, en países vecinos se crearon grupos similares, como los Tzántzicos, de Ecuador, y El Techo de la Ballena, de Venezuela. Nos tomamos el país con poemas despojados de contenido y proclamas plenas de insolencia y aplastante humor. Han pasado cincuenta y ocho años y aquí estamos, sólo un poco más viejos, pero no se podría decir que extintos. Hace cuarenta murió El Profeta, y el nadaísmo renace. Tanto, que está ad portas de la presidencia de la República, pues uno de sus más preclaros discípulos es el gestor de la paz de Colombia en La Habana, Humberto de La Calle Lombana. Ya le tengo el eslogan: “De la Calle a Palacio”.
Se ha dicho que el nadaísmo no era en sí una propuesta estética, pero sí existencial y política, ¿espiritual? En todos sus miembros hay una tendencia a escribir con un discurso más narrativo con tonos de irreverencia y humor, a contrapelo de la poesía de tu país y en general de América Latina, tan afecta a la solemnidad y el drama. ¿Había esa poética, por llamarla de algún modo?
Más que un movimiento literario, el nadaísmo fue un movimiento social, así le creáramos desconfianza a la izquierda, que en muchas ocasiones se aprovechó de nosotros para agredir con más contundencia a la burguesía, que con sus manidas consignas. Pero como nosotros éramos enemigos del trabajo, no podíamos luchar por el poder para las clases trabajadoras. Y también era una actitud vital, por encima del compromiso sartriano. Fumamos cannabis hasta que por generación espontánea surgieron los hippies. Y allí sí comenzó la fiesta contra la guerra. Así, el beatnik Allen Ginsberg se convirtió en su santón. Y a la larga, el nadaísmo tuvo visos de filosofía, porque nos preguntan de todo. ¿Qué es Dios para el nadaísmo, qué posición adoptan frente a la homosexualidad, cómo nos figuramos el fin del mundo, puede un nadaísta casarse, y, definitivamente, qué putas es el nadaísmo?
Está ese poema tuyo que se volvió emblemático, “Después de la guerra”. ¿En qué circunstancias lo escribiste?
Cuando hace cincuenta y ocho años Gonzalo Arango —quien desencarnó hace cuarenta— nos reclutó para su causa revoltosa, compartió con sus doce amados y desalmados discípulos su divisa, y así nos presentamos como “profetas de la nueva oscuridad” ante el mundo. Tiempo después, en medio de un profundo sueño, en mi modesto camastro de 1964, leí en un papiro con letras góticas un texto que memoricé de inmediato, y salté de la cama para copiarlo. Me impresionó. Lo asumí de inmediato como un toque de los maestros perfectos, como una iluminación, una epifanía. Salí a mostrárselo a los amigos y a pesar de que me miraban deslumbrados adivinaba que muchos pensaban: ahora éste de dónde lo habrá copiado. Se lo puse como posdata en una carta al poeta Jaime Jaramillo Escobar, que vivía en Medellín, original que reposa en nuestros archivos. Comencé a leerlo y a publicarlo por todas partes, Hersán lo insertó en Cosas del día, Belisario lo ponderó, Patricia Lujuria cayó rendida. Pronto la red de las malas lenguas puso a circular que se trataba del poema de un soldado alemán, infundio que llegó al profeta, quien, condescendiente, me dijo: “Tranquilo, monje, que tú eres mejor poeta que ese poema”. Consuelo que no tenía por qué aceptarle. El soldado alemán nunca apareció, el poema en alemán tampoco. Lo tradujeron al inglés. Le pusieron música Los Yetis y Angelita, igualmente cantantes de peñas literarias y cerveceras como Charly Boy, en La Candelaria, y Rolf, el baladista alemán. Y ahora está lista la fenomenal versión del músico poeta Fernando Linero. Y la guitarra internacional de Pedro Saavedra. Seguí escuchando el aplauso de veinticinco países, de Macedonia a Sevilla, de New York a Santiago, de la India a China, casi todos inmersos o recién salidos de guerras. Hace cinco años lo leí en La Habana, en una Universidad. La niña que me conducía, hasta el momento muy amable, después del recital me retiró hasta el saludo. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que ese poema no era mío sino de John Lennon, que incluso en La Habana, en un parque, le tienen una placa como homenaje, y me he dado cuenta de que le tienen otra en España, en la Calle Barón, de Alicante. Nunca oí una canción de Lennon con ese tema, y en todos sus libros no he encontrado un poema con ese título ni ese texto. Tras mucho investigar encontré que en una entrevista concedida en 1973 hace una respuesta con palabras más palabras menos de mi poema. Me tocará hablar con Apple Records o Yoko Ono. Estoy tomando clases de inglés.

¿Qué te significa ese poema en el día de hoy?
“Después de la guerra” sigue siendo mi poema profético, escrito con cincuenta y dos años de antelación, precisamente cuando se conformaban las farc. Un día después de la guerra se está viviendo en Colombia con el cese bilateral del fuego. Los nadaístas, en su gran mayoría, nos la terminamos jugando por la paz, y así redactamos, firmamos e imprimimos nuestro último manifiesto, porque no creo que haya necesidad de más: “A la mierda con la guerra”, donde ponemos de presente, y valga la repetición, que quien está haciendo posible la paz es un nadaísta confeso, Humberto de La Calle Lombana, y que esa ingente labor lo hace digno de ocupar la presidencia de la República, porque las profecías que se cumplen no vienen solas. Hace unas semanas, cuando se firmó en La Habana el primer compromiso, el del cese bilateral del fuego, el jefe guerrillero Timochenko declaró que era el último día de guerra para Colombia. Entonces comencé a recibir en mis correos andanadas de mensajes con el poema “Después de la guerra” en texto y en canciones y la grabación del suscrito declamándolo ante un público multitudinario en la clausura del Festival Internacional de Poesía de Medellín, hace diez años. Así reza el poema, que no me lo quita nadie, y menos ahora cuando, según me anuncia el profesor Bai Ta, desde Pekín, figurará con caligrafía bordada en mandarín en los vehículos de transporte terrestre en China:
Un día
después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
te tomaré en mis brazos
un día después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra tengo brazos
te haré con amor el amor
un día después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra hay amor
y si hay con qué hacer el amor.
¿Cómo viviste esa guerra en tu niñez y en tu adolescencia?
Papá y mamá compartían la casa de San Nicolás con abuela y con la tía Adelfa, casada con el bravo Jorge Giraldo, al que apodaban “Picuenigua”, liberal de racamandaca, camionero de Cicolac y agente secreto. Era de los que usaban revólver para no dejarse matar. Al que mataron fue al líder liberal Gaitán, y ahí empezó el acabose. Después del “bogotazo” los liberales fueron perseguidos y muertos en los campos y en las ciudades. Papá era más bien pacífico, pero usaba sombrero y corbata roja, lo que exacerbaba a los godos asesinos, los “chulavitas”, que buscaban hacérsela tragar. Contra la ventana de Picuenigua disparaban en las noches desde los carros fantasma. A los vecinos liberales los encostalaban y marchaban con ellos a tirarlos al río Cauca. Campesinos masacrados en las veredas eran traídos a las sedes de los sindicatos donde íbamos a curiosearlos a la salida de clase. El corte de franela era el degollamiento y el corte de corbata era cuando por la zanja del degüello les sacaban la lengua que les quedaba colgando sobre el pecho. Así era en todo el país.
Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.