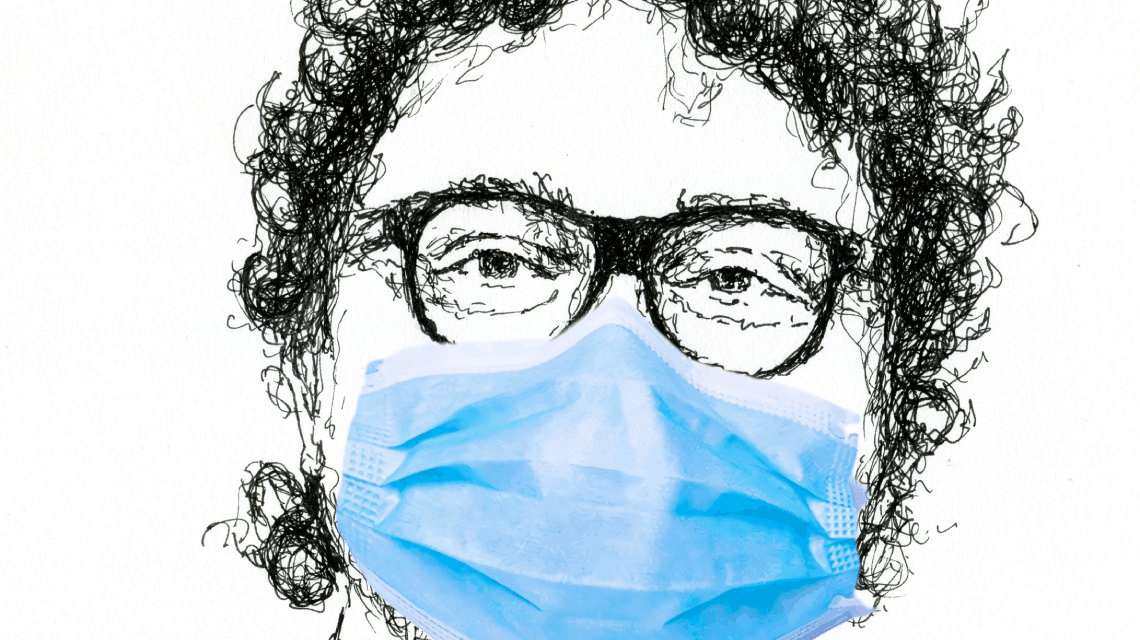
¿Cómo es un editor?, ¿cómo es editar una revista? Luis Reséndiz ensaya sobre la personalidad de algunos notables editores, reales y ficticios.
¿Cómo es un editor?, ¿cómo es editar una revista? Luis Reséndiz ensaya sobre la personalidad de algunos notables editores, reales y ficticios.
Texto de Luis Reséndiz 20/12/21
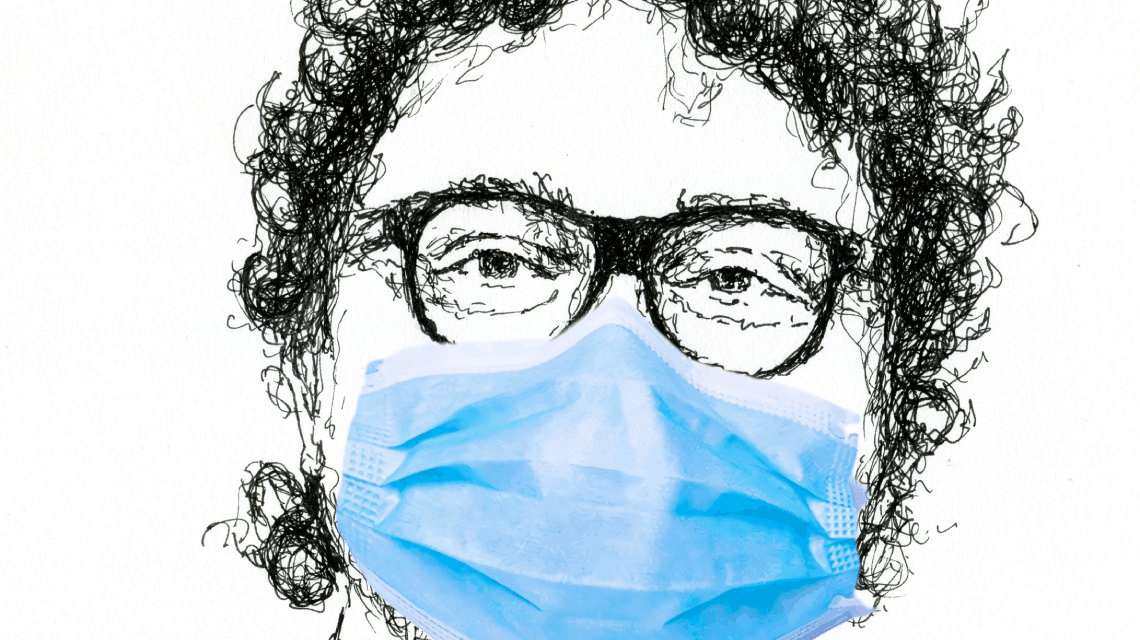
¿Cómo es un editor?, ¿cómo es editar una revista? Luis Reséndiz ensaya sobre la personalidad de algunos notables editores, reales y ficticios.
La literatura lo incluye todo. Lo importante es la calidad.
—Roberto Calasso
1.
En el prólogo a Una vocación de editor, de Ignacio Echevarría, Emiliano Monge hace un recuento de un viaje de tren que realizó con —la preposición es inexacta— Claudio López Lamadrid, aquel editor de Tusquets, Galaxia Gutenberg y Random House Mondadori para el que los adjetivos y superlativos —histórico, legendario, imprescindible— han sido ya prodigados por otros antes que yo. El relato del viaje sirve como una de esas escenas que delinean a un personaje con apenas unas palabras debidamente acomodadas unas junto a otras para conformar un delicado retrato. “Como el de ningún otro editor”, dice Monge que dice Echevarría, “el trabajo de Claudio siempre estuvo siempre determinado por los rasgos de su personalidad”.
No tengo nada que rebatir a esa frase, yo que no conocí a López Lamadrid y que para el caso no conozco a nadie o a casi nadie, salvo una cosilla: diría yo, el trabajo de un editor —en específico, el trabajo de aquella criatura cuasi mítica que solemos llamar un buen editor— está siempre determinado por los rasgos de su personalidad.
2.
“Editor en jefe, muerto a los 75”, reza el primer encabezado impreso que vemos en The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. Arthur Howitzer, Jr., nacido en 1900 y fallecido en 1975. El delicado retrato del severo editor, conformado por apenas unas líneas debidamente acomodadas unas junto a otras, nos muestra a un hombre con el rostro zanjado por la edad, con los brazos cruzados sobre un ejemplar de su revista —La Crónica Francesa que le da título a la película—, una breve copa, un teléfono, una máquina de escribir y varios lápices y plumas. El personaje, interpretado por Bill Murray, es el fundador de una publicación que durante cincuenta años, reza la introducción que es también parte del obituario del editor, “llevó el mundo a Kansas”. Editor hijo de editor, Howitzer fundó su revista durante un presunto viaje de aprendizaje a Francia y agrupó a algunos de los mejores escritores estadounidenses expatriados con el objeto de editar una crónica polifónica con corresponsales de buena pluma y sólido oficio literario y periodístico. Muerto Howitzer, su testamento estipula que la revista deberá cerrar de inmediato: las prensas habrán de ser desmanteladas y fundidas, las oficinas editoriales habrán de ser desalojadas y rematadas, el equipo editorial habrá de ser liquidado con generosos bonos, los suscriptores habrán de recibir un reembolso, y un último número de La Crónica Francesa deberá ser preparado a manera de despedida.
La película —o debería decir la revista— presenta cuatro reportajes de cuatro colaboradores distintos: “The Cycling Reporter”, “The Concrete Masterpiece”, “Revisions of a Manifesto” y “The Private Dining Room of the Police Commissioner”. La primera es una primorosa pieza que recorre el pueblo ficticio de Ennui-sur-Blasé, dando cuenta de una retahíla de historias que, como el nombre del pueblo indica, parecen conformadas de pura apatía. Son las palabras de Herbsaint Sazerac, el reportero ciclista del título —interpretado con la precisión acostumbrada de Owen Wilson—, las que dan el soplo de vida a estas anécdotas que, de otra forma, parecerían hundidas en la intrascendencia.
Dentro del obituario y los reportajes es posible encontrar distintos momentos en los que Howitzer —un editor “famosamente cortés” con sus escritores— lee el reportaje en cuestión y hace distintas anotaciones para sus colaboradores. Howitzer, que se presenta como rudo y escasamente sentimental en ocasiones —regañando a su ilustrador y despidiendo en el acto a los miembros del equipo que se atreven a llorar en su oficina mientras señala un letrero que reza “No llorar”—, es todo amor y toda comprensión con sus escritores. Ante el señalamiento por parte de una implacable correctora de estilo —interpretada estoicamente por Elisabeth Moss— sobre los errores presentes en la colaboración “The Concrete Masterpiece”, de J.K.L. Berensen (la camaleónica Tilda Swinton en un papel no tan camaleónico), la colaboradora especializada en arte de la revista (“Tres participios colgantes, dos infinitivos divididos y nueve errores de ortografía tan sólo en la primera oración”), Howitzer contesta impertérrito: “Algunos de esos son intencionales”. “La colaboración de [Lucinda] Krementz”, una periodista que cubre las revueltas estudiantiles de Ennui-sur-Blasé y cuyo rostro es el de la expresiva Frances McDormand, “‘Revisiones a un manifiesto’: le pedimos 2,500 palabras y nos entregó 14,000, más notas al pie, notas finales, un glosario y dos epílogos”, apunta otro miembro de la redacción. “Es una de sus mejores”, le rebate imperturbable Howitzer. “¿Y qué pasa con Roebuck Wright?” “Su puerta está cerrada, pero puedo escuchar el golpeteo de las teclas”. “No lo apuren”, sentencia Howitzer. Finalmente, la correctora lanza la interrogante definitiva: “La pregunta es: ¿a quién matamos? Tenemos una pieza de más, incluso si imprimimos otro número doble, el cual no podemos costear bajo ninguna circunstancia”. La cámara describe un recorrido hacia Howitzer, quien da un trago y tamborilea un instante hasta que finalmente decide: “Reduzcan los encabezados, corten algunos anuncios y díganle al impresor que compre más papel. No voy a matar a nadie”.
“Porque esta es una película —perdón: una revista— no tanto sobre viajes, o sobre arte, o sobre política, o sobre comida, aunque sí sea una revista —perdón: una película— sobre todo aquello, sino que ante todo, es una obra sobre el lenguaje y sus posibilidades, sobre la posibilidad del lenguaje de embellecer e iluminar el mundo, sobre todo cuando este lenguaje está encarnado en un estilo deliberado que hurga y escarba en la realidad.”
Este es precisamente uno de los órganos vitales que conforman el sistema de The French Dispatch. Según nos dice el obituario de Howitzer, el más escuchado de sus consejos literarios (“probablemente apócrifo”, aclara) a su equipo de disímiles escritores era “Solo trata de hacerlo sonar como si lo hubieras escrito de esa manera a propósito”. Porque esta es una película —perdón: una revista— no tanto sobre viajes, o sobre arte, o sobre política, o sobre comida, aunque sí sea una revista —perdón: una película— sobre todo aquello, sino que ante todo, es una obra sobre el lenguaje y sus posibilidades, sobre la posibilidad del lenguaje de embellecer e iluminar el mundo, sobre todo cuando este lenguaje está encarnado en un estilo deliberado que hurga y escarba en la realidad. Sobre todo, es una película sobre las alturas que puede alcanzar un escritor cuando tiene detrás suyo a un editor que le ha depositado su confianza —acaso sea más preciso decir su fe— en él y en su oficio.
“La clave era la complicidad”, dice Monge que intuye Echevarría en las páginas de Una vocación de editor. Más adelante, Echevarría cita a López Lamadrid para abundar en el tuétano del oficio editorial: “Editar los textos, trabajar con el autor, o con la traducción, y encima hacerlo de forma anónima, sin dejar rastro de autoría, es fascinante, porque tocas la esencia misma de tu cometido: el editor trabaja para el autor, y no viceversa”. Esto es clarísimo en The French Dispatch, una película que me importa menos pensar como película que como una cariñosa disertación sobre los alcances del quehacer editorial. Una y otra vez vemos a Howitzer negociar —con los tiempos, con los desplantes, con las manías y las excentricidades tan típicas de aquellas personas que dedicamos nuestras pobres vidas a juntar palabras a fin de decir algo que creemos (ay) vital— con tal de obtener un texto que capture Ennui-sur-Blasé para ponerlo ante los ojos de sus lectores como si fuera un milagro o una fotografía. La vida de Howitzer, a diferencia de las de sus colaboradores, aparece muy poco en la pantalla —perdón: en la página— de La Crónica Francesa, precisamente porque la vida del editor es esa que habita tras las oraciones de sus autores. Algunos pocos datos biográficos se nos otorgan por aquí y por allá, pero recibimos a raudales muestras vivas de la personalidad de su editor: estoico pero generoso, excéntrico pero empático, impávido pero comprensivo.
Para cuando llegamos a la última crónica de la revista —o lo que es lo mismo— al último segmento de la película (“El comedor privado del comisionado de policía”), podemos observar a Howitzer dialogando con su autor, el demorado Roebuck Wright, preguntándole por qué el personaje principal del reportaje, el chef y oficial de policía Nescaffier, recibe tan sólo una línea de diálogo. Wright le contesta que retiró el resto de su conversación con Nescaffier porque lo ponía demasiado triste, y la imagen se va de nuevo a blancos y a negros para mostrar aquella charla: Nescaffier, en un punto en el que no sabemos si vive o muere y tras probar un rarísimo sabor nuevo producto de un veneno que ingiere para salvar a un niño secuestrado, afirma ser “un extranjero”. “[Un extranjero] buscando algo perdido. Algo perdido que se quedó atrás”. “Quizá con buena suerte encontraremos aquello que nos elude en los lugares que alguna vez llamamos hogar”, le contesta Wright con media sonrisa. Nescaffier tan sólo niega con la cabeza mientras cierra los ojos.
“’La clave era la complicidad’, dice Monge que intuye Echevarría; ‘el editor trabaja para el autor y no viceversa’, dice más adelante Claudio López Lamadrid, aquel editor para el que los adjetivos y superlativos han sido ya prodigados por otros antes que yo.”
“Esa es la mejor parte de todo el asunto”, le dice Howitzer tras escuchar el relato; “esa es la razón por la que debía ser escrito”. “No podría estar menos de acuerdo”, le refuta Wright. “Bueno, de cualquier forma, no la cortes”, termina el editor, mientras le entrega a su autor la porción de historia impresa en una hoja de papel hecha bola y arrojada a la basura. “La clave era la complicidad”, dice Monge que intuye Echevarría; “el editor trabaja para el autor y no viceversa”, dice más adelante Claudio López Lamadrid, aquel editor para el que los adjetivos y superlativos han sido ya prodigados por otros antes que yo. Arthur Howitzer Jr., editor hijo de editor y fundador de The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, probablemente estaría de acuerdo con ambas aseveraciones.
3.
Reviso mis mensajes y no puedo encontrar aquel que me presentó a Julieta García González, directora editorial de Este País y la persona que me invitó a sostener una columna de cine y otras vainas en las páginas virtuales de esta revista hace más de tres años. Durante este tiempo, una y otra vez, Julieta —a quien perdonarán que de ahora en adelante llame Jules, que es como yo le digo y como la tengo guardada en los contactos de mi teléfono— ha aparecido en forma de larga llamada telefónica, de explosivo mensaje que suele arrancar con un sticker de Whatsapp que muestra una ola y un bebé y con el que me saluda diciéndome “ola bebé”, de emocionado encuentro en algún lugar, para hablarme, entusiasmada, de algún tema o suceso o película o fenómeno del que le gustaría que yo me ocupara con mis palabras. A veces he dicho que sí y otras tantas he dicho que no, porque como tantas otras personas que nos dedicamos al oficio de juntar palabras tengo mis tiempos, mis desplantes, mis manías y mis excentricidades, y Jules ha negociado durante más de tres años con cada una de ellas. No sólo ha negociado: me ha dado una manga inmerecidamente ancha para meter mis brazos y acomodarme a escribir. Ha tolerado mis constantes volantazos de tema en el texto a entregar, mis exasperantes colaboraciones que superan por mucho el límite de caracteres que se solicitó, mis desquiciantes demoras que carcomen la fecha de entrega y que harían perder los cabales a cualquier otra persona que se dedique a editar.
“Sobre todo, Jules ha creído, acaso una de las mejores cosas que le pueden pasar a una juntapalabras como yo, porque un escritor no es nada sin un editor detrás que haya depositado su confianza (tal vez sea más preciso decir su fe) en él y en su oficio.”
No a Jules, sin embargo: Jules ha esperado, ha defendido mis retrasos frente a su equipo y también me ha mostrado límites. Ha leído mis textos y ha quitado y ha puesto y ha interrogado; me ha dado consejos sobre mi vida amorosa, sobre mis amistades, sobre mi consumo de sustancias, sobre el futuro de mi carrera profesional. Sobre todo, Jules ha creído, acaso una de las mejores cosas que le pueden pasar a una juntapalabras como yo, porque un escritor no es nada sin un editor detrás que haya depositado su confianza (tal vez sea más preciso decir su fe) en él y en su oficio. Me gustaría pensar que soy especial, claro; que esto ha sucedido por alguna extraña y secreta cualidad mía, pero estaría siendo ingenuo o estúpido, porque Jules ha mostrado esa misma confianza y esa misma fe a otras tantas personas, a las que ha abierto sus páginas —a veces para mi beneplácito, a veces no, porque el desacuerdo es una de las fibras más entrañables de la amistad— y les ha permitido publicar y también editar en Este País. El resultado de los buenos oficios de Jules y su esmerado equipo de editores ha sido una revista que se levantó de entre las cenizas y que en tiempos aciagos para la edición y para las revistas logró encontrar su lugar en la conversación pública de México; una revista caleidoscópica que nunca le tuvo miedo a alojar dos textos cuyas ideas se refutaban mutuamente con tal de mostrar las virtudes del diálogo y una de las pocas publicaciones en nuestro maltrecho país donde todavía se hace escuela editorial. En estos rasgos se percibe la silueta de aquella criatura cuasi mítica que solemos llamar una buena editora: su trabajo siempre está determinado por su personalidad. En este caso, una personalidad que ve en la multiplicidad de ideas un terreno fértil por explorar, no un campo de batallas por conquistar. Y con estas palabras más o menos acomodadas unas junto a otras, espero haya logrado dibujar un retrato medianamente justo de Julieta García González, aquella editora que, como otros notables editores de la realidad y la ficción, siempre ha sabido ver lo mejor —y también lo peor— de las palabras y el trabajo de tantos de nosotros. EP