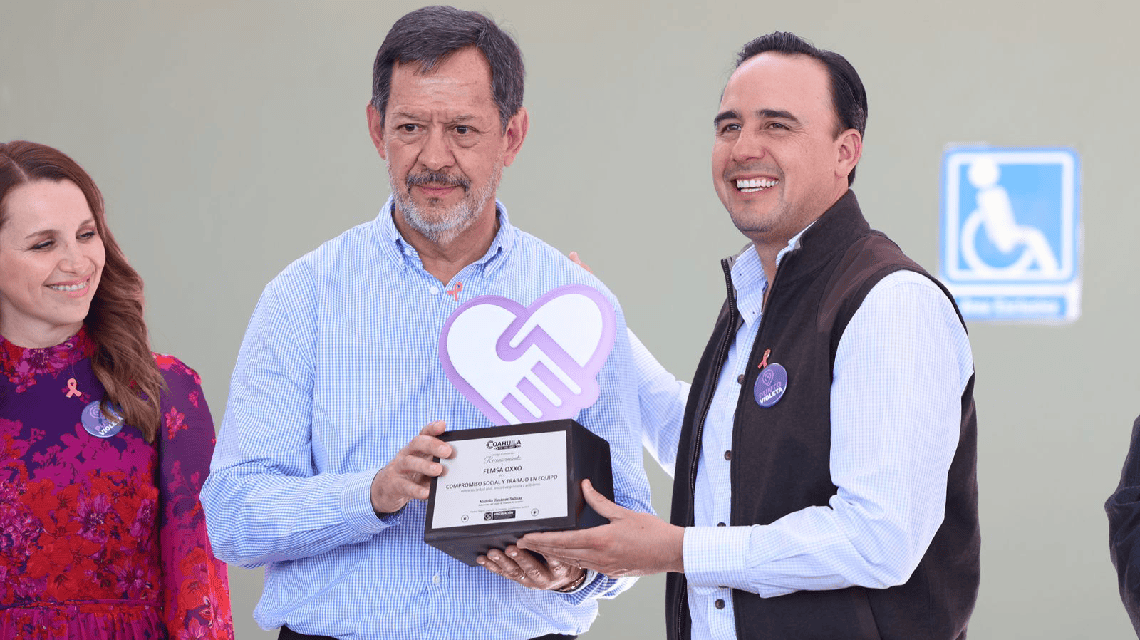Tiempo de lectura: 13 minutos
De la memoria como espejo
Del pasado no queda nunca más que una imagen que pasa zumbando frente a nosotros, decía Walter Benjamin, y sólo se le puede retener —y entender— a partir de esa imagen que refulge en nuestro tiempo. Por ello, la Historia es apenas un recuerdo hecho de materiales que a veces son muy precarios y siempre muy terrenos: banquetas rotas y marcas en las paredes, palabras y canciones, videos, fotografías, heridas en el alma y en la piel.
Benjamin decía también que la tarea del historiador es apoderarse de ese recuerdo como se presenta en cada tiempo y salvarlo del peligro de volverse instrumento del poder. Quizá de lo que haya que apoderarse no sea tanto del recuerdo mismo, sino de su construcción. Al final, los recuerdos son como espejos y todos tenemos la tarea —y de hecho la posibilidad— de hacer de la memoria un repositorio de espejos que nos permitan entendernos mejor, nos obliguen a ver una imagen honesta de nosotros mismos y nos recuerden quiénes fuimos, para entender quiénes podemos ser. La forma y la óptica de esos espejos, como la textura y la composición del recuerdo, cambiarán necesariamente según quién se mire en ellos. Ningún hecho, ningún proceso, ninguna herida son del todo unívocos, y se harán más o menos luminosos, dolerán en distintas partes del cuerpo y la memoria, según lo que pueda, sienta o necesite quien busque su reflejo en ese cristal.
Al poder, con su enorme gusto por el orden y la sumisión, con su urgencia de legitimidad, le encantan las grandes gestas que terminaron y dieron paso a la gloria en que vivimos hoy, bajo su mando. A su versión de la memoria —la más corrupta y sucia, la historia oficial— le encantan los luchadores del pasado que abrieron paso a los anodinos del presente, herederos calmados de las sacudidas de otro tiempo. Cuando los poderosos se adueñan de la construcción de la memoria ponen estatuas donde hubo pasiones y encuentran un solo camino —el que lleva, triunfante, hasta ellos— cuando la realidad estuvo llena de bifurcaciones y dudas, de confusiones y afanes. Imponen con ello una noción de irrevocabilidad a su mandato y hacen creer que su estancia en las alturas es irremediable.
Por eso es tan importante que quienes padecen el poder construyan otra memoria, forjen otros espejos. Si el espejo del poder no es útil más que a las falsedades que lo sostienen, se abre entonces la tarea de romper ese espejo y construir otro, en el que sí quepa la verdad. Será por fuerza una verdad hecha, como todas, pero será una verdad honesta, que no traicione la realidad, pues como nos explicaba Antonio Machado, “se miente más de la cuenta / por falta de fantasía: / también la verdad se inventa”. Esta memoria honesta anida en un montón de espacios. Los libros de historia son un lugar privilegiado para ella, pero han de complementarse con la poesía, con la gráfica, con la música, que saben cargar mejor la estridencia de las calles y el calor y la sangre que circulan por la carne de quienes vivieron el pasado.
Así pasa también con la memoria del verano de 1968. El siglo XXI ha visto cómo desde el poder se quiere convertir ese tiempo de movilización y alegría, con su trágico final, en gesta consumada. Se trata de un esfuerzo por restar importancia a lo que ese movimiento estudiantil nos enseña sobre las posibilidades de la movilización, del humor y la esperanza, así como de los impulsos sanguinarios del poder en México. Es un intento también por rescatar solamente su potencial para quedar encerrado en un mausoleo al que se lleven flores cada año, para olvidarlo de inmediato. Por fortuna, quien quiera entender qué fue ese movimiento iniciado como un pleito callejero para terminar en una lucha por la democracia, encontrará un terreno fértil que ha dado grandes frutos. Desde el primer día de la represión —fijemos por inicio el 26 de julio de 1968, cuando la policía renunció a toda máscara y mostró que la violencia la ejercía porque sí— y hasta la fecha, se han sumado esfuerzos constantes por arrebatar al poder la construcción de aquel recuerdo. Poetas, novelistas, periodistas, pintores, cantantes, actores, cineastas, historiadores, politólogos, activistas, todos se han volcado a la tarea de defender esa memoria, de dejar vivo y nuestro ese espejo doloroso y festivo a un tiempo.
Este texto pretende hacer una revisión a vuelo de pájaro de los recuerdos que han quedado por escrito, para poner de nuevo sobre la mesa algunos elementos que han mantenido viva la memoria de lo sucedido hace 50 años y permitirán renovarla. Pretende también pensar en qué nuevos matices podemos encontrar en ese recuerdo, para construir un país más libre y más justo.
De las alegrías que se perdieron
Como el coral necesita una roca que le permita anclarse y dar forma al arrecife, la memoria necesita asideros, cuerpos en torno a los cuales aglutinarse y tomar cuerpo. Carlos Monsiváis citaba a Victor Hugo para decir: “Toda idea necesita un envoltorio visible, todo principio necesita algo que lo albergue”. Algunos lugares son así. Por ejemplo, el árbol de la Noche Triste —lo que queda de él— es una muestra de la desatención de la Ciudad de México hacia sus monumentos naturales, pero también y sobre todo, el anclaje del recuerdo de una victoria contra los conquistadores, por efímera que fuera. Las fechas cumplen la misma función. La memoria de lo que arrancó aquel verano de hace medio siglo está anclada sobre todo en la fecha de su final, pero valdría la pena anclarla también en su principio. El 2 de octubre marca el día en que el régimen priista mostró en la Ciudad de México su verdadero rostro, ese que reservaba para los opositores en el resto del país, y puso en plata su incapacidad para encarar la pluralidad si no era a culatazos. Sin embargo, esto centra el recuerdo en torno a la brutalidad del Estado y deja de lado lo que el movimiento en sí aportó a su tiempo y al país, que no es poca cosa.
El antecedente inmediato de aquella movilización estudiantil fue un pleito entre pandillas y estudiantes en las inmediaciones de la Ciudadela, el 22 de julio, y la represión del cuerpo de granaderos, que se salió de control y llevó a los agentes de la fuerza pública a invadir a toletazos las instalaciones de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, donde golpearon por igual a los perseguidos, a los estudiantes y a los maestros. A partir de ahí, la represión fue sistemáticamente excesiva y fue provocando una escalada del movimiento. A la marcha en protesta por los excesos policiacos respondió el poder con más excesos, lo que desató un despertar que llevó a todos no a decir que el rey —o el presidente— estaban desnudos, pero sí que el régimen se sustentaba en la violencia y que su supuesta democracia sólo era una fachada y no se esforzaba mucho en mantenerla.
En 1970, desde la cárcel de Lecumberri, Luis González de Alba escribió el libro Los días y los años, en el que explicó con ironía difícilmente evitable cómo la respuesta de la policía, al golpear parejo a unos y a otros, provocó la unidad que tanto temía: La policía fue tan eficiente que en una sola tarde golpeó a los politécnicos que protestaban por las agresiones policiacas iniciadas esa semana; a los universitarios de las prepas, que son los más rápidos en responder; a los miembros de diversos grupos políticos de izquierda presentes en la manifestación que conmemoraba el 26 de julio [aniversario de la revolución cubana] y, entre ellos, al mismo Partido Comunista que tan felices declaraciones acababa de hacer a raíz de la entrevista sostenida con Díaz Ordaz. Las acciones de la policía lograron lo que parecía imposible: la unión Politécnico-Universidad, y la de los grupos de izquierda.
El gobierno inventó que la represión estaba justificada porque la manifestación fue violenta desde un inicio, que había una conjura comunista para desestabilizar el país, que tanta organización no era posible sin un plan y sin dinero del extranjero. La realidad, como suele pasar, era mucho más mundana y así quedó grabada en el recuerdo. Por ejemplo, hay un elemento que, quizá por sonar tan absurdo o porque la memoria colectiva abunda siempre en detalles verdaderamente minuciosos, en todas las historias escritas sobre el movimiento resuena. Múltiples libros anotan cómo las autoridades sostenían que los basureros del Centro Histórico estaban llenos de piedras aquel 26 de julio. Llama también la atención la explicación más creíble sobre la procedencia de aquel gran montón de piedras que llovió sobre los granaderos. Jaime García Reyes se lo explicó a Hermann Bellinghausen en una entrevista para el libro Pensar el 68, publicado dos décadas después del movimiento: “No recuerdo que hubiera piedras en los basureros. Nosotros hicimos las piedras con las alcantarillas”.
Ahora, ¿qué puede mover a alguien a ponerse a romper alcantarillas y embestir a la policía, en lugar de replegarse? ¿Cómo se organizaron y para qué, esos primeros contingentes que respondieron a quienes pretendían aplastarlos, levantando el pavimento? Carlos Monsiváis lo entendió bien cuando afirma en La tradición de la resistencia, publicada en 2008: “En un nivel [los estudiantes del IPN] sí sabían lo que querían: no dejarse, y la indignación no es un mal principio organizativo”.
A partir de ahí, los elementos disponibles para la memoria permiten entrever dos fuerzas, dos corrientes esenciales debajo del movimiento, que no debemos olvidar a pesar de su doloroso desenlace. Por un lado, como supo leer Octavio Paz y explicó en su Postdata, publicada apenas un año después de su renuncia a la embajada en India y de la matanza de Tlatelolco, “el movimiento fue reformista y democrático”, y la democracia era una de sus demandas de fondo. En palabras de Monsiváis, el movimiento de 1968 fue un nuevo esfuerzo —quizá el más relevante en las tres décadas que lo antecedieron— por “fundar la práctica de la democracia en el respeto a los derechos humanos y civiles”.
Por otra parte, hay un elemento de libertad ganada a punta de barricadas, una burbuja que mantiene a raya al poder y sus aparatos, que frente a lo sombrío y anquilosado de los discursos oficiales, ante el conservadurismo ramplón de la iglesia, las televisoras y la prensa, oponía una alegría estridente y contagiosa que electrizó la ciudad, pero sobre todo a quienes lo vivieron en primera persona. José Emilio Pacheco lo apuntaba en un poema fechado en agosto de 1968: “Página blanca al fin: / todo es posible”, y en Palinuro de México, aparecido en 1974, Fernando del Paso cita a Jorge Guillén para contarlo:
Con qué nobleza se revuelven
todos juntos esos muchachos
y claman por una justicia
perturbando, vociferando.
Quien recita a Guillén en la novela, aunque con rabia, es Walter, el primo conservador de Palinuro que protestaba porque, mientras comía caracoles a la vizcaína en un restaurante de la ciudad, vio entrar “a siete, diez, quince muchachos, quién sabe cuántos”, que “hablaron, rieron, echaron albures y discursos, repartieron volantes y salieron alegres, tumultuosos, perturbando”. Esa misma alegría la vivió Paco Ignacio Taibo II, que en 68 explicó: “La inmovilidad era un pecado. El único que recuerdo de aquellos días.” Con el dolor del preso lo escribió también Luis González de Alba, siempre en Los días y los años: Sólo queda el destello breve de la libertad que no conocíamos hasta que vivimos esos días, los regresos irreales por avenidas sin luz, por calles donde no existe el poder, ni la violencia, ni los pistoleros para mantener las cabezas inclinadas, tu imagen lejana, las sombras que cambian sobre un mantel blanco, los progresos constantes en tus conocimientos, la fotografía de la muchacha con su bandera en alto, la gran bandera roja que se turnaban María Elena y Selma, la sensación de estarlo cambiando todo…
Pero eso, claro, terminó aplastado con una brutalidad que la capital del país no conocía y no ha vuelto a vivir nunca, aunque tantas veces desde entonces, en tantos lugares, siga siendo rutinaria.
Del dolor, de la rabia y de la sangre
Como las piedras en los basureros, también la memoria de lo ocurrido el 2 de octubre está marcada por detalles muy precisos. Todos coinciden, palabras más, palabras menos, con lo que Gilberto Guevara Niebla contó a Elena Poniatowska para La noche de Tlatelolco, libro canónico sobre el movimiento estudiantil y su terrible desenlace: Los dos helicópteros que sobrevolaban la Plaza casi desde el inicio del mitin habían tomado una actitud hostil y provocadora volando a muy baja altura y en círculos cada vez más cerrados, luego habían lanzado las bengalas, una verde y otra roja; al caer la segunda se inició el pánico y los miembros del Consejo tratamos de detenerlo: ninguno de nosotros veía que el ejército avanzaba bajo la tribuna.
También queda para el recuerdo que los encargados de la represión y las detenciones pertenecían al Batallón Olimpia, que llevaban un guante blanco y que los oradores hablaban desde el tercer piso del Edificio Chihuahua. Para todo lo demás, para el sustrato esencial de la memoria de ese 2 de octubre de hace 10 lustros, más que los testimonios ha servido la poesía, que se volcó a salvaguardar la memoria frente a la mentira. De Rosario Castellanos tomó la memoria colectiva su imagen del día siguiente:
La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal
el estado del tiempo.
(…)
No busques lo que no hay: huellas, cadáveres,
que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa:
a la Devoradora de Excrementos.
José Emilio Pacheco también refería al pasado prehispánico, tan presente en la plaza de Tlatelolco, para hablar de la violencia que la sacudió otra vez como hacía cuatro siglos. Con versos entresacados de la traducción del náhuatl que Ángel María Garibay y Miguel León Portilla hicieron de los testimonios aztecas enVisión de los vencidos, escribió:
Se alzaron los gritos.
Fue escuchado el estruendo de muerte.
Manchó el aire el olor de la sangre.
La vergüenza y el miedo cubrieron todo.
Nuestra suerte fue amarga y lamentable.
Se ensañó con nosotros la desgracia.
Juan Bañuelos, en cambio, quiso acompañar la memoria de la sangre con la posibilidad de la esperanza. En un poema publicado apenas un mes después de la matanza, vaticinaba:
de aquí en adelante la ira,
el llanto, la indignación, la fiesta,
dirán: “mírenlos”, indicarán: “son ellos”.
De cada frente estudiantil que sangre irrumpirá el fulgor de los que nada tienen Lo mismo quiso ver Jaime Sabines en el futuro, esperando que el sacrificio no fuera en vano:
…pero la sangre echa raíces
y crece como un árbol en el tiempo.
La literatura también ha sido fundamental para entender algo que mucho tiempo después, en otra masacre muy lejos de la capital, en Ayutla, Guerrero, el país supo leer por fin. Los culpables no fueron —o no solamente— Díaz Ordaz, Luis Echeverría, García Barragán: el culpable fue el Estado. O como Fernando Del Paso le explicó a Palinuro de México, el asesino “tenía los ojos de un político, la nariz de un rico, la frente de un reaccionario, las orejas de un hijo de puta…”
De los recuerdos, de sus lecciones y de las esperanzas
Los espejos también han de arrojarnos la imagen de nosotros que no queremos ver y los recuerdos han de mostrarnos qué no hacer, qué aristas pulir, qué vicios combatir. Por ejemplo, Soledad Loaeza, en su veloz recuento de los años sesenta para la Nueva historia general de México, explica que “nunca como entonces se creyó que todo México era la ciudad de México”. Ojalá ese ‘nunca’ fuera cierto, pero el hecho es que hoy, como entonces, la Ciudad de México piensa que el país no va más allá de Cuautitlán.
El poeta Hugo Gutiérrez Vega reclamaba en su artículo incluido en Otras voces y otros ecos del 68,compilado por Salvador Martínez della Rocca conmemorando el 45 aniversario del movimiento, cómo el centralismo nacional nos ha llevado a olvidar que antes de la ocupación de la Ciudad Universitaria chilanga el ejército entró en la Universidad Nicolaita de Michoacán, que reprimió movimientos estudiantiles en Hermosillo y Monterrey, que él mismo fue víctima de la barbarie del fascismo católico de El Bajío y perseguido por matones y policías a causa de su independencia frente a las élites locales, cuando era rector de la Universidad de Querétaro. ¿Por qué duele más la masacre de los estudiantes que la de los henriquistas, ocurrida una década antes? ¿Por qué los chilangos presos importan más que los ferrocarrileros que pasaron 11 años tras las rejas? El centralismo impulsado por todos los gobiernos desde Miguel Alemán vacunó a la capital contra los dolores del resto del país, e hizo que los capitalinos olvidaran la lógica carnicera con que el régimen controlaba el interior de la República y la periferia de la Ciudad de México.
Volviendo a Walter Benjamin, él imaginaba que la historia se parece a un ángel que, escandalizado, trata de alejarse de lo que ve en la trayectoria humana. “En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos”, decía el filósofo alemán, el ángel de la historia “ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar”. Ésa es quizá la lección más importante que nos deje la memoria de lo que pasó en 1968, aunque a las ruinas hay que agregar el impulso luminoso de las luchas que no cesan. No sólo en la masacre del 2 de octubre, sino también en la ocupación de la Vocacional 5 y antes, durante y después, en la represión del sindicalismo independiente que ha marcado las últimas ocho décadas, en la violencia con la que se mantienen a raya las exigencias campesinas, en la criminalización de los defensores ambientales y en la complicidad del Estado con las élites políticas estatales y otras mafias como ellas, hay que saber leer una misma lógica, un mismo afán de manejo patrimonialista del poder y una misma escuela autoritaria y represora.
Sin embargo, también hay que saber encontrar esperanzas en el hecho de que ese recurso sistemático a la represión no ha sido suficiente para acabar con todas esas luchas. Jorge Volpi señala en su historia intelectual de 1968, publicada en 1998 bajo el título La imaginación y el poder, que “afirmar que el movimiento estudiantil de 1968 cambió a México es una metáfora hermosa pero improbable”. Con todo, sin la renovación que supuso ese movimiento, sin esa incorporación de las clases medias de la Ciudad de México a la larga historia de rebeldías que han evitado que el país se oscurezca del todo, posiblemente la historia reciente de México hubiera sido mucho más sombría. ¿Se puede imaginar el humor de las marchas zapatistas sin el antecedente del “¡Sal al balcón, hocicón!” que los estudiantes gritaron a Díaz Ordaz? Los antecedentes rara vez son condición suficiente del presente, pero, ¿es posible un presente con la forma actual sin esos antecedentes? ¿Se puede imaginar la realidad y, sobre todo, se le puede transformar sin esos recuerdos que ofrecen por igual lecciones, dolores y esperanzas?
Más que buscar un punto único de inflexión, un gran acontecimiento transformador del país, hay que saber ver una historia de luchas, de derrotas y de éxitos que nos han hecho como somos. Más que concentrarse en un solo punto en la historia, más que llorar el 2 de octubre —o llorar exclusivamente el 2 de octubre— hay que articular una memoria que, a partir de estos “envoltorios”, como decía Victor Hugo, nos permita nutrirnos de sus lecciones, dolores y esperanzas. Para ello, hay que arrebatar al poder la construcción de los recuerdos y articularlos de forma que nos empujen hacia un mañana mejor. Hoy que se cumple medio siglo de que el ejército aplastó a sangre y fuego un movimiento luminoso y democrático, hay que recordar su luz y su espíritu libertario, hay que alimentarnos de ellos para seguir empujando, para lograr que nunca más haya tanques en las calles, sangre en el pavimento ni muertos por los que ocupar el Zócalo. A 50 años de aquel horrible 2 de octubre, habrá que seguir a Rosario Castellanos:
Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordamos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.
Algunas fuentes para la memoria
Esta lista no pretende ser exhaustiva, quien busque hacer el listado definitivo de lo que se ha escrito sobe el movimiento estudiantil de 1968 en México enfrentará una tarea monumental. Es simplemente un muestrario personal que presenta al lector algo de lo más relevante que se ha publicado sobre el tema, donde encontrará información útil y referencias a donde acudir si quisiera profundizar. En cada caso se presenta el año de la primera edición y la editorial que lo publica actualmente, para facilitar la vida al lector.
Novela
Palinuro de México, Fernando del Paso, 1974, en Fondo de Cultura Económica
Crónica de la intervención, Juan García Ponce, 1982, en Fondo de Cultura Económica
Memorias
Los días y los años, Luis González de Alba, 1971, en Cal y Arena
68, Paco Ignacio Taibo II, 1991. Booket
La libertad nunca se olvida, Gilberto Guevara Niebla, 2004, en Cal y Arena
Análisis
Posdata, Octavio Paz, 1970. Siglo XXI
México 68: Juventud y revolución, José Revueltas, 1978, en Era
La imaginación y el poder, Jorge Volpi, 1998, en Era
1968: Largo camino a la democracia, Gilberto Guevara Niebla, 2008, en Cal y Arena
Parte de guerra: Tlatelolco 1968, Julio Scherer García y Carlos Monsiváis, 1999, en Aguilar
Recopilación de testimonios
La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, 1971, en Era
Pensar el 68, Hermann Bellinghausen y Hugo Hiriart, 1988, en Cal y Arena
Voces y ecos del 68, Salvador Martínez della Rocca, 2009, en Miguel Ángel Porrúa Editor
Otras voces y otros ecos del 68, Salvador Martínez della Rocca, 2013, en Fondo de Cultura Económica EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.