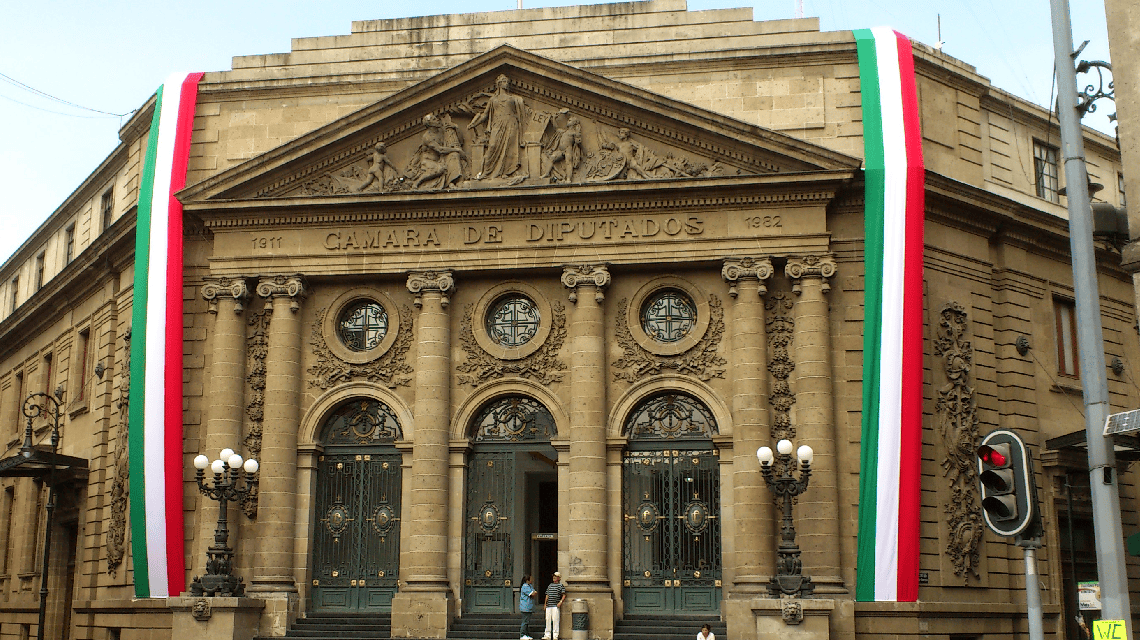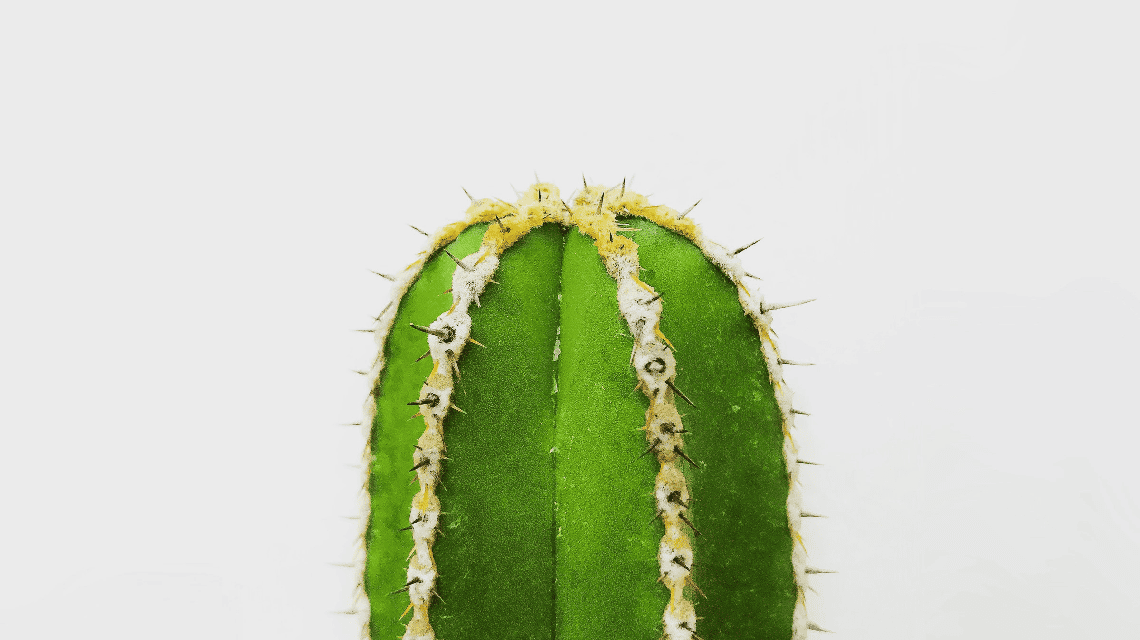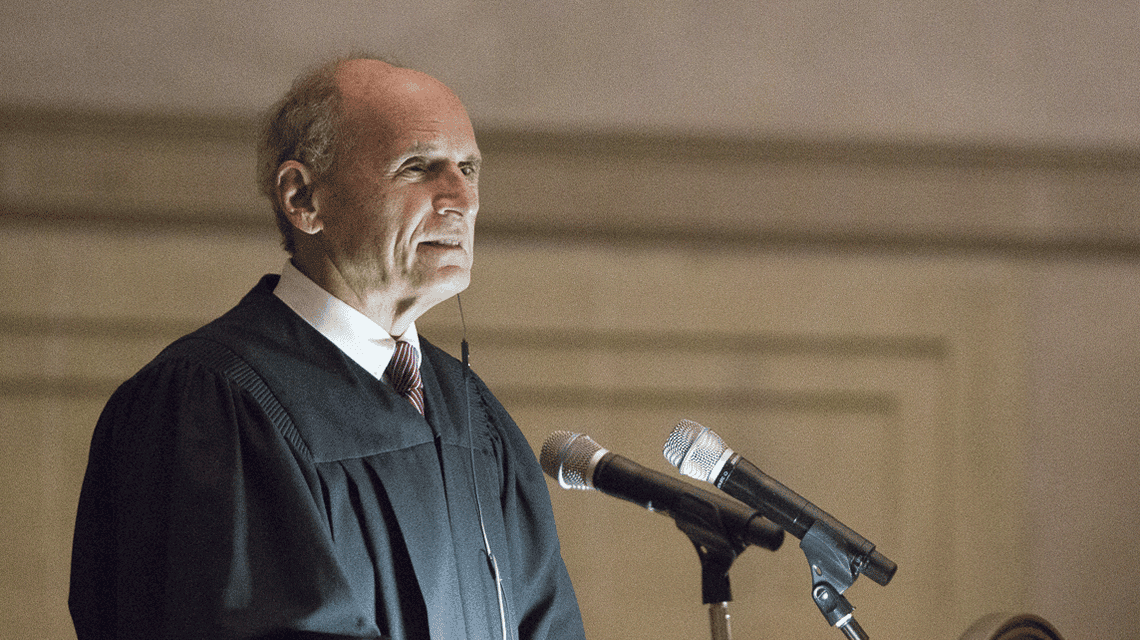Tiempo de lectura: 5 minutos
A mis hijas, Mariana y Cecilia
El tiempo de lluvias me dice: No eres de aquí. La luz mate y húmeda; el sonido de la lluvia sobre los árboles, la piedra, los techos; el olor a mojado sobre el cemento, la hierba, las frondas, todo esto es tan ajeno a mi terruño, a ese trozo de tierra al que pertenezco: el desierto de Sonora. Mi desierto.
Han pasado diez años desde que llegué a esta ciudad. Y algo en mi cuerpo, en su memoria, sigue diciéndome: no eres de aquí; eres una huésped, una visitante.
Esa voz vibrando en mi cuerpo y su temperatura, duele. Porque me llama “extraña” en mi propia casa, porque me llama “extraña” en el acento de mi pequeña hija que nació aquí, que llegó en el capullo de mi entraña, sin memoria de esos primeros meses de gestación en el desierto, bajo el sol calcinante, en el acento atronante de mi tierra, que hoy apenas entiende y a veces le asusta.
Esa voz me llama “ajena” en esta tierra que me acoge desde hace diez años; y me pregunto si un día el fuego arrebolado en cielos, en tardes de insectos con su zumbido ensordecedor, se apaciguarán y su voz queda cederá ante esta tierra de volcanes, de tormentas, de terremotos, de polución, de gusanos retorcidos en los periféricos y segundos pisos.
*
La primera lluvia del verano llega a la memoria para recordarme esos tiempos en los que no era residente. Ese tiempo en que yo era otra mujer que venía de visita desde el desierto, a ver todo lo que podía, a sentir todo lo que era capaz de sentir, a pasear ligera, a disfrutar del letargo amoroso, mientras las ventanas se abrían a los duraznos lánguidos en el jardín bajo la tormenta.
La lluvia era sorpresa disfrazada de olor a tierra mojada, a musgo, a hiedra, a árboles, a muros escurridos y baldosas empapadas. Los colores se me revelaban más intensos ante la luz cribada por las nubes bajas. Pero el verano trae la segunda lluvia, la tercera, una tormenta cada tarde, y soy la mujer del desierto que habita ahora entre roca volcánica y bosques. Y arrebujada en esa húmeda calma, me digo y trato de convencerme: aquí también pertenezco.
*
Es difícil vivir lejos del terruño. Pero más doloroso es desarraigarse de él. Después de diez años, me pregunto ¿qué es ahora mi tierra?, ¿qué extraño cuando cierro los ojos?, ¿cuál es la tierra que añoro y a la cual quisiera volver en la memoria como un escape?
Y no veo a mi ciudad. No veo mi casa del pasado. Veo la tierra yerma. Veo el paisaje abierto e infinito del desierto. Sus colores ocre, siena. La intensidad de sus cielos. El calor seco sobre mi espalda. Veo el mar junto a sahuaros. Veo la roca roja. Escucho el zumbido de los insectos. El cascabel que amenaza mientras serpentea. El aullido del coyote. Lo que añoro es una utopía.
Yo quise vivir una utopía, y en un tiempo me aislé en el desierto, a campo abierto. En una pequeña casa color terracota, sin vecinos, sin electricidad, con agua sólo dos horas al día, rodeada de guayacanes, sahuaros, pitahayas, torotes, mezquites, palofierros, paloverdes. Fue mi utopía pensar que podía abrazar al desierto y bautizarme como su hija. Acabé abrasada, no lo he olvidado. Acabé expulsada un verano bajo los inclementes 50ºC.
Lo que añoro es, entonces, la utopía del desierto. Un sueño del que desde hace mucho tiempo fui expulsada. Pero si cierro los ojos en la añoranza, no veo a mi padre, no veo a mis hermanos, no veo a mis muertos, ni a mis amistades, ni a mis ancestros: veo el desierto abierto, rojo, el coyote y la cascabel, el torote bruñido y dorado bajo el sol. Y ese imposible es lo que extraño, y es por lo que lloro en esta tierra lejana y ajena.
*
A veces cuando transito por los puentes y el segundo piso, y veo la Ciudad de México inabarcable bajo mi vista, pienso que vivo en un lugar al que no puedo medir con la vista. Mi pequeña hija mira a la nada por la ventana. Esta es su ciudad, ella nació aquí. Y quizá ella sí entenderá que vive en una urbe inabarcable. Quizá en su imaginario sí está abarcada.
La veo en su tierra de origen, y me pregunto ¿el terruño puede ser inasible, inabarcable?, ¿el terruño puede ser ese territorio que no alcanzas con la vista ni con la conciencia de sus confines? Yo desde el Cerro de la Campana en Hermosillo podía ver los límites de mi ciudad, podía recorrerla, conocía sus coordenadas. Aquí me es imposible. ¿Ella sí podrá?, ¿cómo puedes nombrarte oriunda de una ciudad que no has recorrido en su totalidad, con recovecos inéditos para tus pies y conciencia?
*
En una de las intensas lluvias en la Ciudad de México quedé varada en Insurgentes y con mi pequeña, entonces de tres años, dentro del coche (¿debería decir carro?). El agua llevaba una corriente tan fuerte, que a veces el auto se movía por el oleaje que provocaban otros vehículos. Ahí, en medio de tal inundación, me sentía una náufraga de esta ciudad: si un policía me desviaba, no sabría cómo regresar a casa en esta urbe desconocida; el celular se me descargó y no podía tener el apoyo de nadie.
Observé a la gente, suplicando ayuda. Y lo que encontré fue una certeza: aquí no hay lugar para la solidaridad. Los autos insistían en darse vuelta en U donde no debían, sin importar la obstrucción al tráfico o el oleaje que levantaban a su paso. Vi una sociedad interesada en sobrevivir, no en ayudar, respetar o buscar soluciones comunes.
Claramente llegó a mi mente: no pertenezco a esta ciudad, no soy parte de ella, esta ciudad me repele, en esta urbe no hay espacio para la conciencia del otro. Y la conciencia de mi Yo aquí es tan difusa.
Descubrí que la idea de terruño se me había desdibujado tanto. En mi memoria escarbaba para encontrar la conciencia de mi origen como una tabla de salvación. Cuando digo “Hermosillo” no aparece ante mí Hermosillo. No hay un lugar seguro, reconocible, familiar. Soy una náufraga en esta ciudad, asida a lo único que tengo por tierra firme: mi casa, mi jardín, mi familia. A esa tabla de salvación me aferro.
*
Mi hija mayor es sonorense como yo. Nos gusta hablar entre nosotras con un acento norteño acendrado, como el que nunca tuvimos. Nos gusta decir las palabras tan propias de nuestra tierra, como un lenguaje en código, como una Lengua propia. Decimos “qué simple”, “qué repunante”, “qué enfadosa”, “mija”, “oría” en lugar de orilla y “tortía” en lugar de tortilla, “qué a gusto” ( y prolongamos la palabra “gusto” tanto como el letargo del acento lo permite); y morimos de risa. Es como sentarnos en una isla, a añorar, a recordar una tierra ignota para los demás, de la cual sólo nosotras podemos hablar, a la cual sólo nosotras podemos añorar, una tierra que sólo para nosotras tiene significado.
Así fue hasta el terremoto del 2017. Ese año, ese acontecimiento me situó: esta es ahora nuestra tierra, nuestra realidad, nuestra ciudad, nuestra gente. El dolor de esta ciudad es mío. La tragedia de este lugar es mía. Mi hija mayor, de 22 años entonces, salió a las calles a ayudar, caminó por los huesos rotos de esta urbe, por las moronas de sus edificios, escuchó los gritos de los damnificados bajo los escombros, el silencio mortal bajo las ruinas.
Ese día ella abrazó esta ciudad. Ese día me quedó claro que ella, sonorense, ya era de aquí. Y de muchas formas, yo también. Como mujer del desierto tuve que reaprender: vivo en una tierra que se mueve, este territorio se sacude de tanto en tanto con una furia descontrolada, esta ciudad sísmica expulsa como el desierto con su infierno. Soy hija de una y de otro, soy la hija expulsada como cualquiera otra en esta ciudad.
*
Hay dolor de saber que Sonora ya no es mi mundo, que mi mundo ahora está en la Ciudad de México, pero es un mundo que recién nace, con recuerdos recientes y con un camino por delante que hay que desbrozar día a día.
En Sonora está mi historia, mi familia, muchas amistades. Pero hay una raíz que crece aquí, en mi cuerpo.
De alguna manera, este jardín verde que amorosamente hemos plantado y cuidado mi pareja y yo me recuerdan que esta es mi casa, que yo soy casa, y me hace sentir en mí. Aunque al cerrar los ojos vea una ciudad a la que puedo ver las orillas (“orías”), aunque al cerrar los ojos añore el desierto y su vastedad, debo recordar que es la misma vastedad de esta ciudad. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.