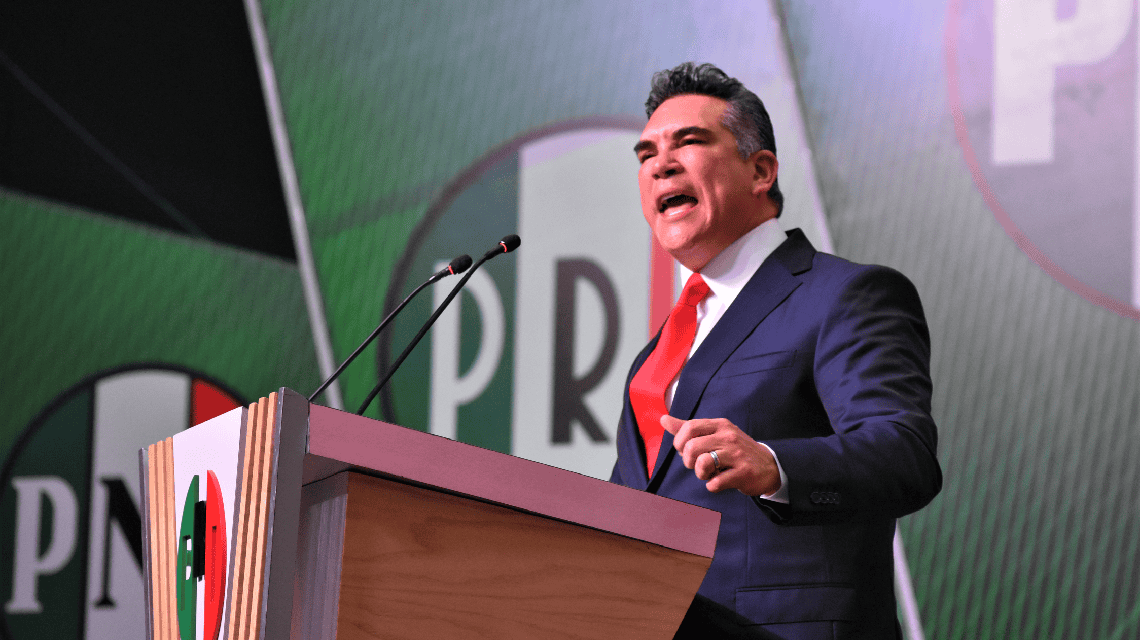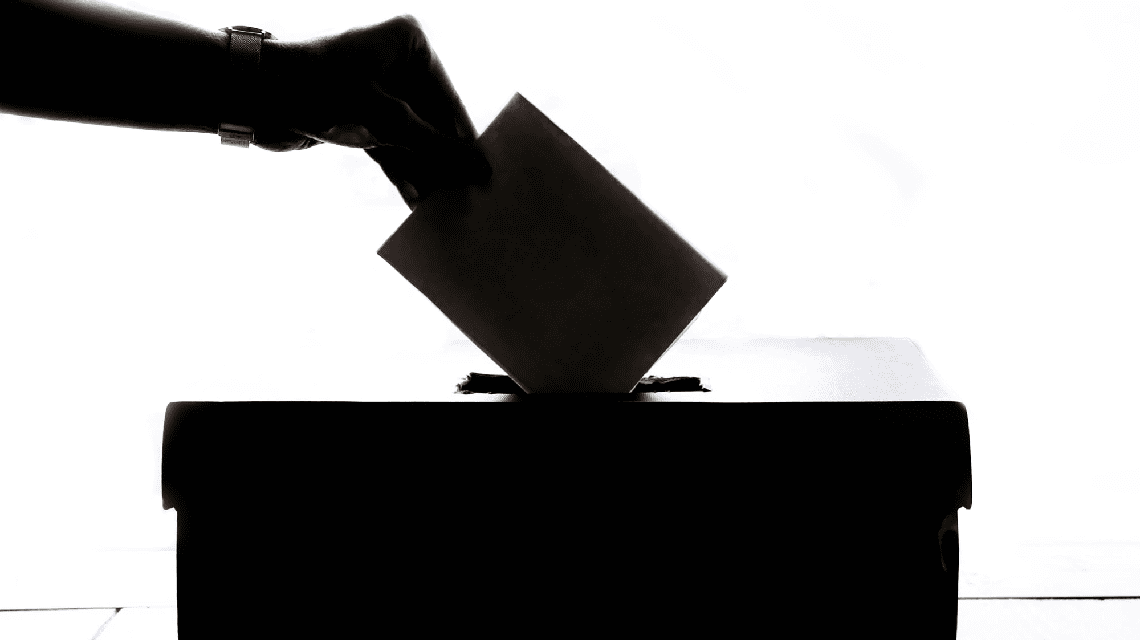Tiempo de lectura: 11 minutos
En octubre de 2018, de San Pedro Sula, Honduras, partió un
contingente de migrantes que aspiraba a llegar a Estados Unidos para solicitar
asilo político e iniciar una nueva vida, lejos de la pobreza y la inseguridad.
Emprendieron la marcha cientos de personas, hombres y mujeres de todas las
edades, a los que muchos más se fueron sumando a su paso por Guatemala, de
forma tal que al llegar a México ya no eran cientos, sino miles. Retenidos
aquí, bajo la promesa de visas y empleo para quienes decidieran renunciar al
plan de asilo en Estados Unidos, estos miles de migrantes enfrentaron
hacinamiento en albergues improvisados, enfermedades, incertidumbre sobre su
futuro y, aun cuando a lo largo de su recorrido las expresiones de solidaridad
de algunos sectores ciudadanos se hicieron patentes, también enfrentaron
desprecio y xenofobia por parte de otros.
Del encrespado mar de historias que este flujo humano
representaba, cargado de voces que escapaban de la violencia delictiva,
política y económica de Centroamérica, sólo una fue escuchada con atención e
indignación masivas: la voz de Miriam, una joven hondureña que, en un momento
de frustración, luego de recorrer Guatemala y México en condiciones de absoluta
precariedad, osó comentar a un reportero que los alimentos que recibió en un
albergue de la frontera norte eran como comida para “chanchos”, es decir, para
cerdos. Para la prensa en México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y
Honduras, ese comentario fue más importante que las denuncias de acoso y falta
de servicios médicos que enfrentaban los integrantes de la caravana y, de
hecho, Miriam es la única de ese contingente migrante en la que, hasta la
fecha, los medios de comunicación han mantenido su interés.
De noviembre de 2018 a julio de 2019, medios de
Centroamérica, México y Estados Unidos han publicado decenas de notas sobre
esta mujer, la mayoría destacando las expresiones de odio popular en contra de
la hondureña por “malagradecida” y muchas otras publicadas con el simple
objetivo de humillarla y hacer escarnio de su situación: notas como “Lady Frijoles
pretende ser fashionista” y “Se filtra foto de Lady Frijoles presumiendo los
pechos”. Tras 17 años de coberturas relacionadas con violaciones a derechos
humanos y violencia, la periodista mexicana Daniela Rea (Premio Nacional de
Periodismo 2018) halla en Miriam el ejemplo claro de la visión deformada sobre
los migrantes que han abrazado, reproducido y fomentado los medios de
comunicación. Daniela se pregunta a sí misma: “¿Por qué a un reportero le
pareció noticioso lo que dijo esa joven acerca de la comida que le ofrecieron?
A ese reportero no le importó informativamente todo el proceso que ella había
sufrido: de toda la experiencia migratoria de esa mujer sólo le pareció
informativo un instante en el que ella dijo una frase, porque la presentaba como
malagradecida, la hizo famosa en términos negativos y provocó en contra de
todos los integrantes de la caravana —y de todos los migrantes en la frontera—
expresiones de los mexicanos como ‘¡Regrésense a su país!’ o ‘¡No los queremos
aquí!’ que antes no se daban”.
Tras lograr cruzar a Estados Unidos, Miriam fue hospedada
por una mujer a la que luego agredió físicamente durante una discusión y su
historia continuó en el interés de la prensa, pero ahora para alimentar una
imagen negativa de la población migrante con notas como “Capturan a Lady
Frijoles por agredir con arma mortal a mujer en Texas” y “Se le acabó el sueño
americano a Lady Frijoles”, con las que se reforzaba el discurso del gobierno
estadounidense acerca de que el flujo migratorio está integrado por
delincuentes. La cobertura sobre el caso de Miriam, detalla Daniela, no sólo es
reflejo de la profunda incomprensión que sobre la migración padecen los medios
y los periodistas de toda la región, sino también un ejemplo de cómo se han
promovido ideas xenófobas y reforzado prejuicios entre las poblaciones de los
distintos países involucrados en el fenómeno migratorio, aun en aquellos que
son el punto de origen de los migrantes, como México o las naciones
centroamericanas.
“Aunque en México no hemos dejado de cubrir el tema
migratorio desde hace décadas —señala Daniela—, en todo este tiempo su
complejidad no ha logrado ser entendida por la prensa, y eso tiene que ver con
que ésta es una historia que desde el periodismo sólo se aborda de manera
intermitente, coyuntural. Para ser justa, creo que esto se debe, en parte, a
que en México hay muchas urgencias por atender. No dejamos de estar en una
situación de emergencia por el tema de las desapariciones forzadas, cuando
pasamos a una emergencia por la multiplicación de fosas clandestinas y luego a
la emergencia por los ataques a defensores de derechos humanos, y luego a la
emergencia por los derrames de mineras, y así vamos, de un bomberazo a otro. La
consecuencia es que, como con otros temas, no hay por parte de la prensa, en
general, una cobertura sistematizada sobre la temática migratoria”, es decir,
un seguimiento constante y profundo sobre todas las facetas del ciclo
migratorio.
Desde Estados Unidos, la periodista mexicana Eileen Truax
coincide con Daniela y detalla el punto. “El problema que tenemos los medios
—señala Eileen, con 15 años en la cobertura ininterrumpida de las temáticas
migratorias desde aquel lado de la frontera— es que la migración se aborda sólo
cuando hay problemas. Es más, los medios de Estados Unidos, y también de
México, entienden la migración como un problema y, cuando desde su óptica éste
es muy grande, elevan el ‘problema migratorio’ a la categoría de ‘crisis
migratoria’. Pero esta premisa es absolutamente falsa: la migración no es un
problema, sino una consecuencia. Es decir, el ‘problema’ es el que genera la
migración.” Eileen escoge sus palabras con todo cuidado, para ser muy clara en
su planteamiento: “Si la migración es una consecuencia de la violencia,
entonces la violencia es el problema, no la migración; si la migración es
consecuencia de una crisis económica, entonces la crisis económica es el
problema; si una persona migra porque huye de la homofobia en su país,
entonces, la homofobia es el problema. Y de esta manera, paradójicamente, la
migración es la solución, la única que ven algunas personas a los problemas que
viven en sus comunidades.”
En cambio, advierte, no sólo en México o Norteamérica, sino
en todo el mundo, los medios de información mantienen una actitud de indiferencia
ante los problemas que originan la migración, o son incapaces de entender el
vínculo entre esos problemas y los flujos migratorios consecuentes. “Los medios
—explica Eileen— han asumido que lo que describe a la migración es sólo el
trayecto, porque el trayecto es muy visual y muy dramático. Involucra los
elementos perfectos para una gran película: drama, tensión, horror, villanos.
Pero si tú revisas el ciclo migratorio, te das cuenta de que el trayecto es un
periodo brevísimo, y el resto del ciclo no se cuenta porque no es considerado
‘noticiable’. Se han escrito muchísimas notas de la gente en el camino, pero el
final de la nota siempre es el mismo: arrestan al migrante, lo deportan, muere
o logra cruzar. ¿Y antes de eso? ¿Y después? Si no vemos qué pasó con ellos
tres años antes de que migraran, ¿cómo podemos entender por qué vienen? Y
tampoco se pregunta la prensa: ¿Qué pasa al día siguiente de que cruzan, qué
pasa un mes, un año, una década después con esas personas, con esas familias
centroamericanas? Eso, que comprende la mayor parte del ciclo migratorio, no
tiene seguimiento periodístico.”
En la actualidad, reconoce Eileen, la temática migratoria ha
sido colocada entre las prioridades de los principales medios estadounidenses,
pero esto no responde a un cambio de perspectiva o a un mayor interés de sus
redacciones respecto a la migración, sino a que este tema es usado por el
presidente Donald Trump como bandera política con fines electorales. “Pero
Trump no ha creado nada nuevo: es el presidente que ha usado el discurso más
racista en materia migratoria, pero Obama es el que más migrantes ha deportado
hasta ahora. Todas las políticas antinmigrantes que ha impulsado Trump han sido
detenidas en la corte y las herramientas que está aplicando contra la migración
pertenecen a un sistema que existe desde hace 20 años. Nada de lo que en este
momento se denuncia es nuevo; todo lo hemos denunciado desde hace años quienes
nos involucramos con la temática migrante no de ahora, sino desde mucho antes,
y casi todos somos free lance que trabajamos en medios en español, en donde
poca gente nos lee. Entonces, cuando un reportero de The New York Times que acaba de subirse a este tren va a la
frontera y habla hoy de lo que vio, en realidad está hablando de temas que
vienen siendo abordados por periodistas independientes desde hace diez o quince
años.”
Material para relatos
En 2013, tras diez años de cubrir el tema migratorio desde
Veracruz —uno de los estados mexicanos que forma parte de la ruta migratoria
hacia Estados Unidos—, el periodista Rodrigo Soberanes se dirigió al municipio
de Tierra Blanca, para constatar cómo los migrantes utilizan el tren que surca
México para llegar a la frontera norte y desde ahí cruzar a Estados Unidos. “En
esa ocasión vi a más de mil personas en el tren —señala Rodrigo— y, aunque aún
no estaba acuñado el término, era como una caravana migrante, y como ésa todos
los días llegaban más. El municipio de Tierra Blanca se convirtió en un lugar
tomado por la delincuencia. Ahí acechaban a los migrantes.”
En Tierra Blanca, no obstante, un extranjero en particular
llamó la atención del periodista: se trataba de Yves Daccord, el director
general de la Cruz Roja Internacional. “Yo sabía que en ese momento —recuerda
el periodista—, personal de la Cruz Roja Internacional había quedado atrapado
en Siria y la institución estaba enfocada con todos sus recursos en rescatar a
sus compañeros. Pero mientras eso ocurría, el director general del organismo
estaba en Veracruz, en Tierra Blanca, y cuando le pregunté qué hacía ahí me
respondió: ‘Esta es la gran crisis humanitaria del momento’, y eso me impactó
mucho.” A partir de esa plática, Rodrigo entendió la necesidad de comprender a
profundidad las características del fenómeno migratorio, y decidió viajar a
Honduras con sus propios fondos. “Hay que ver físicamente de dónde vienen los
migrantes para saber qué es la migración, qué la empuja. Y mi primera impresión
cuando llegué a Honduras es que ese lugar no era un país, era una demarcación
con un nombre en la que no se cumplía con aquellas cosas que definen un país
como tal: está tan destruido el tejido social que de primera instancia no tenía
sentido para mí ese lugar, me sentía en un sitio en el que no se podía estar,
en el que alguna vez se pudo estar pero ya no, y eso que yo venía con los
antecedentes de lo que ocurre en México y en Veracruz”.
Debieron pasar cuatro días, reconoce Rodrigo, “para que yo
empezara a encontrarle sentido a Honduras: encontré barrios muy bonitos, con
mucha tradición, con mucho arraigo, como La Lima; conocí gente y me di cuenta
de que en realidad a esa gente le gustaría seguir ahí, no tener que irse, les
gustaría que La Lima, un lugar estilo Nuevo Orleans, volviera a ser próspero,
que volvieran las maquilas que ahí daban trabajo a la gente, para que no se
vaciara. Pero para la prensa, la historia de La Lima no es importante. Es más,
a los habitantes que se van de La Lima los encuentran los reporteros en México,
en las vías del tren, pero cuando los entrevistan sólo les preguntan qué traen
en su mochila, cuál es su sueño americano y nada más, ni siquiera se enteran de
que detrás de esos migrantes está la historia de La Lima y la de un país.”
Pero ese desinterés, destaca Rodrigo, no es casual, es
resultado de las lógicas mercantiles con las que las redacciones periodísticas
determinan sus contenidos. “Las redacciones de Estados Unidos tienen una
lejanía absoluta respecto del tema migratorio —señala—, ellos sólo tienen un
interés en el tema: quieren historias en donde pueda verse a personas
dispuestas a matarse unas a otras o a lanzarse a misiones imposibles. Es decir,
esas redacciones quieren ver a los personajes ideales del relato; esto es, una
postura de egoísmo y de tremenda falta de empatía con la gente que migra. Lo
peor es que se puede decir lo mismo de las redacciones mexicanas, pero con un
ingrediente que vuelve esta postura aún más incomprensible: que México es un
país expulsor de migrantes. Aquí las redacciones deberían poder entender que la
migración es un fenómeno complejo, pero no ocurre así.” No obstante, aclara
Rodrigo, el que los reporteros que cubren migración se enfoquen en contar
relatos melodramáticos, no necesariamente implica que tengan desinterés por el
fenómeno en toda su complejidad.
“Mira —explica—, si un compañero invierte 15 mil pesos de su
bolsillo para ir a una cobertura necesita recuperar ese dinero, porque la
economía del periodista free lance no es boyante, entonces, ¿qué hace? Pues
termina buscando ese tipo de historias, que cumplan con esas características
que piden las redacciones, para que se las compren”. Pero este esquema
mercantil no es hegemónico, subraya Rodrigo, “es un esquema que estorba mucho,
pero también hay quienes están intentando desarrollar una narrativa basada en
una comprensión profunda del tema y eso se vio en 2018, durante la Caravana
Migrante, que fue como un huracán que sacó lo mejor y lo peor de la prensa; a
todos les sacó el cobre y, así como hubo quienes hicieron una cobertura muy
superficial, sensacionalista, también es cierto que la caravana llegó en un
momento en el que hay un montón de periodismo ciudadano y los medios de
comunicación vienen de una etapa de varios años en los que se experimentaron
cambios. Aunque continúan los medios oficialistas, también han proliferado
iniciativas y proyectos independientes y ciudadanos, y sus coberturas
contrastan con las de los medios tradicionales”.
La esperanza
Los flujos migratorios, explica Ángeles Mariscal, periodista
chiapaneca con 19 años cubriendo la temática en la frontera sur de México,
están determinados siempre por la geopolítica y la macroeconomía. “Aunque la
gente ni siquiera sea consciente de ello —explica—, ambos factores determinan
los movimientos migratorios, aunque la gente simplemente vea que les pega algo
y que su único recurso es salir”. Por eso, destaca, son preocupantes las
definiciones geopolíticas y macroeconómicas que ha tomado el actual gobierno
mexicano, así como el discurso que ha impulsado para justificarlos, que se ha
convertido en la narrativa periodística en materia migratoria para buena parte
de la prensa. “El que la política migratoria mexicana se haya militarizado
—advierte Ángeles— me parece terrible. Es algo tan grave, que ningún gobierno
anterior al de Andrés Manuel López Obrador se había atrevido a hacerlo. Chiapas
fue militarizado a raíz del levantamiento indígena del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, en 1994, y en el año 2000, con la llegada del presidente
Vicente Fox, los militares fueron retirados parcialmente. Esa era una demanda
muy importante de la sociedad, porque fue muy mala la experiencia para la
población tener ahí a los militares, por todos los abusos que se cometían”.
De forma paralela, recuerda Ángeles, Fox lanzó el programa
de atención a la población migrante denominado Plan Sur, que supuestamente no
buscaba detener la migración, sino ordenarla, brindarle un trato humanitario y
protegerla del crimen organizado. Luego, este programa fue relanzado por el
presidente Enrique Peña Nieto con el nombre de Programa Frontera Sur, pero con
el mismo discurso humanitario. Finalmente el actual presidente, Andrés Manuel
López Obrador, anunció su plan de contención migratoria, bajo los mismos
preceptos de ordenamiento y protección, pero ahora operado por militares asignados
a la Guardia Nacional. “En México —señala Ángeles—, no es sorpresa para nadie
que la mayoría de los medios viven de la publicidad oficial, y eso es más
marcado aún en la prensa estatal. La línea editorial de esos medios se mueve
conforme los dictados del gobierno, algo que con las actuales autoridades se ha
mantenido. Entonces, aún en la actualidad, pesa mucho más el discurso de un
general puesto al frente del contingente militar de la Guardia Nacional aquí en
la frontera, que dice que vinieron a realizar rescates humanitarios de
migrantes, al argumento de los propios migrantes que están dando cuenta de
violaciones a la ley y a sus derechos humanos”.
Mientras López Obrador mantuvo un discurso de apertura y
bienvenida a la población migrante, destaca Ángeles, los medios mexicanos
mantuvieron una línea de apertura y sensibilidad, pero cuando el gobierno
federal endureció su postura y militarizó la frontera, la narrativa de los
medios se alineó inmediatamente con el discurso oficial. “Hace pocos días se
dio a conocer que se realizaron operativos para capturar migrantes en hoteles
de Chiapas —ejemplifica Ángeles—, y un medio nacional me buscó para realizar
una nota sobre el tema, pero me insistieron en que pusiera en mi nota que esos
hoteles son parte de redes del crimen organizado que llevan ahí a los
migrantes. Como no tengo ninguna relación firme con ese medio, les aclaré que
yo no tenía elementos informativos para sustentar esa afirmación y que no lo
iba a escribir, y no lo hice. Pero si a mí me pidieron eso, también se lo
pidieron a mis demás colegas, y los que están contratados no tienen otra opción
que cumplir la orden o irse al desempleo. Así es como se da esta narrativa
manipulada”, contra la cual, no obstante, existen ejercicios periodísticos, individuales
y colectivos, que buscan realmente exponer la complejidad del fenómeno y
fomentar su comprensión, sin mitificarlo.
“Cuando te acercas a este tema con sensibilidad cambia tu
interior, cambias como persona: existe por ejemplo el juicio social contra las
migrantes que se prostituyen en bares, aquí en la frontera sur. Yo estuve
trabajando ese tema durante meses y en una ocasión visité a unas jóvenes
hondureñas, para las que ser atractivas había resultado una desgracia. Cuando
llegué, una de ellas estaba hablando con su hermana en Honduras, una
adolescente, haciendo el acuerdo para que la niña llegara a Tapachula. La joven
me respondió que su hermana trabajaría en el bar y le cuestioné por qué iba a
traer a su hermana para que trabajara en un prostíbulo, me respondió: ‘Mi
hermana tiene 15 años y ya uno de la pandilla se la llevó, por lo que no tardan
todos los demás en ir por ella, la van a obligar, va a ser la mujer de todos,
ese es el presente y el futuro que tiene ella: entonces, yo creo que aquí estaría
mejor.’ Entonces entiendes que no puedes usar tu moral para juzgar a los
migrantes”.
La periodista Daniela Rea desarrolla esta idea: “Las y los
migrantes han vivido cosas que no nos imaginamos, cosas que sabemos porque ya
se han contado, pero sobre las que no tenemos consciencia profunda, porque no
lo hemos vivido en carne propia. Entonces, no pueden ser medidos con la misma
moral con la que nos medimos a nosotros mismos. Debemos todos, como personas,
entender que aunque no logremos entender las problemáticas que enfrentan no
sólo los migrantes de América, sino los de todo el mundo, sí podemos entender
que es gente cuya vida se ha trastocado, y que lo único que ahora buscan es un
lugar donde vivir bien. Todos podemos entender lo trascendental que es vivir
bien. Y esa terquedad duele mucho, pero también impresiona mucho; esa terquedad
es algo bueno, esa terquedad es esperanza”. Y la esperanza claro que es
noticiable. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.