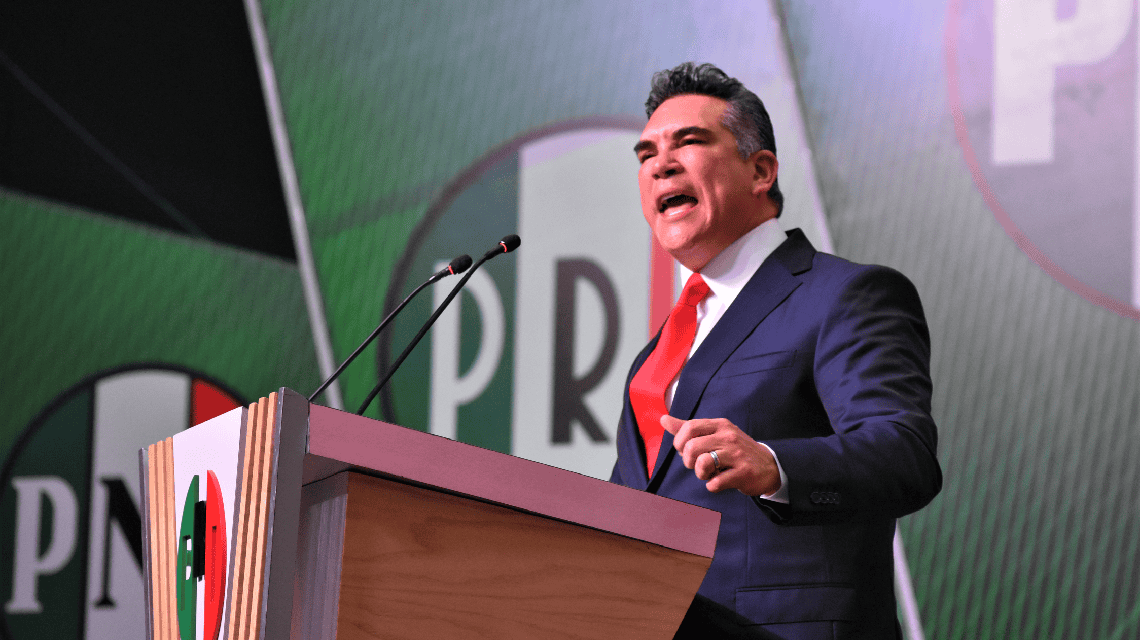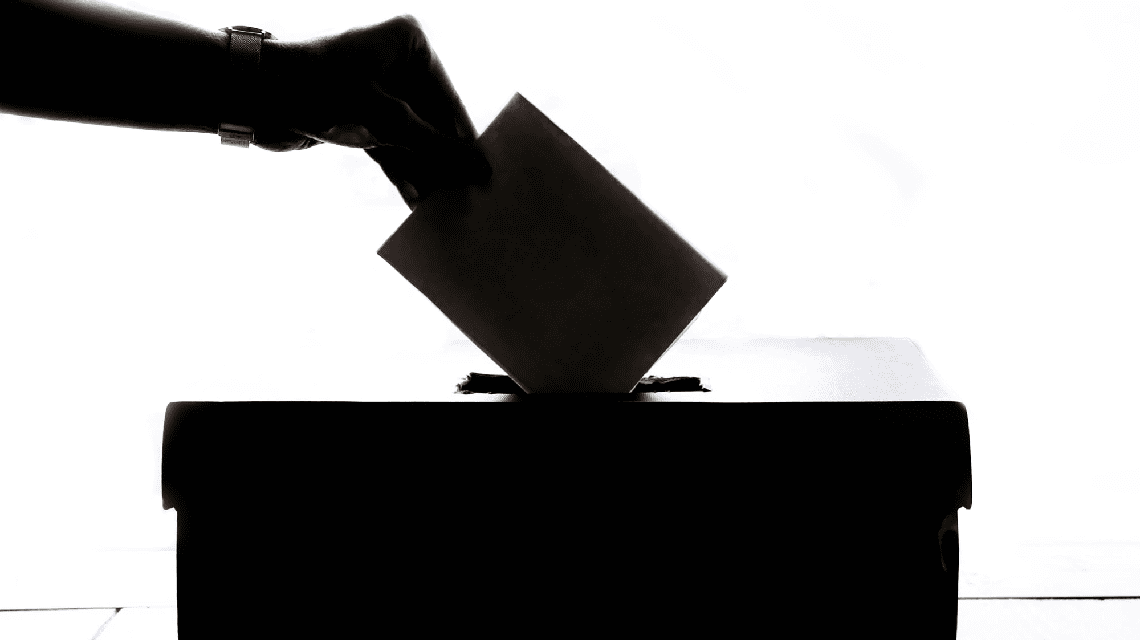Tiempo de lectura: 20 minutos
Todo
acto de violencia es repudiable y merece justicia. Sin embargo, es necesario
diferenciar los tipos de violencia que padecen las mujeres y los hombres, pues
existen elementos que los hacen distintos. La violencia contra las mujeres, en
sus diversas modalidades, se diferencia de la que padecen los hombres por el
lugar donde acontece y por la relación que guarda la víctima con el agresor, en
la gran mayoría de los casos. En México se han diseñado y creado una serie de
políticas públicas e instituciones para hacer frente a estas violencias y
garantizar justicia a las víctimas, pero podemos evidenciar que muchas de estas
políticas han fracasado al no prestar atención a los elementos estructurales
del sistema de procuración e impartición de justicia que no permiten resolver
los casos de una manera efectiva. Para combatir la impunidad en los casos de
violencia de género es importante analizar las instituciones creadas para hacer
justicia en estos casos, como las fiscalías especializadas y los Centros de
Justicia para las Mujeres, así como evaluar qué tanto han funcionado algunas
medidas, como la capacitación para juzgar con perspectiva de género.
Una de las organizaciones más
importantes en esta lucha es EQUIS Justicia para las Mujeres,1 cuya meta
es transformar las instituciones, leyes y políticas públicas, mediante la
promoción de nuevas formas de percibir y afrontar la violencia de género, más
allá de un enfoque jurídico, analizando las causas estructurales que generan el
problema y realizando trabajo conjunto con instituciones gubernamentales y
judiciales. Ana Pecova, directora de EQUIS, y todo su equipo buscan garantizar
el respeto de los derechos de aquellos grupos que históricamente han sido
víctimas y cuyos derechos se han vulnerado, sin que el Estado se preocupe por
respetarlos. En esta entrevista platicamos con Ana Pecova sobre algunos de los
problemas estructurales que dificultan la justicia para las mujeres en este
país.
Impunidad
Cero (IC): ¿Qué es para ti la impunidad?
Ana
Pecova (AP): Muchas veces pensamos en la impunidad como la
falta de castigo para algún delito, pero a mí me gustaría abordarlo de una
forma mucho más amplia: como la capacidad o incapacidad que las instituciones
tienen para responder, sí, pero también las capacidades de la ciudadanía para
acercarse a las instituciones a pedir ayuda. Me parece muy importante abordarlo
desde lo estructural: ¿cuáles son las condiciones estructurales que previenen
que los ciudadanos lleguen a las instituciones?, y también ¿qué hay en el
diseño mismo de las instituciones que les impide cumplir con sus obligaciones?
IC:
¿Crees que la impunidad se exacerba por cuestiones de género?
AP:
Desde luego. Si partimos de la hipótesis de que el género es un factor que
determina el tipo de violencia que se vive, es válido pensar que es un factor
que puede determinar el acceso a la justicia o qué tipo de respuesta va a
obtener alguien por parte de las instituciones. Los retos son compartidos,
México es un país donde el acceso a la justicia no existe para nadie, hombres
ni mujeres. Sin embargo, hay algunas diferencias clave tanto en la violencia
como en la impunidad que vale la pena abordar con más profundidad.
IC:
¿Cuáles son estas diferencias respecto al género y el acceso a la justicia?
AP:
Me parece importante entender el vínculo entre la violencia y el género, para
de ahí empezar a ver cuáles han sido los retos respecto al acceso a la justicia
de las mujeres. Primero, hay algunas diferencias clave en el tipo de violencia
que enfrenta una persona y que están determinadas por el género. Si tomamos,
por ejemplo, el caso de los homicidios en nuestro país, desde 2011 han ocurrido
poco más de 170 mil homicidios, y de éstos sólo 11% han sido homicidios o
asesinatos de mujeres. De entrada podría pensarse que es un número pequeño,
pero la respuesta está justo en las diferencias. Hay algunas características
que hacen distintos los asesinatos de mujeres de los asesinatos de hombres. Por
ejemplo, una gran mayoría de los asesinatos de hombres se dan en el espacio
público y es mucho más alto el número de mujeres que mueren al interior de su
hogar: 33% de las mujeres contra 12% de los hombres. Otra diferencia importante
es cómo mueren. Muchos de los hombres son asesinados con arma de fuego a manos
de alguien desconocido. En cambio, entre los homicidios de mujeres hay muchos
casos de acuchillamiento, de golpes y estrangulamiento. Además, muchas veces
las mujeres conocen al agresor y han tenido alguna relación con él: es su
expareja, su exmarido.2
Es
por diferencias como éstas que estamos hablando de dos fenómenos distintos.
También me parece muy importante hablar de otro asunto que se ha dado a raíz de
la guerra contra las drogas, el cual ha cambiado para siempre la dinámica de la
violencia que viven las mujeres. Me refiero al hecho de que el día de hoy, por
primera vez, las muertes violentas de mujeres en el espacio público han sobrepasado
las muertes de las mujeres en el hogar, un tipo de violencia que
tradicionalmente ha afectado más a las mujeres, sin importar qué tipo de
políticas públicas se hayan impulsado. Ese es un cambio que también es muy
importante incorporar a la discusión, si queremos una estrategia de seguridad
pública con perspectiva de género.
También
es importante notar que existen ciertos tipos de violencia que afectan de
manera predominante a las mujeres, por ejemplo la violencia sexual, donde más
de 90% de las víctimas son mujeres, la violencia familiar, con más del 70% de
las víctimas, o la violación. En la violación por parte de familiares 100% de
las víctimas son mujeres. Esto no quiere decir que a los hombres no los violen,
simplemente que no les pasa en el hogar sino en el espacio público. Es
interesante ver quiénes son los agresores. Por ejemplo, en la violencia sexual,
tanto en el caso de hombres como en el de mujeres, en más de 90% de los casos
los agresores son hombres. Por lo tanto, me parece muy importante incorporar la
discusión sobre masculinidades cuando hablamos de este fenómeno de violencia de
género: qué significa hoy ser hombre en México, cómo ser hombre joven,
principalmente entre 18 y 45 años y pobre, en muchos casos aumenta
dramáticamente tus posibilidades de sufrir violencia. Y también de cometer un
acto violento, porque vemos los mismos números también en cárceles.
Con estas diferencias en mente, es
lógico pensar que el género también determina el acceso a la justicia. ¿Qué
pasa cuando eres víctima de algún delito, si te acercas a las instituciones?
También hay algunas diferencias entre hombres y mujeres en ese sentido.3 Es
importante decir que tenemos un sistema débil, instituciones con grandes
deficiencias, y esto es algo que no podemos perder de vista. Es un hecho que
somos un país con un muy bajo número de policías y jueces, en promedio.4 Si uno mira
los números de la OCDE, México está por debajo del nivel mínimo. Por otro lado,
estas personas operan sin los recursos institucionales necesarios, muchas veces
no tienen ni lo más básico. Las feministas recordamos mucho el caso del
feminicidio en Puebla donde los policías decían: “No es que no queramos hacer
el trabajo, realmente no tenemos ni siquiera la bolsa de plástico para guardar
el cuerpo”, y pidieron a la familia los elementos más básicos. Nosotras
exigimos que se registren los feminicidios, pero la realidad es que en el
Estado de México tenemos de 15 a 20 policías que trabajan con una sola
computadora obsoleta.
También
pensemos en las condiciones laborales que enfrentan estas personas. ¿Cómo
podemos esperar que tengamos jueces, que tengamos policías que van a incorporar
la perspectiva de género en su trabajo, que no van a discriminar, si muchos de
ellos laboran en ámbitos institucionales y culturas organizacionales donde
impera la discriminación, donde hay gran exclusión de mujeres, donde no hay
perspectiva de género, donde no se respetan las licencias de
maternidad-paternidad, donde las mujeres todavía siguen sin poder llegar a
ciertos niveles? ¿Cómo podemos esperar que esas mismas personas, en el trabajo
que hacen hacia afuera, vayan a incorporar esa mirada?
Hay que hacer todo un trabajo a nivel
de las instituciones y una necesidad de recursos en todos los sentidos:
materiales, económicos, humanos. También desde el movimiento por los derechos
de las mujeres miramos otro fenómeno y tiene que ver con la persistencia de
estereotipos de género, que son muy reales. Muchas veces, cuando me cuestionan
si eso existe o no, me refiero al caso de Lesvy: cuando fue asesinada en el
campus de la unam, desde la cuenta oficial de Twitter de la procuraduría
capitalina empezaron a emitir mensajes cuestionando a la víctima, en el sentido
de que era alguien a quien le gustaba ir a fiestas o tomar mucho, que no era
buena alumna.5 Eso
es totalmente irrelevante para el caso, no son otra cosa más que estereotipos.
No
hay víctimas buenas y víctimas malas, las instituciones tienen que hacer su
trabajo. Nos hemos dedicado, desde el movimiento por los derechos de las mujeres,
a combatir con distintas estrategias estos estereotipos de género, pero me
parece muy importante decir que no son el único problema. Tenemos que explorar
la posibilidad de hacer alianzas con otros movimientos que buscan reducir la
impunidad, para que de manera conjunta exijamos que primero se resanen todas
estas deficiencias que no les permiten a las instituciones hacer su trabajo.
IC:
¿Qué papel juega la transparencia y la rendición de cuentas en la tarea de
mejorar el acceso a la justicia para las mujeres?
AP:
La rendición de cuentas es esencial para avanzar en la solución de este
problema. Muchas veces, cuando la ley no se cumple, pareciera como si los
policías y los jueces odiaran a las mujeres. Pero para mí es clave reiterar que
la impunidad no es individual ni es intencional sino sistémica: se da en
sistemas que lo permiten y en los que no contamos con herramientas para
monitorear el trabajo de los funcionarios. Algo que hemos estado impulsando
mucho desde EQUIS Justicia para las Mujeres es obtener acceso a las sentencias.
Además, hemos trabajado por combatir estereotipos de género con capacitaciones
en el Poder Judicial. En los últimos 10 años, según hemos documentado, se han
gastado más de 600 millones de pesos en capacitaciones sobre derechos humanos y
género. Incluso hemos detectado casos de corrupción, porque estos esfuerzos no
son inmunes a la corrupción. Sólo en el estado de Veracruz, en 2009 —en tiempos
de Duarte— se utilizaron 34 millones de pesos para capacitar a un poco más de
100 jueces en estos temas. Aunque los hayan mandado a Harvard, no hay forma de
que este dinero se haya utilizado para capacitaciones y eso me parece muy
importante: exigir, saber cómo se utiliza el dinero que supuestamente está
dirigido para reducir la impunidad y para mejorar el acceso a la justicia para
las mujeres.
Sin embargo, es imposible dar
seguimiento a los efectos de las capacitaciones como principal estrategia para
mejorar el acceso a la justicia de las mujeres sin tener acceso a las
sentencias.6 Es
por eso que iniciamos una campaña de manera colectiva (#LoJustoEsQueSepas),
con la colaboración de muchas organizaciones y de distintos movimientos, para
exigir que se garantice el acceso a esta información.7 No
solamente a las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia, sino también
las de todos los tribunales, que es donde caen la mayoría de los casos. La idea
es que todo el mundo sepa cómo se imparte la justicia, qué tipo de justicia se
obtiene en este país, si trabajan o no trabajan nuestros jueces, si se
garantizan o no los derechos de las mujeres y de todos los ciudadanos y si
están dando o no resultados todos estos esfuerzos de capacitación.
IC:
¿Hasta qué punto han funcionado las instituciones especializadas en cuestiones
de género para mejorar la impartición de justicia?
AP:
Este es un punto importante para el movimiento feminista. Como la violencia de
género se ha manejado como algo que afecta de una manera predominante a las
mujeres, hemos exigido que se trate como un fenómeno distinto, a través de
instituciones separadas. Sin embargo, el impacto ha sido muy limitado. Se ha
hecho la crítica de que esto ha complicado el acceso a la justicia para las víctimas,
porque si has sido víctima de violencia sexual ya no vas a la fiscalía o a
cualquier ministerio público, sino que tienes que ir a la fiscalía
especializada. Esta fiscalía no siempre está cerca, puede estar del otro lado
de la ciudad o a veces no la hay. Y el problema es peor cuando uno empieza a
mirar el diseño institucional, muchas veces no son más que castillos de arena,
instituciones que operan sin personal, sin recursos, fuera de la ley.
Un ejemplo son los Centros de Justicia
para las Mujeres,8 diseñados
para mejorar el acceso a la justicia, principalmente para víctimas de violencia
familiar. Lo que vemos es que no existen en la práctica, no están en la ley en
ningún lado, simplemente se crean por decreto o acuerdo por parte del
gobernador. Si a un gobernador le interesa el tema y le quiere dar prioridad,
perfecto: se abre un centro de justicia, pero sin sustento real. Si mañana
llega otro gobernador que no considera prioritario este problema, así de fácil
puede desaparecer el centro. No tenemos una estabilidad a largo plazo.
También
pensemos en los presupuestos. Los centros tienen acceso a ciertos presupuestos
federales, pero estos fondos únicamente sirven para la infraestructura, para
levantar el edificio. Luego, la operación recae sobre los fondos estatales.
Hemos documentado que estas obras majestuosas a las que simplemente no llegan
las personas, no dan atención porque al gobierno local no le parecen una
prioridad. Vemos que dependen de las procuradurías, fiscalías, muchas veces
subprocuradurías o subfiscalías, lo cual dificulta la autonomía, el acceso a
recursos y su posicionamiento en el Estado. No parten de un diagnóstico y la
operación es imposible porque no puedes saber cuánto personal necesitas o
cuántos recursos, si no sabes cuántas mujeres vas a atender.
Nosotras
incluso empezamos a investigar si existen criterios sobre quién va a liderar
esas instituciones. No los hay: se nombran personas de confianza sin
experiencia o conocimiento de qué significa la violencia familiar y la
violencia de género. Todo esto dificulta su operación y limita su impacto, lo
cual es grave porque muchas de las mujeres que acuden a ellos por haber sufrido
violencia familiar son casos potenciales de feminicidio. Si hicieran bien el
trabajo, eventualmente podrían incluso prevenir este tipo de crímenes, pero
simplemente no tenemos las condiciones institucionales ni normativas.
Esto es algo que vemos en todas las
instituciones especializadas que han sido creadas para las mujeres. Las
Unidades de Género9 son
otro ejemplo, ya que han sido creadas para garantizar que la perspectiva de
género permee en la cultura organizacional. Pero ocurre lo mismo: no tienen
autonomía ni cuentan con el presupuesto necesario; ni siquiera hay claridad de
qué deberían hacer y en algunos casos se duplican sus funciones. Hay sólo una o
dos personas en las unidades; nosotras vimos que incluso en el Estado de
México, en donde los niveles de feminicidios son tan elevados, existen unidades
de género con una sola persona. Las personas que trabajan ahí hacen chistes:
“soy una unidad de una persona, porque no tengo más personal”.
Muchas
veces detectamos que dichas unidades, lejos de combatir estereotipos de género,
los fomentan. Hicimos un estudio de seguimiento de cómo han operado estas
unidades de género en el Poder Judicial y lo que encontramos es que entre las
actividades que han financiado hay cursos sobre cómo hacer el tamal más
nutritivo. Se vuelven responsables del comedor del Poder Judicial, de la compra
de uniformes, regalan estuches de maquillaje para las juezas y organizan
concursos de pintura para niños. No es para eso que fueron creadas estas
unidades, por eso me parece sumamente importante desarrollar, desde la
ciudadanía, mecanismos para exigir la rendición de cuentas y dar seguimiento a
estos fondos, no es que haya faltado voluntad en la última década, por lo menos
en papel ni en recursos, simplemente no se han utilizado para construir algo
eficiente, transparente y que a largo plazo nos lleve a donde queremos llegar.
IC:
¿Cómo influyen otros factores como la clase social, la etnia o el origen de las
personas en combinación con el género, a que las mujeres tengan acceso a la
justicia
AP:
Hemos estado trabajando en documentar los distintos obstáculos que las mujeres
enfrentan en el acceso a la justicia, porque no todas enfrentamos los mismos.10 Hay que
reconocer que el género no es el único punto de discriminación: vivimos en una
sociedad muy compleja y todos estamos compuestos de múltiples identidades. En
la práctica, los retos que vive una indígena son distintos a los que enfrenta
una mujer con discapacidad, una trans o una migrante. Todas estas
características nos hacen vulnerables de distinta manera y complican el acceso
a la justicia. Lamentablemente, a veces estos factores no se toman en cuenta en
el diseño de políticas públicas, muchas de ellas basadas en un tipo de mujer
que vive un tipo de violencia. Esa es una de las principales críticas a los
centros de justicia: casi todos están en áreas urbanas y están pensados para la
heterosexual, urbana y que vive violencia a manos de su pareja masculina. Esto
deja afuera a un gran número de mujeres. Nosotras estamos trabajando mucho en
comunidades indígenas en el estado de Yucatán y después de recorrer más de
cinco comunidades y de entrevistar a muchísimas mujeres, no pudimos encontrar
una sola que sepa que existe un centro de justicia en su Estado.11 También es
importante pensar en las mujeres que viven violencia a manos de otras mujeres.
Para
nosotras fue muy interesante trabajar en un caso de una mujer indígena con
discapacidad que fue violada dos veces y a quien se negó primero el acceso a la
justicia y luego el acceso al aborto: esta mujer tiene hoy dos hijos resultado
de esta violación. Además, se le maltrató y hay una sentencia donde se dice
que, como es una persona que no tiene la capacidad de saber qué es bueno y qué
es malo, se dejó copular y eso no es una violación. Cuando llegamos al Poder
Judicial, de repente encontramos esta variedad de instituciones creadas para
responder a casos complejos como éste. Además de la Unidad de Género, el
tribunal también presume que tiene un Comité Intercultural y una Comisión de
Discapacidad, pero no funcionan como deberían. Las diferencias son importantes
para entender los fenómenos detrás de estos casos y poder responder mejor, pero
también hay que tener en mente que todos estamos compuestos de múltiples
identidades y que es esencial hablar del concepto de no discriminación, que
abarca todas estas distintas identidades y vulnerabilidades.
IC:
La política de drogas ha cambiado el tipo de violencia que viven las mujeres y
también algunas políticas creadas para combatir estos crímenes refuerzan las
violencias que vivimos. ¿Puedes explicarnos qué son las Cortes de Drogas y por
qué acaban revictimizando e incluso promoviendo la impunidad en la violencia de
género?
AP:
La guerra contra las drogas es un fenómeno que nos ha afectado de muchas
maneras: ha aumentado muchísimo la violencia que vivimos y el número de
personas desaparecidas y ha tenido impactos muy importantes también sobre las
mujeres.12 Primero,
tiene que ver con lo que decía sobre la dinámica y el tipo de violencia que
viven las mujeres. La otra es que ha provocado la creación de un ejército de
mujeres que están buscando justicia por sus seres queridos desaparecidos o
asesinados. Y el tercer fenómeno al que hemos estado dando seguimiento son las
mujeres encarceladas. Las mujeres, hoy en día, son el grupo penitenciario con
más alta tasa de crecimiento en México.13 Los delitos por los que más se les encarcela
son precisamente los relacionados con las drogas. Son tres fenómenos distintos
en los que vale la pena detenerse a revisar cómo se involucra el género y cómo
a muchas mujeres se les victimiza justo por los roles de género actualmente
válidos en nuestra sociedad.
De repente, en lugar de pensar en
soluciones de fondo, el Estado mexicano se ha inclinado por el diseño de
políticas importadas de otros países, principalmente de Estados Unidos, como
las Cortes de Drogas.14 Sólo
para dejarlo claro, porque relativamente es una novedad en México y actualmente
operan en seis estados,15 las
Cortes de Drogas existen para personas que han cometido delitos pequeños
relacionados con su adicción. Para entrar, te tiene que recomendar el
ministerio público y un juez decide si calificas o no. En caso afirmativo, se
diseña un programa para ti de un año o más, donde accedes a toda una serie de
programas y terapias, con muchas condiciones. Si lo logras cumplir con éxito,
evitas entrar a prisión. Se les ha impulsado como una medida alternativa al
encarcelamiento, pero en la realidad no lo son, porque en ningún momento la
persona pierde contacto con el sistema penal. Un pequeño error te lleva a la
cárcel. Hemos visto cómo los jueces actúan como médicos: estamos hablando de un
problema de salud, pero en manos de un juez. Documentamos un caso, por ejemplo,
en el que una persona participante del programa consumió un jarabe para la
diarrea. El juez consideró que era una droga y merecía prisión. Por ello, no es
realmente una alternativa al encarcelamiento.
Lo
que nos interesa más desde EQUIS es cómo este programa afecta a las mujeres. Lo
primero que vimos es que ellas representan sólo 3% de los participantes. Esto
indica que, si bien las mujeres son menos usuarias de sustancias, enfrentan más
estigma y más discriminación y tienen menos acceso a servicios. Donde sí hay
una gran mayoría de mujeres es en las redes de apoyo: para entrar al programa
necesitas comprobar que tienes toda una red de apoyo alrededor de ti. Eso
quiere decir que los hombres cuentan con una mujer, mamá, esposa o hermana que
diario puede ser su chofer, llevarlos a firmar, a la terapia y luego ante el
juez, porque está prohibido que manejen. En cambio, hemos visto mujeres trans o
mujeres que se dedican al trabajo sexual que quizá podrían beneficiarse de este
programa pero que no pueden comprobar que tienen una red de apoyo.
Quizá lo más interesante, en términos
de impunidad, es la tercera afectación que documentamos: cuando las mujeres
aparecen como víctimas de un delito por el cual una persona entra en estas
Cortes de Drogas. Hay estados como Nuevo León, donde 68% de los casos son de
violencia doméstica, donde tenemos a un hombre con problemas de alcoholismo que
le pega a la mujer en la casa y llega a las Cortes de Drogas. Ahí hay una
realidad muy perversa, donde no solamente se ignora y se fomenta la impunidad
en casos de violencia doméstica, sino que la mujer que ha sido víctima ahora es
la misma que provee apoyo a su agresor. Tú eres la que de repente eres responsable
del éxito y de la mejoría de tu agresor. Creamos políticas que no se hablan
entre sí, lo cual me parece muy preocupante. En Morelos documentamos un caso de
acoso sexual donde el acosador dijo que estaba drogado o tomado, entonces lo
pasaron a la Corte de Drogas. Se están creando salidas perversas. Por eso
nuestra postura es que esta política no tiene sentido, no está bien basada,
viola derechos humanos, debería suspenderse, no deberíamos seguir con su
ampliación. En ese sentido va el informe que recién publicamos sobre el tema.16
IC:
Hemos visto que el Estado mexicano ha invertido una gran cantidad de recursos
en crear programas y políticas para reducir la brecha de género y aumentar el
acceso de las mujeres a la justicia. Sin embargo, dichos programas todavía no
logran consolidarse ni dar resultados. ¿Qué recomendaciones tienes para que
estos esfuerzos den frutos en el próximo gobierno?
AP:
Coincido en que en estos últimos 10 años se han dedicado importantes recursos a
desarrollar instituciones y mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, no
hemos logrado construir instituciones sanas, sostenibles, duraderas y
transparentes. Para empezar, se necesita reconocer que tenemos deficiencias
institucionales, pero también tenemos personal que labora dentro de las
instituciones que no tiene necesariamente la capacidad para diseñar políticas
públicas basadas en un diagnóstico, que sean transparentes y que se puedan
evaluar. Una política pública que no se puede evaluar no sirve de nada, por más
buena que sea y por más que venga de un buen lugar. Muchas veces pensamos que
sólo porque una persona está sentada en una institución pública sabe construir
políticas públicas, pero todo lo que hemos documentado a través de muchas
solicitudes de acceso a la información es que en nuestra administración pública
no sabemos qué es un objetivo, qué es un diagnóstico, qué son los indicadores,
cómo puedes dar seguimiento para mejorar.
Ahora
que estamos en un momento de transición, se reconoce que no se han logrado
resultados. Se necesita priorizar, se necesitan ciertos ahorros, reducir los
gastos, y ya se están empezando a hacer recortes justo por esas políticas. La
última propuesta para reformar la administración pública es eliminar estas
unidades de género, así como las unidades de transparencia y otras. Eso está
bien, pero también debe reconocerse que la igualdad de género aún está lejos de
lograrse. No estamos viendo estrategias alternativas, ni cómo esas unidades de
género que no nos han funcionado se van a traducir en otra política, cómo vamos
a ser más eficientes al transversalizar la perspectiva de género.
Estamos ante una gran oportunidad de
aumentar nuestras demandas, aumentar el escrutinio sobre el trabajo que hacen
las instituciones públicas para poder exigir más y asegurarnos de que el nuevo
gobierno entienda que el ejercicio de derechos cuesta dinero. Me parece muy
problemático recortar justo por el lado de transparencia. Los ciudadanos
necesitamos poder opinar, poder participar más porque es a nosotros a quienes
están dirigidos los servicios de las instituciones públicas. Es crucial que se
oiga nuestra voz sobre cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos. Todos
están hablando de que no habrá un aumento, sino más austeridad, menos recursos.
Ahí vamos a tener que estar al pendiente, inspeccionar y mirar de una forma
mucho más crítica. EP
Bibliografía
Informes
EQUIS
Justicia, Cortes de Drogas en México: una crítica a partir de las experiencias
de mujeres, 2018, recuperado de equis.org.mx/project/cortes-de-drogas-en-mexico-una-critica-a-partir-de-las-experiencias-de-mujeres/,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
EQUIS
Justicia, Informe sobre los Centros de Justicia para las Mujeres, 2017,
recuperado de equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/,
consultado el 23 de noviembre de 2018.
EQUIS
Justicia, Informe Sombra sobre la situación de acceso a la justicia para las
mujeres en México, 2017, recuperado de equis.org.mx/project/informe-cedaw/, consultado
el 22 de noviembre de 2018.
EQUIS
Justicia, Promotoras Maya de Justicia: resultados y aprendizajes, 2018,
recuperado de
equis.org.mx/project/promotoras-mayas-de-justicia-resultados-y-aprendizajes/,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
EQUIS
Justicia, Transparencia en la publicación de sentencias ¿Retrocesos a partir de
la ley general de transparencia y acceso a la información pública?, 2017,
recuperado de
equis.org.mx/project/transparencia-en-la-publicacion-de-sentencias/, consultado
el 22 de noviembre de 2018.
EQUIS
Justicia, Unidades de Género en el Poder Judicial: Informe sobre su estructura
y funcionamiento a nivel nacional, 2017, recuperado de
equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Unidades_Genero.pdf, consultado
el 22 de noviembre de 2018.
Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población
Privada de la Libertad (ENPOL), 2016, recuperado de
beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/> Consultado el 22 de
noviembre de 2018.
LeClercq,
Juan Antonio y Rodríguez, Gerardo (coord.), Índice Global de Impunidad México:
Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), 2018, recuperado de
udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf, consultado el 22 de
noviembre de 2018.
Artículos
periodísticos
Animal
Politico, “Ciudad de México acepta hacer públicas las
sentencias de sus jueces”, 9 de noviembre de 2018, recuperado de
animalpolitico.com/2018/11/cdmx-acepta-hacer-publicas-sentencias-de-sus-jueces/,
consultado el 23 de noviembre de 2018.
Animal
Político, “Lesvy no se suicidó, su novio la estranguló”, 10 de
abril de 2018, recuperado de
animalpolitico.com/2018/04/pgjcdmx-cambia-version-sobre-muerte-de-lesvy-no-se-suicido-su-novio-la-estrangulo/,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
CNN,
“#SiMeMatan polémica en México por tuits de la fiscalía tras muerte de una
joven en la UNAM, 6 de mayo de 2017, recuperado de
cnnespanol.cnn.com/2017/05/06/simematan-polemica-en-mexico-por-tuits-de-la-fiscalia-tras-la-muerte-de-una-joven-en-la-unam/.
1 Para conocer más sobre el trabajo de esta
organización los invitamos a consultar su sitio en internet, equis.org.mx/.
2 El Observatorio Nacional del Feminicidio,
alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en
21 estados de la república mexicana, dio a conocer en su Informe Implementación del tipo penal de
feminicidio en México 2014-2017 que de los seis estados que
proporcionaron información, el lugar más común para cometer un feminicidio fue
en la vivienda de la mujer víctima. En lo que concierne la relación
víctima-victimario, la mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio fueron
asesinadas por su pareja (esposo, concubino, novio, etcétera), recuperado
de observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-informe-implementaciocc81n-del-tipo-penal-de-feminicidio-en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf, consultado
el 22 de noviembre de 2018.
3 A pesar de que el acceso a la justicia es uno
de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, el artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
4 De acuerdo con el índice global de impunidad
2018 (IGIMEX), el número de magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes a
nivel nacional es de 3.5; asimismo, señala que el personal total destinado a
funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes es de 179.26. Juan
Antonio LeClercq y Gerardo Rodríguez (coords.), 2018, Índice Global de Impunidad México,
Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), Universidad de las
Américas Puebla (UDALP). Recuperado de udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
5 El 3 de mayo de 2017 Lesvy Osorio fue encontrada sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. En un principio la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México determinó que se habría suicidado frente a su novio; asimismo, a través de su cuenta de Twitter señaló que el día que fue encontrada muerta Lesvy habría estado alcoholizándose y drogándose en cu. El 9 de abril de 2018, tras llevarse a cabo el periodo de investigación complementaria, el ministerio público señaló al novio de Lesvy como probable responsable del asesinato. CNN, “#SiMeMatan polémica en México por tuits de la fiscalía tras muerte de una joven en la unam”, 6 de mayo de 2017, recuperado de https://
cnnespanol.cnn.com/2017/05/06/simematan-polemicaen-mexico-por-tuits-de-la-fi scalia-tras-la-muerte-de-unajoven-en-la-unam/, Animal Político, “Lesvy no se suicidó, su novio la estranguló”, 10 de abril de 2018, recuperado de animalpolitico.com/2018/04/pgjcdmx-cambia-version-sobre-muerte-de-lesvy-no-se-suicido-su-novio-la-estrangulo/, consultado el 22 de noviembre de 2018.
6 EQUIS Justicia para la Mujeres, “Transparencia
en la publicación de sentencias, ¿Retrocesos a partir de la ley general de
transparencia y acceso a la información pública”, 2017, recuperado de equis.org.mx/project/transparencia-en-la-publicacion-de-sentencias/,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
7 A raíz de las demandas del colectivo “Lo Justo
es que Sepas”, impulsado por EQUIS para transparentar las decisiones
judiciales, el pasado 1º de noviembre de 2018 el Congreso de la Ciudad de
México reformó diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas para obligar al Poder Judicial local
a publicar todas sus sentencias, convirtiéndose así en la primera entidad en
transparentar estas sentencias. Este mismo colectivo ha propuesto la reforma a
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que
todas las sentencias en el país sean publicadas. Animal Político, “Ciudad de
México acepta hacer públicas las sentencias de sus jueces”, 9 de noviembre de
2018, recuperado de animalpolitico.com/2018/11/cdmx-acepta-hacer-publicas-sentencias-de-sus-jueces/,
consultado el 23 de noviembre de 2018.
8 Los Centros de Justicia para las Mujeres
(Cejum) fueron creados en 2010 por la Secretaría de Gobernación, a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim). Son espacios que brindan servicios interinstitucionales y
especializados de atención con perspectiva de género para mujeres víctimas de
violencia, sus hijas e hijos, garantizando el acceso a la justicia a través de
servicios de atención legal, médica y psicológica, proyectos de empoderamiento
económico, espacios de ludoteca y refugio temporal. EQUIS Justicia para las
Mujeres, “Informe sobre los Centros de Justicia para las Mujeres”, 2018,
recuperado de equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/,
consultado el 23 de noviembre de 2018.
9 Las Unidades de Género son órganos
especializados dentro del Poder Judicial que tienen como finalidad asegurar que
la institucionalización de la igualdad de género y los derechos humanos sean
pilares fundamentales en la toma de decisiones, tanto administrativamente como
en la impartición de la justicia. EQUIS Justicia para las Mujeres, “Unidades de
Género en el Poder Judicial: Informe sobre su estructura y funcionamiento a
nivel nacional”, 2017, recuperado de equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Unidades_Genero.pdf,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
10 En 2017, EQUIS presentó su informe sombra
para el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención, (CEDAW, por sus siglas en inglés), el cual incluye
diversas recomendaciones al Estado Mexicano sobre el tema de acceso a la
justicia para las mujeres. EQUIS Justicia para las Mujeres, “Informe Sombra
sobre la situación de acceso a la justicia para las mujeres en México”, 2017, recuperado
de http://equis.org.mx/project/
informe-cedaw/, consultado el 22 de noviembre de 2018.
11 EQUIS Justicia para las Mujeres, “Promotoras
mayas de justicia: resultados y aprendizajes”, 2018, recuperado de equis.
org.mx/project/promotoras-mayas-de-justicia-resultados-y-aprendizajes/,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
12 Las cifras de la organización Data Cívica
A.C., estiman que en México hay 33,125 personas desaparecidas. La misma
organización ha elaborado una base de datos de personas desaparecidas con base
en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas
(Rnped) de la Secretaría de Gobernación. La plataforma se puede consultar
en personasdesaparecidas.org.mx/db/db.
13 De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de
información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a octubre 2018,
la población penitenciaria de mujeres representa el 5% de la población
penitenciaria total, tanto del fuero federal como del común, es decir, 10,473
de 201,538 personas privadas de la libertad son mujeres. Comisión Nacional de
Seguridad, Transparencia focalizada, 2018, recuperado de cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?
c=247c41, consultado el 30 de noviembre de 2018.
14 Las Cortes de Drogas son un modelo
penitenciario que surge en Estados Unidos como una alternativa al
encarcelamiento. En México surgieron en 2009, primero como Tribunales de
Tratamiento de Adicciones y posteriormente, en 2014, fueron implementadas en
todos los estados de la república con la figura de “suspensión provisional del
proceso”, aplicable para personas acusadas de delitos menores, con excepción de
violencia familiar y lesiones, y en algunos estados no violentos cometidos bajo
el uso de sustancias psicoactivas. En 2018, a partir de la entrada de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, las Cortes de Drogas fueron propuestas como una
alternativa a la ejecución de una pena en prisión para las personas
sentenciadas por delitos patrimoniales sin violencia, como una opción
alternativa a la privación de la libertad para entrar a un programa de
tratamiento que cuenta con una supervisión judicial para su cumplimiento. EQUIS
Justicia para las Mujeres, “Cortes de Drogas en México: una crítica a partir de
las experiencias de mujeres”, 2018, recuperado de equis.org.mx/project/cortes-de-drogas-en-mexico-una-critica-a-partir-de-las-experiencias-de-mujeres/,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
15 Las Cortes de Drogas operan actualmente con
el nombre de Tribunales de Tratamiento de Adicciones o Programas de Justicia
Terapéutica en los estados de Nuevo León, Durango, Chiapas, Morelos, Chihuahua
y Estado de México, ibidem,
p. 7.
16 EQUIS Justicia para las Mujeres, “Cortes de
Drogas en México: una crítica a partir de las experiencias de mujeres”, 2018,
recuperado de equis.org.mx/project/cortes-de-drogas-enmexico-una-critica-a-partir-de-las-experiencias-de-mujeres/,
consultado el 22 de noviembre de 2018.
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.