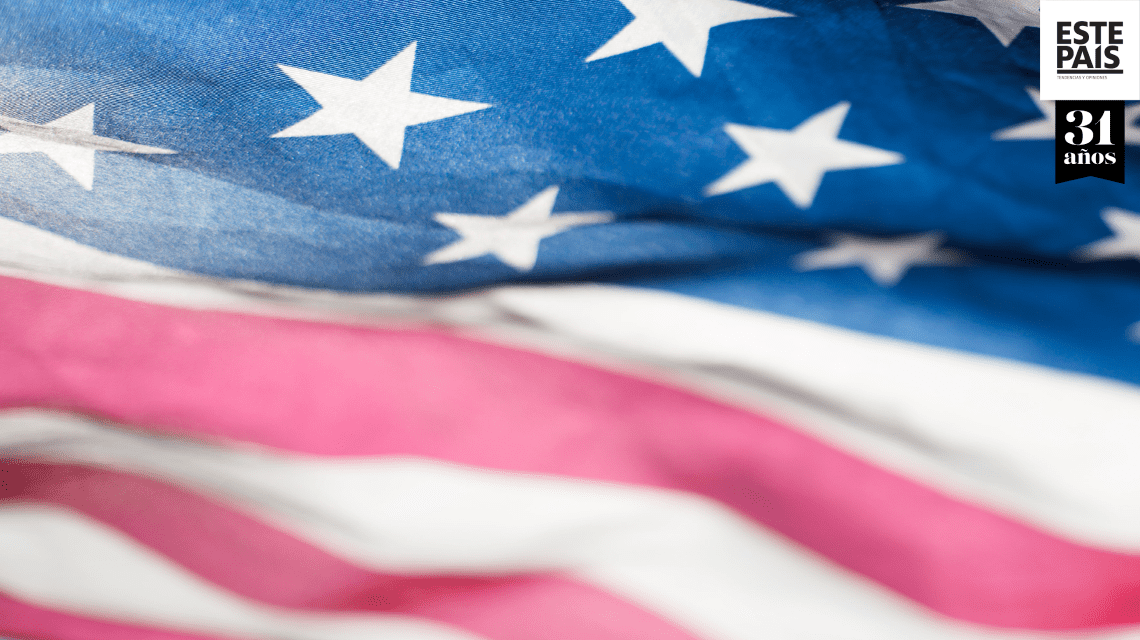
Francis Fukuyama analiza la identidad nacional de Estados Unidos en contraste con la de algunos países europeos. Recuperamos este texto publicado originalmente en Este País en 2007.
Francis Fukuyama analiza la identidad nacional de Estados Unidos en contraste con la de algunos países europeos. Recuperamos este texto publicado originalmente en Este País en 2007.
Texto de Francis Fukuyama 17/04/22
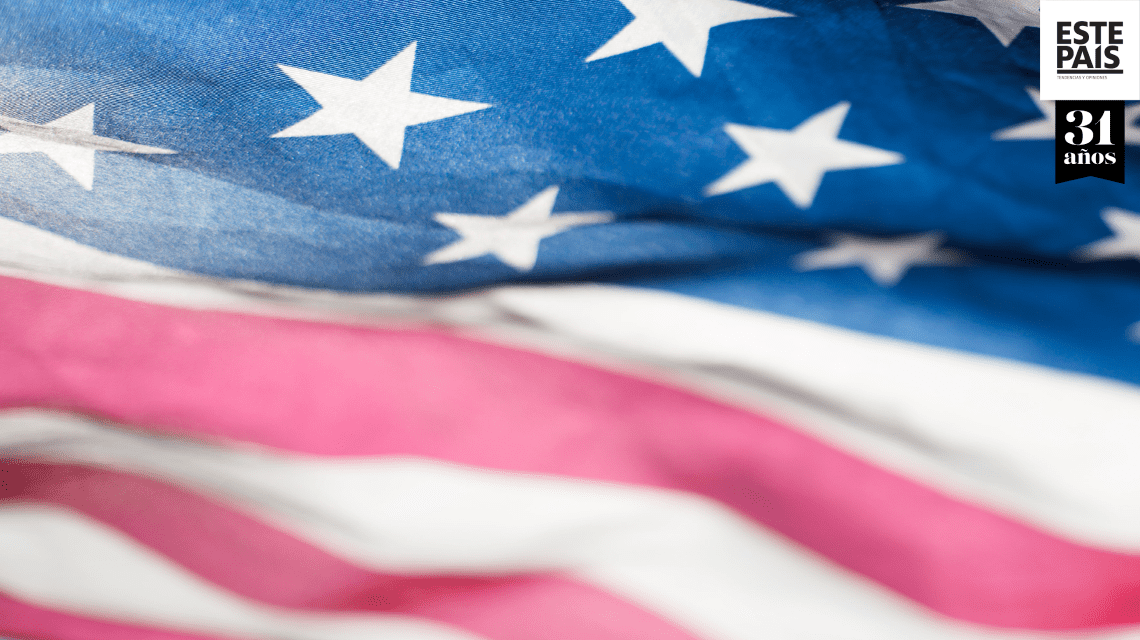
Francis Fukuyama analiza la identidad nacional de Estados Unidos en contraste con la de algunos países europeos. Recuperamos este texto publicado originalmente en Este País en 2007.
© El presente texto es una adaptación de Prospect Magazine de un artículo publicado originalmente en Journal of Democracy, vol. 17, núm. 2 (2006) ©National Endowment for Democracy y Johns Hopkins University Press.
La política moderna de la identidad surge de una falla en la teoría política en la que se sustenta la democracia liberal. Esa falla es el silencio del liberalismo acerca del lugar y la importancia de los grupos. La línea de la teoría política moderna que comienza con Maquiavelo y continúa con Hobbes, Locke, Rousseau y los fundadores de la nación estadounidense entiende la libertad política como un asunto en el que el Estado enfrenta a individuos y no a grupos. Hobbes y Locke, por ejemplo, sostienen que los seres humanos poseen derechos naturales como individuos en el estado de naturaleza —derechos que sólo se pueden obtener mediante un contrato social que evite que la búsqueda de beneficio personal por un individuo dañe a otros.
En buena medida, el liberalismo moderno apareció como reacción a las guerras religiosas que asolaron Europa luego de la Reforma. El liberalismo estableció el principio de la tolerancia religiosa la idea de que no se podían perseguir objetivos religiosos en la esfera pública de modo tal que se restringiera la libertad religiosa de otras sectas o iglesias. (Como veremos, en muchas democracias europeas modernas nunca se consumó la separación real entre la Iglesia y el Estado.) Sin embargo, aunque el liberalismo moderno estableció claramente el principio de que el poder del Estado no se debe usar para imponer una creencia religiosa a los individuos, dejó sin respuesta a la pregunta de si la libertad individual estar reñida con los derechos de las personas a conservar una tradición religiosa específica. La libertad, entendida no como la libertad de los individuos sino de los grupos culturales, religiosos o étnicos para proteger su identidad grupal, no fue un asunto central para los fundadores de Estados Unidos, quizá porque los nuevos colonos eran relativamente homogéneos. A decir de John Jay (en el segundo “Ensayo federalista”): “Un pueblo que desciende los mismos ancestros, habla la misma lengua, profesa la misma religión, compro metido con los mismos principios.”
En Occidente, la política de la identidad se inició de verdad con la Reforma. Martín Lutero afirmaba que sólo se podía alcanzar la salvación con un estado de fe interior y atacó la insistencia de los católicos en los actos —es decir, la conformidad exterior con un conjunto de reglas sociales. Así, la Reforma identificó la religiosidad auténtica como un estado subjetivo del individuo, con lo que disoció la identidad interior de la práctica exterior.
El filósofo canadiense Charles Taylor ha escrito provechosamente sobre el desarrollo histórico subsiguiente de la política de la identidad. Rousseau, en el Second discourse y en Promenades, sostenía la existencia de una gran disyunción entre nuestro yo exterior —la suma de costumbres y hábitos sociales— y nuestra verdadera naturaleza interior. La felicidad se encontraba en la recuperación de la autenticidad interior. Esta idea fue desarrollada por Johann & Gottfried von Herder, quien sostenía que la autenticidad interna no sólo estaba en los individuos, sino en los pueblos, en la recuperación de lo que hoy llamamos cultura popular. Como dijo Taylor: “Éste es el poderoso ideal que hemos heredado. Confiere importancia moral a cierto tipo de contacto conmigo mismo con mi naturaleza interior, a la que ve en riesgo de perder […] ante las presiones en favor de la conformidad social.”
La disyunción entre nuestro yo interior y exterior no se deriva únicamente del reino de las ideas, sino de la realidad social de las modernas democracias de mercado. Después de las revoluciones estadounidense y francesa, el ideal de la carrière ouverte aux talents se llevaba cada vez más a la práctica a medida que se eliminaban las barreras tradicionales para la movilidad social. A partir de entonces, la posición social se lograba en vez de ser atribuida; era producto de nuestros talentos, trabajo y esfuerzo y no de un accidente de nacimiento. La historia de nuestra vida era buscar la realización de un plan interior, y no cumplir con las expectativas de nuestros padres, parientes, ciudad o sacerdote.
“Por tanto, la política moderna de la identidad gira en torno de las demandas de reconocimiento de identidades de grupo —es decir, afirmaciones públicas de la igual dignidad de grupos antes marginados, desde los québécois hasta los afroamericanos, las mujeres, los pueblos indígenas y los homosexuales”.
Taylor señala que la identidad moderna es inherentemente política, porque exige reconocimiento. La idea de que la política moderna se basa en el principio del reconocimiento universal se debe a Hegel. Sin embargo, cada vez es más aparente que no basta el reconocimiento universal sustentado en una humanidad individual compartida, en particular para los grupos que han sufrido discriminación en el pasado. Por tanto, la política moderna de la identidad gira en torno de las demandas de reconocimiento de identidades de grupo —es decir, afirmaciones públicas de la igual dignidad de grupos antes marginados, desde los québécois hasta los afroamericanos, las mujeres, los pueblos indígenas y los homosexuales.
No por casualidad Charles Taylor es canadiense, pues en muchos sentidos el multiculturalismo contemporáneo y la política de la identidad nacieron en Canadá, con las demandas de la comunidad francófona de que se reconocieran sus derechos. La Ley 101 de 1977 viola el principio liberal de la igualdad de garantías individuales: los francófonos gozaban de derechos lingüísticos de los que carecían los angloparlantes. En 1995 se reconoció a Quebec como una “sociedad distinta” y en 2006 como una “nación”.
Hoy, el multiculturalismo —entendido no sólo como la tolerancia a la diversidad cultural, sino como la demanda de reconocimiento jurídico de los derechos de los grupos raciales, religiosos o culturales— se ha establecido en prácticamente todas las democracias liberales modernas. La política de Estados Unidos durante la generación anterior se ha consumido en medio de las controversias sobre la discriminación positiva para¡ los afroamericanos, el bilingüismo y el matrimonio gay, impulsadas por grupos antes marginados que demandan el reconocimiento no sólo de sus garantías individuales, sino de sus derechos como miembros de un grupo. Y la tradición lockeana estadounidense de las garantías individuales ha hecho que este empeño por reivindicar los derechos de los grupos sea enormemente controvertido, aún más que en la Europa moderna.
La ideología islámica radical que ha motivado ataques terroristas en la última década se debe ver, en gran medida, como una manifestación de la política moderna de la identidad y no de la cultura musulmana tradicional. Como tal, la conocemos desde movimientos políticos anteriores. El hecho de que sea moderna no la vuelve menos peligrosa, pero ayuda a aclarar el problema y sus posibles soluciones.
Quien ha planteado con mayor vigor el argumento del islamismo radical contemporáneo como una forma de política de la identidad es el académico francés Olivier Roy, en su libro de 2004 El islam mundializado. De acuerdo con Roy, el origen del islamismo radical no es cultural —es decir, no es consecuencia de algo inherente al islam o a la cultura que ha producido es ta religión. Más bien, sostiene, el islamismo radical surgió porque el islam se ha “desterritorializado” de tal manera que se abrió toda la cuestión de la identidad musulmana.
La cuestión de la identidad es algo que no se plantea en absoluto en las sociedades musulmanas tradicionales, como tampoco ocurrió en las sociedades cristianas tradicionales. En una sociedad musulmana tradicional, la identidad de un individuo está dada por los padres de esa persona y su entorno social; todo —desde la tribu y los parientes hasta el imán local y la estructura política del Estado— sujeta la identidad a una rama particular de la fe islámica. No es algo que se elija. Como el judaísmo, el islam es una religión muy legalista, lo que significa que la fe religiosa consiste en el cumplimiento de una serie de reglas sociales determinadas externamente. Estas reglas están muy localizadas de acuerdo con las tradiciones, costumbres, santos y prácticas de lugares específicos. La religiosidad tradicional no es universalista, pese al universalismo doctrinal del islam.
Según Roy, la identidad se vuelve problemática cuando los musulmanes abandonan las sociedades musulmanas tradicionales, por ejemplo, al emigrar a Europa occidental. En ese momento, la identidad de alguien como musulmán deja de contar con el apoyo de la sociedad de afuera; de hecho, hay una fuerte presión para adaptarse a las normas culturales que imperan en Occidente. La cuestión de la autenticidad surge como nunca antes en la sociedad tradicional, porque ahora hay una brecha entre la identidad interior como musulmán y el comportamiento ante la sociedad circundante. Esto explica las constantes preguntas que se hacen a los imanes en los sitios islámicos en internet acerca de qué esharam (prohibido) o halal (permitido). Pero en Arabia Saudita, la pregunta de si es haram estrechar la mano de una profesora, por ejemplo, nunca se formula porque difícilmente existe esa categoría social.
El islamismo y el yihadismo radicales surgen en respuesta a la consiguiente búsqueda de identidad. Esas ideologías pueden responder a la pregunta “¿quién soy?” que se hace un joven musulmán en Holanda o Francia: eres un miembro de una umma global definida por la adhesión a una doctrina islámica universal desprovista de todas sus costumbres, santos, tradiciones, etc., locales. Así, la identidad musulmana se vuelve un asunto de fe interior más que una conformidad exterior con la práctica social. Roy indica que esto constituye la “protestantización” de la fe musulmana, donde la salvación se encuentra en un estado subjetivo enfrentado con el comportamiento hacia afuera. De este modo, Mohammed Atta y varios otros conspiradores del 9/11 pudieron beber alcohol y visitar un club de strippers, según se dice, en los días anteriores a los ataques.
Entender el islamismo radical como una forma de política de la identidad también explica por qué la segunda y la tercera generación de musulmanes europeos han vuelto la mirada hacia él. Por lo general, los inmigrantes de primera generación no rompieron psicológicamente con la cultura de su tierra natal y llevan consigo prácticas tradicionales a sus nuevos hogares. En cambio, sus hijos a menudo desdeñan la religiosidad de sus padres y aún no se han integrado a la cultura de la nueva sociedad. Atrapados entre dos culturas con las que no se pueden identificar, sienten una fuerte atracción por la ideología universalista del yihadismo contemporáneo.
Oliver Roy exagera el argumento para ver el islamismo radical como un fenómeno principalmente europeo hay muchas otras fuentes de ideologías radicales que vienen de Medio Oriente. Arabia Saudita, Pakistán, Irán y Afganistán han exportado, todos, la ideología islámica radical y tal vez Irak haga lo propio en el futuro. Pero aun en los países musulmanes, el análisis de Roy sigue siendo válido porque la importación de la modernidad a esas sociedades es lo que produce la crisis de identidad y la radicalización. La globalización, impulsada por la tecnología y la apertura económica, ha difuminado las fronteras entre el mundo desarrollado y las sociedades musulmanas tradicionales. No es una casualidad que tantos de los autores de recientes planes e incidentes terroristas fueran musulmanes europeos radicalizados en Europa o provinieran de sectores privilegiados de las sociedades musulmanes que tienen oportunidades de contacto con Occidente. Mohammed Atta y los otros organizadores de los ataques del 9/11 entran en esta categoría, al igual que Mohammed Bouyerie (el asesino del cineasta holandés Theo van Gogh), los responsables de los atentados del 11 de marzo en Madrid, los del 7 de julio en Londres y los musulmanes británicos acusados de tramar la explosión de una aeronave el verano pasado. Tampoco debemos olvidar que los líderes de Al Qaeda, Osama bin Laden y Ayman al Zawahiri, son hombres instruidos, con mucho conocimiento del mundo moderno y acceso a él.
Si el islamismo radical contemporáneo se entiende como un producto de la política de la identidad y, en consecuencia, un fenómeno moderno, entonces se deducen dos implicaciones. En primer lugar, ya hemos visto este problema en la política extremista del siglo XX, entre los jóvenes que se volvieron anarquistas, bolcheviques, fascistas o miembros de la banda de Baader Meinhof. Como Fritz Stern, Ernest Gellner y otros han mostrado, la modernización y la transición de la Gemeinschaft a la Gesellschaft constituyen un proceso intensamente alienante que ha sido experimentado de manera negativa por incontables individuos en diferentes sociedades. Ahora toca a los musulmanes jóvenes experimentar esto. Si hay algo propio de la religión musulmana que fomenta esta radicalización sigue siendo una pregunta por responder. Desde el 11 de septiembre, ha aparecido una pequeña industria que trata de demostrar que la violencia e incluso los bombazos suicidas tienen profundas raíces coránicas o históricas. Es importante recordar, sin embargo, que en muchos periodos de la historia las sociedades musulmanas han sido más tolerantes que las cristianas. El filósofo judío Maimónides nació en la Córdoba musulmana que era un centro diverso de cultura y aprendizaje por muchas generaciones Bagdad albergó a una de las comunidades judías más grandes del mundo. Es tan absurdo ver al islamismo radical de nuestros días como un producto inevitable del islam como ver al fascismo como la culminación de siglos de cristianismo europeo.
En segundo lugar, el problema del terrorismo yihadista no se resolverá llevando modernización y democracia a Medio Oriente. La idea del gobierno de Bush de que el terrorismo está motivado por una falta de democracia soslaya el hecho de que muchos terroristas se radicalizaron en los países europeos democráticos. La modernización y la democracia son cosas buenas por derecho propio, pero en el mundo musulmán es probable que aumenten el problema del terror a corto plazo, no que lo aminoren.
Las sociedades liberales modernas de Europa y América del Norte suelen tener identidades débiles; muchas celebran su pluralismo y multiculturalismo, afirmando, de hecho, que su identidad es no tener identidad. No obstante, lo cierto es que la identidad nacional sigue existiendo en todas las de mocracias liberales contemporáneas. Sin embargo, la naturaleza de la identidad nacional en Estados Unidos es un tanto distinta a la que hay en Europa, lo que ayuda a explicar por qué la integración de los musulmanes resulta tan difícil en países como Holanda, Francia y Alemania.
De acuerdo con el difunto Seymour Martin Lipset, la identidad estadounidense era siempre de naturaleza política y muy marcada por el hecho de que Estados Unidos hubiera nacido de una revolución contra la autoridad del Estado. El credo estadounidense se fundamentaba en cinco valores básicos: igualdad (entendida como igualdad de oportunidades y no como resultado), libertad (o antiestatismo), individualismo (en el sentido de que los individuos podían determinar su propia condición social), populismo; laissez faire. Como estas cualidades eran tanto políticas como cívicas, en teoría estaban al alcance de todos los estadounidenses (tras la abolición de la esclavitud) y han perdurado notablemente a lo largo de la historia de la república. Robert Bellah comentó alguna vez que Estados Unidos tenía una “religión civil”, pero es una iglesia que está abierta a los recién llegados.
Además de estos aspectos de cultura política, la identidad estadounidense también está arraigada en distintas tradiciones étnicas, en particular en lo que Samuel Huntington llama la cultura “angloprotestante” dominante. Lipset aceptaba que las tradiciones protestantes sectarias de los colonos británicos que llegaron fueron muy importantes para la configuración cultural de Estados Unidos. La famosa ética del trabajo de los protestantes, la proclividad de los estadounidenses a la asociación voluntaria y el moralismo de la política de ese país son resultado de este legado angloprotestante.
No obstante, si bien hay aspectos medulares de la cultura estadounidense arraigados en tradiciones culturales europeas, para principios del siglo XXI se habían apartado de sus orígenes étnicos y los practicaba una gran cantidad de nuevos estadounidenses. Los estadounidenses trabajan más que los europeos y tienden a pensar —como los primeros protestantes de Weber— que la dignidad está en el trabajo moralmente redentor y no en la solidaridad de un Estado de bienestar.
Hay, desde luego, muchos aspectos de la cultura estadounidense contemporánea que no resultan tan agradables. La cultura del asistencialismo, el consumismo, el énfasis de Hollywood en el sexo y la violencia, y la cultura del pandillerismo entre las clases marginadas que Estados Unidos ha reexportado a América Central son características distintivamente estadounidenses que algunos inmigrantes llegan a compartir. Lipset afirmaba que el excepcionalismo estadounidense era un arma de dos filos: el mismo individualismo antiestatista que hizo emperadores a los estadounidenses también los ha llevado a desobedecer la ley en mayor grado que los europeos.
“Pero a pesar de los avances logrados para forjar una Unión Europea fuerte, la identidad europea sigue siendo algo que viene de la cabeza más que del corazón”.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa había un sólido compromiso con la creación de una identidad europea “posnacional”. Pero a pesar de los avances logrados para forjar una Unión Europea fuerte, la identidad europea sigue siendo algo que viene de la cabeza más que del corazón. Aunque hay un delgado estrato de europeos móviles, cosmopolitas, son pocos los que se consideran europeos genéricos o escuchan llenos de orgullo el himno europeo. Con la derrota de la constitución europea en los referendos en Francia y Holanda en 2005, los ciudadanos de a pie dijeron a las elites, una vez más, que no estaban dispuestos a renunciar al Estado nacional y la soberanía.
No obstante, muchos europeos también sienten ambivalencia en relación con la identidad nacional. La experiencia formadora de la conciencia política europea contemporánea son las dos guerras mundiales, que los europeos tienden a imputar al nacionalismo. Con todo, las viejas identidades nacionales de Europa siguen sobreviviendo. La gente aún tiene un arraigado sentido de lo que significa ser británico o francés u holandés o italiano, aunque no sea políticamente correcto manifestar estas identidades con demasiada fuerza. Y las identidades nacionales en Europa, en comparación con las del continente americano, conservan un sustento más étnico.De modo que, si bien todos los países europeos tienen el mismo compromiso que Estados Unidos con la igualdad formal y política de la ciudadanía, resulta más difícil transformar eso en una igualdad ciudadana que realmente se sienta debido a la fuerza persistente de la lealtad étnica.
Los holandeses, por ejemplo, son famosos por su pluralismo y tolerancia. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, siguen siendo bastante conservadores en el aspecto social. La sociedad holandesa ha sido multicultural sin ser asimiladora, algo que encaja bien en una sociedad consociativa tradicionalmente organizada en “pilares” independientes: el protestante, el católico y el socialista. De manera similar, en su mayoría, otros países europeos tienden a concebir el multiculturalismo como un marco para la coexistencia de distintas culturas y no como un mecanismo de transición para integrar a los recién llegados a la cultura dominante (lo que Amartya Sen ha llamado el “monoculturalismo plural”). Muchos europeos expresan su escepticismo acerca de la voluntad de integración de los inmigrantes musulmanes, pero aquellos que sí quieren integrarse no siempre encuentran una calurosa bienvenida, aunque hayan asimilado la lengua y el conocimiento cultural de la sociedad receptora.
Es importante no exagerar las diferencias entre Estados Unidos y Europa a este respecto. Los europeos sostienen, no exentos de razón, que enfrentan un problema más difícil para integrara sus inmigrantes —la mayoría de ellos ahora musulmanes— que Estados Unidos. Los inmigrantes musulmanes de Europa suelen proceder de sociedades bastante tradicionales, mientras que la vasta mayoría de quienes llegan a Estados Unidos son hispanos y comparten el legado cristiano de la cultura dominante. (Las cifras también importan: en Estados Unidos, un país con casi tres cientos millones de habitantes, hay entre dos y tres millones de musulmanes, pero si esta población musulmana fuera proporcionalmente equivalente a la de Francia superaría los veinte millones.)
Más allá de sus causas exactas, el fracaso de Europa para lograr una mejor integración de sus musulmanes es una bomba de tiempo que ya ha contribuido al terrorismo. Provocará inevitablemente una reacción más intensa de los grupos populistas, e incluso puede llegar a amenazar a la propia democracia europea. La solución de este problema requiere una doble estrategia, relacionada con cambios en el comportamiento tanto de las minorías inmigrantes y sus descendientes como de los miembros de las comunidades nacionales dominantes.
La primera parte de la solución consiste en reconocer que el viejo modelo multicultural no ha tenido gran éxito en países como Holanda y Gran Bretaña, y que es necesario reemplazarlo por esfuerzos más vigorosos encaminados a integrar a las poblaciones no occidentales a una cultura liberal común. El viejo modelo multicultural se basaba en el reconocimiento de los grupos y de sus derechos. Por un respeto mal entendido a las diferencias culturales —y en algunos casos por culpas imperiales—, se cedió demasiada autoridad a las comunidades culturales para definir las reglas de conducta de sus miembros. Finalmente, el liberalismo no se puede apoyar en los derechos grupales, porque no todos los grupos defienden valores liberales. La civilización de la Ilustración europea, cuya heredera es la democracia liberal contemporánea, no puede ser culturalmente neutral, porque las sociedades liberales tienen sus propios valores respecto a la igualdad de valía y dignidad de los individuos. Las culturas que no acepten estas premisas no merecen una igual protección en una democracia liberal. Los miembros de las comunidades de inmigrantes y sus hijos merecen un trato igualitario como individuos, no como miembros de comunidades culturales. No hay razón para tratar a una niña musulmana de manera distinta en el marco de la ley a como se trataría a una cristiana o judía, cualesquiera que sean las ideas de sus familiares.
El multiculturalismo, como se concibió originalmente en Canadá, Estados Unidos y Europa, era en cierto sentido un “juego al final de la historia”. Es decir, la diversidad cultural se consideraba una especie de ornamento para el pluralismo liberal que dotaría de comida étnica, vestimentas coloridas y rasgos de tradiciones históricas distintivas a sociedades a menudo consideradas terriblemente conformistas y homogéneas. La diversidad cultural era algo que se debía practicar sobre todo en la esfera privada, donde no propiciara violaciones graves a las garantías individuales o afectaría de alguna otra manera el orden social esencialmente liberal. Cuando llega a penetrar en la esfera pública, como en el caso de la política lingüística en Quebec, la comunidad dominante consideró la desviación del principio liberal como algo más bien irritante y no como una amenaza fundamental para la democracia liberal. En cambio, algunas comunidades musulmanas contemporáneas están demandando derechos de grupo simplemente incompatibles con los principios liberales de igualdad de los individuos. Estas demandas incluyen exenciones especiales del derecho familiar aplicado al resto de la sociedad, el derecho a excluir a los no musulmanes de cierto tipo de actos públicos, o el derecho de objetar la liberta de expresión en nombre de la ofensa religiosa (como ocurrió en el incidente de las caricaturas danesas). En algunos casos más extremos, las comunidades musulmanas incluso han expresado sus aspiraciones de desafiar el carácter secular de orden político en su conjunto. Sin duda alguna, estos tipos de derechos grupales afectan los de otros individuos y hacen que la autonomía cultural vaya mucho más allá de la esfera privada.
No obstante, pedir a los musulmanes que renuncien a los derechos grupales es mucho más difícil en Europa que en Estados Unidos, porque en muchos países europeos tienen tradiciones corporativistas que siguen respetando los derechos comunitarios y no separan de manera decisiva a la Iglesia del Estado. La existencia de escuelas cristianas y judías que cuentan con financiamiento público en muchos países europeos dificulta, en principio, argumentar contra la educación religiosa para los musulmanes apoyada por el Estado. En Alemania, el Estado recauda impuestos en nombre de las iglesias protestante y católica, y distribuye ingresos fiscales a escuelas relacionadas con iglesias. (Esto es un legado de la Kulturkampf de Bismarck contra la iglesia católica.) Ni siquiera Francia, con su firme tradición republicana, ha sido congruente en este sentido. Después de la campaña anticlerical de la Revolución, Napoleón restableció el papel de la religión en la educación y aplicó una estrategia corporativista para manejar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El manejo de la relación del Estado con la comunidad judía francesa, por ejemplo, es responsabilidad del Ministre des Cultes, por medio del Consistoire Israélite, idea en la que se inspiran los recientes esfuerzos de Nicolas Sarkozy por establecer la figura de un interlocutor musulmán respetado que hable en representación de la comunidad musulmana francesa (y la controle). Incluso la ley de 1905 que consagraba el principio de la laicidad tenía excepciones, como en Alsacia, donde el Estado sigue financiando escuelas relacionadas con la Iglesia.
Estas islas de corporativismo donde los Estados europeos siguen reconociendo oficialmente derechos comunitarios no eran motivo de controversia antes de la llegada de grandes comunidades musulmanas.
La mayoría de las sociedades europeas se habían vuelto profundamente laicas, de modo que estos vestigios religiosos parecían bastante inofensivos. Sin embargo, sentaron un precedente importante para las comunidades musulmanas y representan obstáculos para mantener un muro de separación entre la religión y el Estado. Si Europa quiere establecer el principio liberal del pluralismo basado en los individuos y no en los grupos, entonces debe enfrentar el asunto de estas instituciones corporativistas heredadas del pasado.
“La identidad nacional se sigue extendiendo y experimentando de formas tales que a veces se transforma en una barrera para los recién llegados que no comparten los orígenes étnico y religioso de quienes nacieron ahí”.
La otra parte de la solución al problema de la integración musulmana está relacionada con las expectativas y la conducta de las comunidades mayoritarias en Europa. La identidad nacional se sigue entendiendo y experimentando de formas tales que a veces se transforma en una barrera para los recién llegados que no comparten los orígenes étnico y religioso de quienes nacieron ahí. La identidad nacional siempre se ha construido socialmente; gira en torno de la historia, los símbolos, los héroes y los relatos que una comunidad cuenta sobre sí misma. Este apego a un lugar y una historia no se debe borrar, sino abrirse lo más posible a los nuevos ciudadanos. En algunos países, en especial en Alemania, la historia del siglo XX ha vuelto incómodo hablar de la identidad nacional, pero se trata de un diálogo que necesitamos reabrir a la luz de la nueva diversidad de Europa: si los ciudadanos actuales no valoran lo suficiente su ciudadanía nacional, entonces los países europeos difícilmente pueden esperar que la valoren los recién llegados.
Y ese diálogo se está reabriendo. Hace unos años, los demócrata cristianos alemanes plantearon cautelosamente la idea de la Leitkultur —la ciudadanía alemana conlleva ciertas obligaciones de observar las normas de tolerancia y respeto igualitario. El término Leitkultur —que se puede traducir como cultura “guía” o “cultura de referencia”— fue inventado en 1998 por Bassam Tibi, académico alemán de origen sirio, justo como un concepto universalista, no étnico, de la ciudadanía que abriría la identidad nacional a los alemanes no étnicos. Pese a estos orígenes, la izquierda no tardó en denunciar la idea tachándola de racista y de ser un regreso al poco grato pasado de Alemania, y los demócratacristianos se distanciaron de ella enseguida. No obstante, en los últimos años, incluso en Alemania ha habido un debate público mucho más sólido sobre la identidad nacional y la inmigración masiva. En la exitosa Copa Mundial de futbol del año pasado, la amplia expresión de un sentimiento nacional moderado se volvió completamente normal y fue bien acogida por los vecinos de Alemania.
Pese a tener un punto de partida muy diferente, Estados Unidos quizá pueda enseñar a los europeos algo al respecto ahora que intentan construir formas posétnicas de ciudadanía nacional y pertenencia. La vida de los estadounidenses está llena de ceremonias y rituales casi religiosos destinados a celebrar las instituciones políticas democráticas del país: las ceremonias de izamiento de la bandera, el juramento de naturalización, el Día de Acción de Gracias y el 4 de julio. Los europeos, en cambio, han eliminado muchos rituales de su vida política. Tienden a mostrarse cínicos o desdeñosos ante las expresiones de patriotismo de los estadounidenses. Sin embargo, estas ceremonias son importantes para la asimilación de los nuevos inmigrantes.
Y Europa también tiene precedentes en la creación de identidades nacionales menos basadas en el origen étnico o la religión. El caso más celebrado es el republicanismo francés, que en su forma clásica rehusó reconocer identidades comunitarias distintas y usó el poder del Estado para homogeneizar a la sociedad francesa. A raíz del crecimiento del terrorismo y los disturbios urbanos, en Francia está en curso un intenso debate sobre la razón por la que ha fracasado esta forma de integración. Tal vez se debe, en parte, a que los propios franceses renunciaron al viejo concepto de ciudadanía en favor de una versión de multiculturalismo. La prohibición de llevar el velo fue una reafirmación de un concepto más antiguo de republicanismo.
Gran Bretaña ha tomado recientemente elementos de las tradiciones estadounidense y francesa en su afán de aumentar la visibilidad de la ciudadanía nacional. El gobierno laborista ha introducido ceremonias cívicas para los nuevos ciudadanos y exámenes obligatorios de ciudadanía y lengua. También ha empezado a impartir clases sobre ciudadanía en las escuelas para todos los jóvenes. En años recientes, Gran Bretaña ha experimento un marcado aumento en la inmigración, gran parte de ella procedente de los nuevos Estados miembros de la UE, como Polonia, y —a semejanza de Estados Unidos— el gobierno considera a la inmigración como un componente fundamental de su dinamismo económico relativo. Los inmigrantes son bienvenidos siempre y cuando trabajen y no vivan de la seguridad social y, gracias a la flexibilidad de los mercados laborales de estilo estadounidense, hay muchos empleos disponibles para trabajadores poco calificados. Pero en gran parte del resto de Europa, la combinación de reglas laborales inflexibles y prestaciones sociales generosas significa que los inmigrantes llegan en busca no de trabajo, sino de asistencia social. Muchos europeos afirman que el Estado benefactor menos generoso de Estados Unidos despoja a los pobres de su dignidad. Pero lo contrario es verdad: la dignidad viene con el trabajo y la contribución que hacemos con nuestra labor a la sociedad más amplia. En varias comunidades musulmanas de Europa, hasta la mitad de la población vive de la seguridad social, lo que contribuye directamente al sentimiento de alienación y desesperanza.
Como vemos, la experiencia europea no es homogénea. Sin embargo, en la mayoría de los países se está abriendo un espacio para el debate sobre identidad y migración, si bien es cierto que motivado en parte por los ataques terroristas y el ascenso de la de brecha populista.
El dilema de la inmigración y la identidad converge, al fin y al cabo, con el problema más grande de la carencia de valores de la posmodernidad. El ascenso del relativismo ha dificultado que las personas posmodernas reivindiquen valores positivos y, por consiguiente, los tipos de creencias compartidas que exigen a los migrantes como condición para la ciudadanía. Las elites posmodernas, en particular las europeas, piensan que han evolucionado más allá de las identi dades definidas por la religión y la nación, y han llegado a un sitio superior. Pero fuera de su celebración de una diversidad y una tolerancia interminables, a las personas posmodernas les cuesta trabajo lograr un acuerdo sobre qué es lo fundamental para la buena vida a la que aspiran en común.
De una manera particularmente punzante, la inmigración nos obliga a abordar la pregunta “¿quiénes somos?”, planteada por Samuel Huntington. Para que las sociedades posmodernas avancen hacia un debate más serio sobre la identidad, tendrán que revelar esas virtudes positivas que definen lo que significa ser un miembro de la sociedad más amplia. De no hacerlo, podrían verse apabulladas por gente que está más segura de quién es. EP
*Traducción de Virginia Aguirre.
*Texto publicado en 2007.