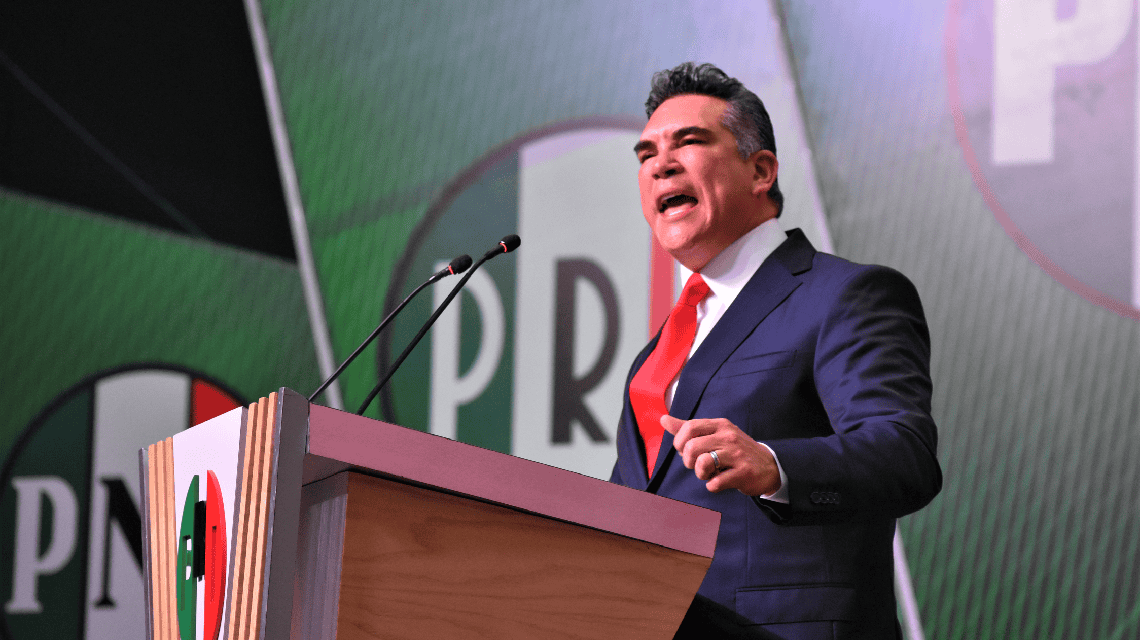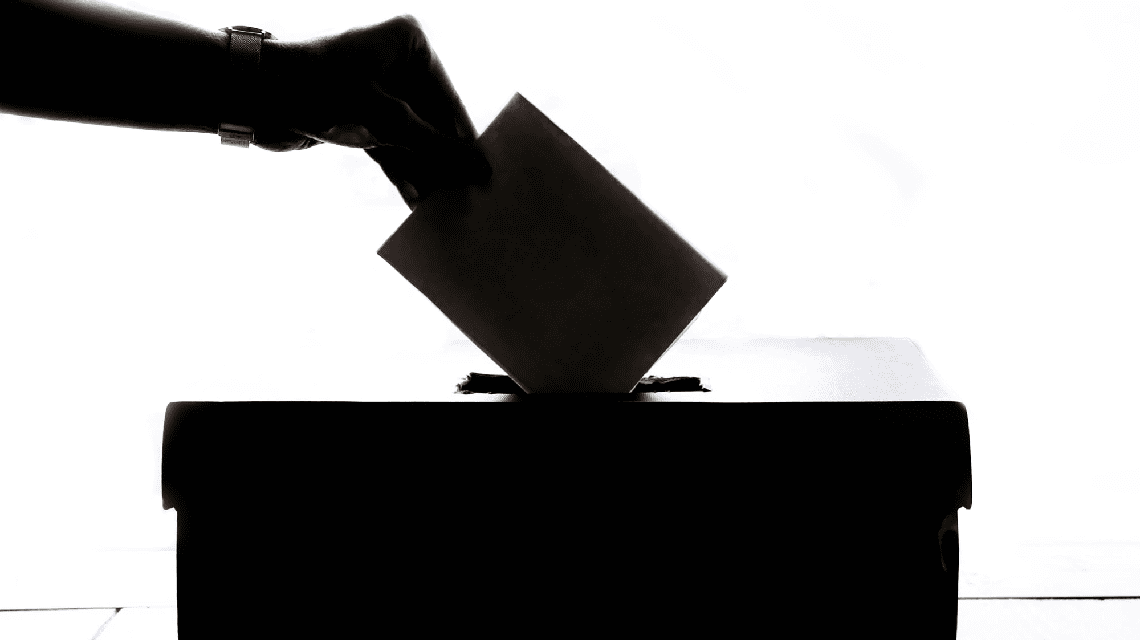Tiempo de lectura: 5 minutos
No, no se trata de fingir faltas o de una tendencia a la
exageración. Antes de convertirse en uno de los futbolistas más famosos del
mundo, Neymar da Silva Santos Júnior hizo una declaración que tocó una de las
fibras más sensibles de Brasil: el racismo. Hoy que la migración vuelve a ser
uno de los temas más importantes de nuestra agenda pública, ¿podemos aprender
algo de esa historia? En 2010, cuando tenía 18 años, el joven Neymar dio una
entrevista a un diario de São Paulo en la que se le preguntó si alguna vez
había experimentado racismo o discriminación.1 “Nunca. Ni dentro del
campo ni fuera de él”, respondió. “Como no soy negro, ¿sabes?”. Fue esta última
parte de su respuesta, como cuenta Cleuci de Oliveira en The New York Times,2 la que en Brasil sonó como un disco
rayado interrumpiendo una narración en off.
De Oliveira destaca la contradicción entre la manera en que
Neymar aparentemente reniega de su identidad racial y, en la misma entrevista,
relata el meticuloso régimen de cuidados al que sometía a su cabello, que
incluía alaciarlo y aclararlo con regularidad. Sin embargo, el problema de su
respuesta iba más allá de su vida privada: en un país que se asume como
racialmente diverso pero que funciona en la práctica como una “pigmentocracia”,
las declaraciones del futbolista contribuían a seguir enterrando la realidad
del racismo como un tabú.3 Neymar pudo haber utilizado su
experiencia para evidenciar un problema colectivo: la forma en que, en un país
tan desigual como Brasil, el éxito para las personas de raza negra todavía es
una excepción prácticamente reservada a los prodigios. No obstante, con su
respuesta optó por una salida individual: mostrar que el éxito personal puede
servir, en ciertos contextos, como un escudo para el racismo, como si al
alcanzarlo se pudiera llegar a ser una especie de “blanco honoris causa”.
Eso es lo que propongo llamar el “síndrome de Neymar”: la
reacción de un miembro de un colectivo sistemáticamente oprimido que, al
encontrarse en una posición individual de privilegio, no utiliza esa
circunstancia para visibilizar o combatir la discriminación que su comunidad
sufre, sino que la aprovecha para tomar distancia y asumirse parte de los
grupos dominantes. ¿En cuántos ámbitos aparecerá este síndrome? Sospecho que en
más de los que nos gustaría admitir. Pensemos en el caso de los migrantes.
México ha sido históricamente un país emisor de migrantes, principalmente hacia
Estados Unidos y sobre todo desde el Programa Bracero, de 1942. Sin embargo,
entre los mexicanos que migran hay diferencias enormes, al menos tan grandes como
las que hay dentro de nuestro país. Por un lado, la palabra “migrante” se
asocia automáticamente con los trabajadores poco calificados, ocupados en
labores de baja remuneración y en muchos casos en situación irregular. Por el
otro, hay un tipo distinto de mexicanos residentes en el extranjero: quienes al
concluir su carrera en alguna universidad de prestigio salen del país para
estudiar un posgrado o, tras estos estudios, permanecen fuera de México como
trabajadores altamente calificados.4 Pero para nombrar a este
colectivo no se usa la palabra “migrante”, o se usa con incomodidad. Para
describir su situación se prefiere utilizar una serie de eufemismos: uno que he
escuchado recientemente, sobre todo de modo autorreferencial, es el de
“expats”.
Es una curiosa elección de palabras. Como explica Mawuna
Remarque Koutonin,5 en el lenguaje de la migración existe un léxico
jerárquico, establecido para colocar a las personas de raza blanca por encima
de todos los demás. Una de las palabras que cumple esa función es la de
“expat”. Si nos limitamos a su definición literal, como dice este activista
africano, expatriado sería cualquiera que abandonase su país de origen para
residir en otro. Sin embargo, el significado político de la palabra es muy
distinto: los africanos, árabes y asiáticos son migrantes. No importa si
trabajan recogiendo hortalizas o para una gran multinacional. Los europeos y
los norteamericanos, en cambio, son expatriados, como si no pudieran estar en
un mismo plano. La expresión es, en resumen, un vestigio de un sistema
racializado aplicado a la movilidad humana.
¿Qué ocurre con los mexicanos en el exterior? ¿Somos
migrantes o expatriados? Depende. En ciertos contextos un migrante mexicano
puede hacerse merecedor del calificativo por medio de otros factores que
compensen, por así decirlo, su origen geográfico: su apariencia, su riqueza o
su capital cultural. Ocurre entonces una peculiar paradoja: muchos de quienes
salimos del país para estudiar nos transformamos, tan pronto llegamos al
extranjero, en el epítome de la mexicanidad; pero al mismo tiempo nos
beneficiamos de que se nos trate de forma muy distinta que a la mayoría de los
migrantes mexicanos. No es un asunto exclusivo de las personas que se van:
recientemente, la migrantóloga Leticia Calderón Chelius describió en Twitter lo
complicado que resulta, por ejemplo, que una madre mexicana admita que su hijo
que vive en Barcelona es un migrante (“se fue a estudiar”, “tiene papeles”),
como si la palabra fuese motivo de vergüenza. En mi caso, recuerdo que cuando
estudiaba en España una amiga se cuidaba de diferenciarme de los trabajadores
migrantes ecuatorianos que vivían en su edificio. Para ella, seguramente por
cariño, no podíamos ser lo mismo. Curiosamente, no pensaba igual un grupo de
adolescentes que amenazaron con devolverme a “mi tierra” en una ocasión
La cuestión va más allá de la semántica: cuando todo aquel
que abandona su patria para buscar una mejor vida se enfrenta a una
normalización de la xenofobia, algunas de las personas mejor posicionadas para
desmontar los mitos sobre la migración y mostrar cómo este fenómeno resulta
enriquecedor —cuando no imprescindible— para los países de acogida, deciden
pasar por alto esta oportunidad. En lugar de ello prefieren desmarcarse y
reproducir al interior del colectivo migrante una jerarquía moral, para
distinguir un “nosotros” (quienes cumplimos las leyes y tenemos estudios) del
“ellos” (los que llegaron ilegalmente y no logran integrarse a la sociedad). Al
rechazar identificarnos como migrantes, actuamos como Neymar. Si lo que este
futbolista dijo en aquella entrevista nos parece ridículo, ¿por qué lo
reproducimos en otros ámbitos? El ascenso de la derecha autoritaria en el mundo
hace necesario que, sin importar nuestras circunstancias personales, nos resistamos
a alimentar los discursos xenófobos y aprovechemos cualquier oportunidad para
combatirlos. No sólo los mexicanos somos usados como chivos expiatorios por el
gobierno de un nativista como Trump; en nuestro propio país se extiende una
peligrosa actitud de rechazo hacia los migrantes centroamericanos en tránsito,
lo mismo dentro de algunos sectores del lopezobradorismo que entre sus
críticos. En 2017, años después de su polémica entrevista, Neymar habló sobre
racismo ante la ONU, como portavoz de una ONG. En su discurso reconoció que el
problema existía y predominaba en el mundo del futbol. Fue un primer paso que,
sobre la migración, también nos urge dar. EP
1 La periodista Agnese Marra me contó por primera vez esta historia.
2 Cleuci de Oliveira, “Is Neymar Black? Brazil and the
Painful Relativity of Race”, 30 de junio de 2018, en nytimes.com.
3 En Brasil, el 1% más rico de la población está formado en
cuatro quintas partes por personas blancas, mientras que tres cuartas partes
del 10% de la población más pobre es negra o de “raza mixta”.
4 Una sexta parte de los mexicanos que llegan a Estados
Unidos cuenta con licenciatura o posgrado, Camelia Tigau, “Migrantes mexicanos
cada vez más calificados: uno de cada seis tiene licenciatura o posgrado”,
Boletín unam-dgcs-456, en dgcs.unam.mx.
5 Mawuna Remarque Koutonin, “Why are white people expats
when the rest of us are immigrants?”, 13 de marzo de 2015, en theguardian.com.
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.