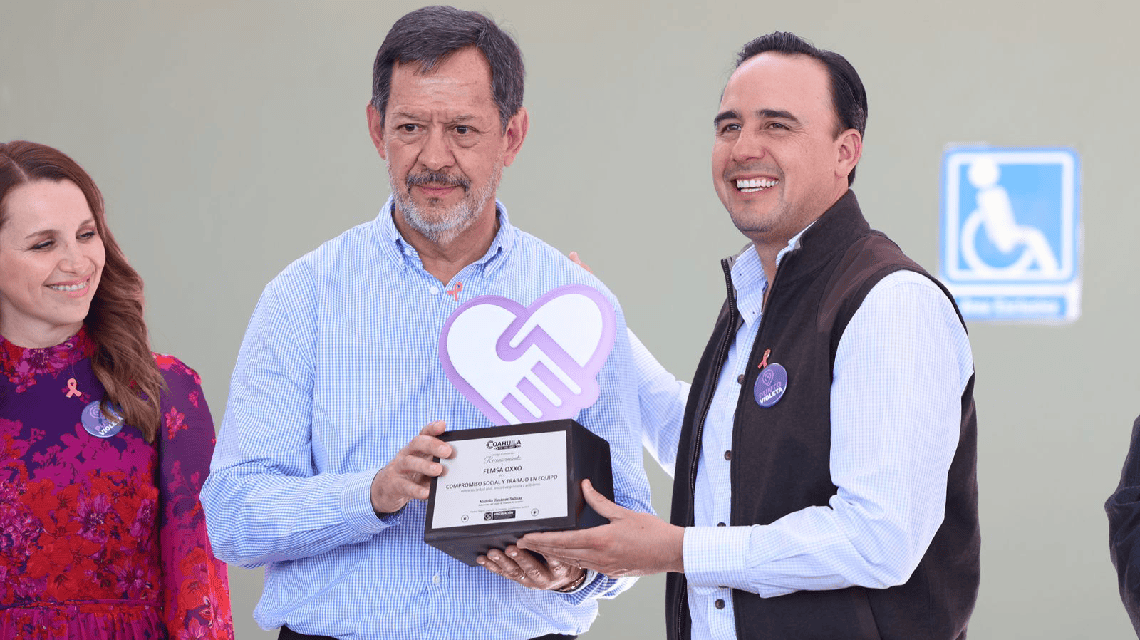El 12 de octubre de 1972 conocí personalmente a Max Horkheimer. Lo visité en su casa de Montagnola, cerca de Lugano (Suiza), ya entrada la noche. Mantuve un breve intercambio epistolar con él desde septiembre de 1972 hasta junio de 1973. Tengo un recuerdo entrañable de ese encuentro, quizás embellecido por la nostalgia y la […]
Un encuentro con Max Horkheimer
El 12 de octubre de 1972 conocí personalmente a Max Horkheimer. Lo visité en su casa de Montagnola, cerca de Lugano (Suiza), ya entrada la noche. Mantuve un breve intercambio epistolar con él desde septiembre de 1972 hasta junio de 1973. Tengo un recuerdo entrañable de ese encuentro, quizás embellecido por la nostalgia y la […]
Texto de H. C. F. Mansilla 17/06/17
El 12 de octubre de 1972 conocí personalmente a Max Horkheimer. Lo visité en su casa de Montagnola, cerca de Lugano (Suiza), ya entrada la noche. Mantuve un breve intercambio epistolar con él desde septiembre de 1972 hasta junio de 1973. Tengo un recuerdo entrañable de ese encuentro, quizás embellecido por la nostalgia y la distancia. Me recibió un hombre muy afectado por la edad y las enfermedades. Caminaba con extrema lentitud, estaba muy encorvado y tenía la voz desfigurada. Seguramente sufría bajo algún tipo de reumatismo deformante. Soy la sombra de otros tiempos, me dijo el maestro a modo de saludo. La relación fue muy amable desde el primer instante, pues, pese a sus dolencias, Horkheimer exhibió todo el tiempo una cortesía medida y solícita. A pesar de su fragilidad física, se sentía claramente la fuerza de su presencia intelectual; lo que decía, siempre con palabras muy sencillas, convencía sin deslumbrar. Como huésped yo me sentía muy cómodo, y paulatinamente comprendí el porqué. Entre los intelectuales y personajes del mundo cultural que he conocido, Horkheimer ha sido uno de los poquísimos que no mostraba inclinaciones egocéntricas: parecía, en cambio, muy interesado en saber algo del interlocutor y en dejar que éste se expresara con libertad. Me hizo muchas preguntas sobre mi ámbito de origen, mis estudios y mis planes; indagó varios detalles valorativos acerca de las chicas berlinesas y las universitarias en general. Me dejó muy asombrado: un catedrático alemán y el mismísimo fundador de la Escuela de Frankfurt hablando con un desconocido de estos temas tan mundanos y con tanta familiaridad… Para mí lo más emocionante ocurrió cuando me pidió mis opiniones personales sobre el sentido de la vida y de la historia; tuve que improvisar (y defender) unas reflexiones en torno a cuestiones muy arduas: quiénes somos, si la existencia personal y colectiva vale la pena, cómo será el mundo en el siglo XXI. Ni siquiera mis enamoradas me habían hecho estas preguntas.
El maestro estaba solo y me pidió que le ayudara a preparar una pequeña merienda para nosotros y algo para el gato de la casa. Primero tuve que buscar al animalito por toda la vivienda; lo encontré debajo de uno de los escritorios. Se trataba de un gato joven, pequeño y muy manso, de color gris perla. A Horkheimer le gustaba tenerlo entre sus brazos. No encontramos el alimento especial para felinos y, siguiendo las instrucciones del maestro, le serví leche azucarada con trozos de pan. Horkheimer y el gato me observaban atentamente. Algo más complicado fue disponer la comida para nosotros: como cualquier movimiento era doloroso para el maestro, yo tuve que entenderme solo con las cosas de la cocina, lo cual siempre ha sido para mí un misterio y una tortura. El resultado de mis esfuerzos fue un humilde té con galletas untadas de queso y mermelada. La casa estaba muy bien surtida con alimentos; Horkheimer me aclaró que una persona venía a atenderle a mediodía y que también una secretaria le colaboraba durante las mañanas, pero que por lo demás vivía solo. Con cierto énfasis me contó que lo más triste para él había sido el fallecimiento de su esposa Maidon y de sus amigos Friedrich Pollock y Theodor W. Adorno, que habían partido en un breve lapso de tiempo, dejándolo literalmente a la intemperie. Me contó que en el curso de los años se había formado una clara diferencia temática en las charlas que sostenía con Pollock y Adorno; con el primero todo era más personal y cotidiano.
Al ver a Horkheimer en esta situación me dije que así sería probablemente mi propia vejez: soledad y enfermedades. Él, como presintiendo mis meditaciones, me aconsejó que no pensara en mi futuro personal y que me concentrara en el incierto futuro de la humanidad. Conversamos largamente sentados en un sofá anaranjado con el gato de por medio; me dijo que era un hombre nocturno, que se animaba con el avance de las horas. Recuerdo que en la vivienda no había obras de arte ni adornos de ningún tipo; libros y papeles constituían el único decorado. Un marxista habría calificado el mobiliario como pequeño burgués. Era una casa más bien pequeña y discreta, muy diferente a las grandes villas de gente adinerada que vivía en ese lugar de Suiza. Hablando con Horkheimer uno se daba cuenta de que era imposible identificar al dueño de la casa con el estilo de la misma: los bienes materiales tenían una sola función, que era facilitar la vida intelectual del propietario. Pese a sus dificultades de movimiento, el maestro me enseñó algunas habitaciones de la casa, especialmente su despacho y su biblioteca. Me explicó con algún detalle el sistema clasificatorio de sus libros —que no llegué a entender bien— y con cierto orgullo me mostró el anaquel central de la biblioteca, donde se hallaban los libros que él mismo había escrito y las revistas que contenían sus artículos.
Como todo creador intelectual o artístico, Horkheimer escapaba a una caracterización sencilla. El maestro exhibía matices y hasta enigmas. Esto lo hacía atractivo ante mis ojos. Tenía un pensamiento claro y convincente, además de muy diferenciado, sobre los nexos entre religión y filosofía, en torno al desarrollo del bloque socialista y acerca de la tendencia contemporánea hacia el “mundo administrado”. Pero al mismo tiempo acariciaba opiniones primitivas y simplistas sobre el movimiento estudiantil: delante mío sostuvo de modo insistente la teoría de que este último representaba un fenómeno “teledirigido desde Moscú”, sin ninguna autonomía y sin ninguna particularidad original y creativa. También de manera obstinada aseveró que libertad y justicia serían valores mutuamente excluyentes; la expansión de la justicia social reduciría necesariamente el campo de acción de la libertad individual, al cual Horkheimer le atribuía un derecho y una dignidad superiores. Pero una sociedad sin justicia sería también detestable, añadió a modo de consuelo. Nuestra existencia podría ser calificada como el intento de conciliar metas excluyentes. Estaría condenada, por lo tanto, a quedarse siempre a medio camino de su realización.

Una buena parte de la charla se centró alrededor de un asunto inesperado. Con algo de orgullo el maestro me contó que durante su adolescencia había escrito un buen número de novelas y relatos, y que ahora los acondicionaba para una posible publicación. Pese a sus deficiencias literarias, Horkheimer sostuvo que estos escritos de juventud abarcaban las intuiciones intelectuales más importantes y los grandes temas de la posterior teoría crítica de la sociedad. Con delectación me relató su novela Irmgard, la más representativa de esos intentos literarios: una doncella proveniente de un hogar acomodado quiere realizar obras de caridad y esfuerzos en favor del prójimo, y sólo consigue que el mundo circundante, frío, ingrato y materialista, la lleve al fracaso y a la vergüenza. Según Horkheimer, estas narraciones representaban variaciones en torno a un motivo similar: la protesta moral contra las injusticias sociales, la nostalgia utópica de pretender una mejora de nuestro universo. El maestro me dijo que estos desenlaces negativos son usuales y esperados, pero que cada persona hace una vez en la vida una experiencia novedosa y dolorosa: la distancia entre el ideal y la realidad, el fracaso de las buenas intenciones.
En sus últimos años, Horkheimer aseveró en varias obras y entrevistas que la anunciada —y anhelada— muerte de Dios conllevaría la desaparición de una verdad incondicional y, al mismo tiempo, la dilución de lo que llamamos sentido. La eliminación de todo elemento teológico significaría también la destrucción de una base sólida para los códigos morales y los comportamientos basados éticamente. La teoría de la muerte de Dios, afirmó el maestro, generaría el triunfo definitivo de la razón instrumental: se terminaría la filosofía seria, se desvanecería la dimensión de la verdad y se liquidaría el cimiento de todo juicio valorativo. Éste fue el tema central de nuestra conversación: Horkheimer negó que fuera partidario de una theologia occulta o que se hubiese convertido en un hombre religioso. Recalcó que su concepto de Dios debe ser comprendido como una fundamentación psíquica de la nostalgia inextinguible que sentimos por la justicia y la esperanza; la injusticia no debe tener la última palabra en el teatro del mundo. La nostalgia por lo totalmente otro —el título de uno de sus libros— es el resumen abstracto del anhelo humano de que el dolor y la desesperanza no triunfen definitivamente en la historia universal. Auschwitz, sentenció Horkheimer, no hubiera sido posible sin la perfección técnica y la frialdad humana, el “principio de la subjetividad burguesa”, que florece precisamente en un ámbito sin Dios, sin sentido y sin valores trascendentes. El tema de la despedida parecía tomado de Schopenhauer: si uno considera la historia universal como una totalidad más o menos comprensible, uno se queda perplejo ante tanta estulticia humana mezclada con una terrible destreza para causar crueldad y sufrimiento.
Menciono otro detalle de Horkheimer que me cayó mal. Ya en el primer contacto, yo le había dicho que me gustaría publicar una especie de reportaje intelectual basado en una visita-conversatorio, es decir, algo más personal que una entrevista clásica. A ello había dado su aquiescencia desde un primer momento. Después de la frugal cena, reflexionó durante unos diez minutos y concibió el texto de un contrato. Era el compromiso formal de parte mía de presentarle el escrito del reportaje antes de que se llegara a publicar para que él pudiera hacerle todas las correcciones que creyera necesarias. Me pareció un gesto de pedantería, pero firmé el documento. En una carta del 11 de noviembre de 1972, Horkheimer dio su aprobación al texto que le había enviado para que lo examinara. Sólo me pidió que eliminase una breve frase sin importancia, cosa que por supuesto hice en el acto. El reportaje cultural que describe la visita y reflexiona sobre la filosofía tardía de Horkheimer apareció en la revista Frankfurter Hefte en abril de 1973. Resultó, además, la primera mención pública acerca de las novelas de su adolescencia y de su intención de publicarlas. En su carta del 30 de diciembre de 1972, la más larga que me dirigió, el maestro se quejaba amargamente del mucho trabajo que tenía aún por delante; me dijo que sus proyectos superaban a sus escasas fuerzas en una proporción abrumadora. Pese a ello, en una misiva de mayo de 1973 me propuso volver a vernos a fines de ese mes o en junio; yo le contesté que por razones laborales recién podría ir a Suiza en julio. No pude verlo más porque falleció el 7 de julio de 1973. ~

______________
Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.