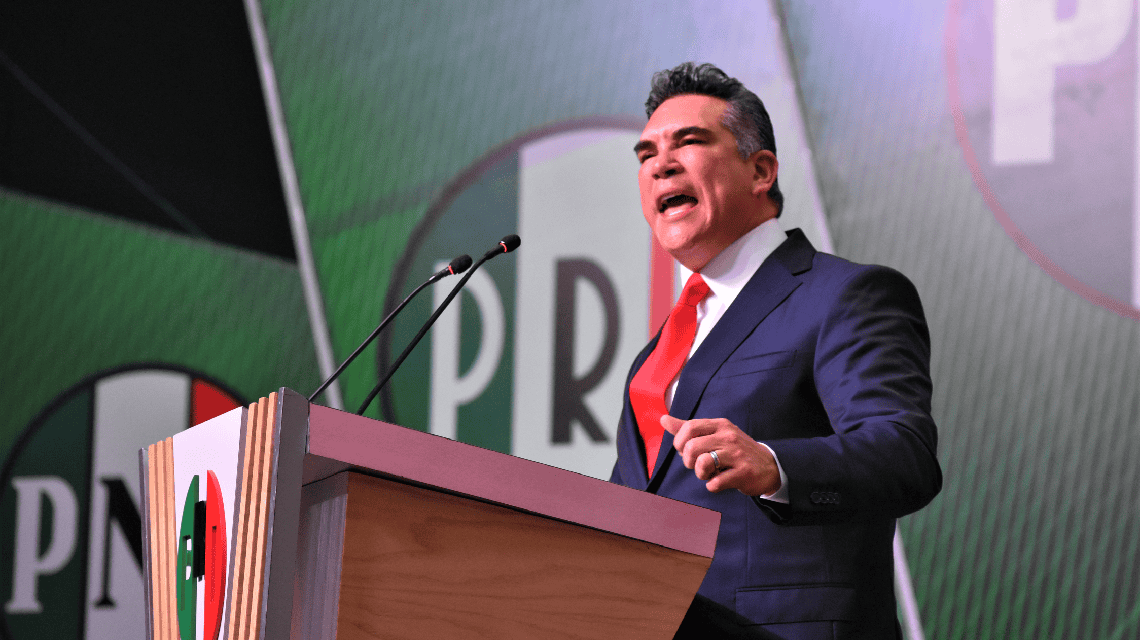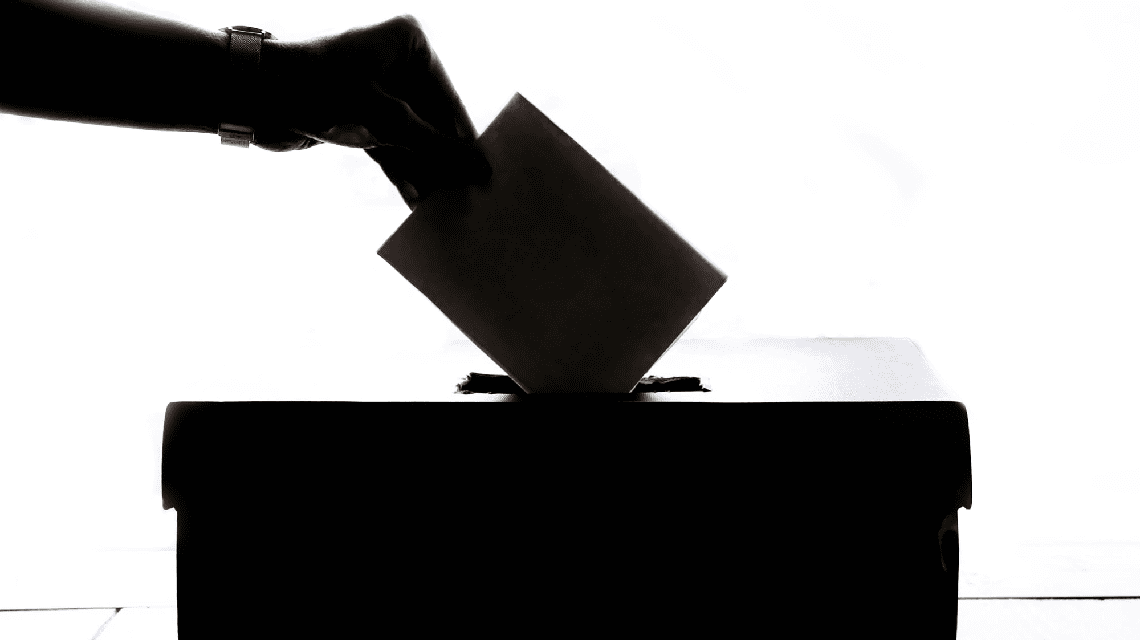Tiempo de lectura: 13 minutos
En los meses previos al cambio de gobierno en
México se presentó un debate público, a partir de la publicación de un plan
para reestructurar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
difundido en redes sociales por quien sería la titular de esta dependencia del
gobierno federal, la doctora María Elena Álvarez Buylla. Este documento hacía
una crítica a cómo ha operado esta institución y planteaba estrategias para “acoplarlo”
a los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) del candidato
que triunfó en las elecciones de julio pasado. En diferentes diarios y foros,
formales e informales, fue posible advertir dos posiciones. Por una parte, la
de un sector de académicos de las ciencias naturales y las tecnologías, que
externó su preocupación de que el plan se guiara por criterios políticos que
llevaran a una pérdida del rigor científico y el abandono de campos de
investigación considerados de vanguardia y de importancia para el desarrollo
tecnológico y económico de México. Por otra parte, científicos, en su mayoría
de las ciencias sociales y humanidades, así como miembros activos de
organizaciones civiles, manifestaron su beneplácito y aceptación de una política
científica que reconoce la diversidad histórica y territorial del país y
revaloriza su pluralidad cultural y lingüística; asimismo, se congratulaban de
que el desarrollo científico y tecnológico propugnara por un diálogo de saberes
con los pueblos originarios y orientara de manera explícita el desarrollo
científico y tecnológico al abatimiento de las desigualdades sociales y de
género, la pobreza y la degradación ambiental en México
De cara a esta confrontación entre científicos,
conviene recordar que en México —y también en el mundo— el desarrollo de la
ciencia enfrenta el enorme reto de buscar alternativas a la especialización y
fragmentación de la investigación científica en disciplinas que poco o nada se
comunican y prácticamente no colaboran entre sí. Tal proceso histórico impide
comprender en su complejidad los problemas que se estudian y conduce a
soluciones parciales y limitadas. Este drama del conocimiento científico ha
sido estudiado desde la epistemología y las teorías de la complejidad por Edgar
Morin, Gregory Bateson y Basarad Nicolescu, entre otros, y también desde la
teoría de sistemas de no equilibrio, por Ilya Prigogine. Estos autores hacen
una aguda crítica a los presupuestos del quehacer científico contemporáneo y
proponen alternativas que permitan ir más allá de las dicotomías de
investigación básica y aplicada, de disciplinas sociales y naturales, de saber
académico y saberes tradicionales. Todos ellos sugieren que es necesario
establecer un diálogo abierto y una colaboración eficaz entre los saberes para
comprender en toda su complejidad e integralidad los problemas que se nos
presentan hoy. Este es, sin duda, el gran reto que enfrenta la política
científica de México, el de construir de manera imaginativa e innovadora una
ciencia integral, abierta a la crítica rigurosa y centrada en el diálogo y la
colaboración.
Se trata de hacer un esfuerzo colosal, que
entraña un cambio de paradigma del quehacer científico e implica desarrollar
nuevos derroteros al margen de sectarismos, mezquindades, protagonismos y,
sobre todo, de las inercias institucionales. En México existen iniciativas que
van en esta dirección y atienden problemas impostergables del país. Invierten
en ello imaginación, rigor y colaboración. Los caminos son múltiples y la política
científica debe reconocer y alentar esta pluralidad del quehacer científico que
se ha construido desde y a partir de la transformación de lo local y lo
regional. El gran riesgo de no hacerlo puede ser una nueva política científica
centralista y autoritaria, controlada por una burocracia académica asfixiante.
En este artículo narro una experiencia de
investigación de varios años realizada en México, en la que han participado
investigadores de diversos campos disciplinarios que estudian en forma
colaborativa una problemática de salud insólita en México: niños del medio
rural con daño renal crónico. Esta experiencia nos muestra claramente que el
nuevo esfuerzo científico, integral y de largo alcance, debe fundarse en un
compromiso ético con los sectores más vulnerables del país. No tenemos que
seguir el mismo derrotero que otros países, pero sí utilizar todos los medios,
humanos y tecnológicos, para desarrollar un conocimiento riguroso que nos
permita analizar los problemas en sus múltiples dimensiones y contribuir a la
solución de los más urgentes y lacerantes.
La contaminación ambiental y sus efectos en la
salud de niños de áreas rurales de Jalisco1
Como
mencioné, el proyecto investiga la enfermedad renal crónica en niños de una
pequeña localidad rural de Jalisco situada en la ribera del lago de Chapala,
llamada Agua Caliente. Esta investigación se encuentra en curso y ha sido
formulada a partir de un enfoque
ecosistémico que
plantea una interdependencia de la salud humana con el medio ambiente y el
modelo socioeconómico prevaleciente (Charron, 2012a, 2012b). Para dar cuenta de
la compleja interrelación de estos tres nodos o dimensiones, este enfoque
propone un análisis sistémico que integra las perspectivas teóricas y las
metodologías —cuantitativas y cualitativas— de las disciplinas que estudian la
ecología, la salud y la sociedad. Este enfoque considera que la aplicación del
conocimiento también es generadora de conocimientos y de prácticas innovadoras.
Propone que para enfrentar los problemas de salud es posible y necesario
conjugar y coordinar las agendas públicas y privadas de todos aquellos actores
e instituciones sociales que actúan sobre la ecología, la economía y la salud.
Esta coordinación debe estar orientada a lograr un desarrollo sustentable en lo
ambiental, económico y social.
El proyecto sobre enfermedad renal crónica en
infantes (PERCI) retomó y enriqueció una experiencia de varios años de
investigación-acción en otro poblado del lago de Chapala, donde se analizó el
efecto de la contaminación ambiental en la salud de la población rural ribereña
(Cifuentes, Lozano, Trasande, & Goldman, 2011). PERCI partió de informes de
salud según los cuales Jalisco tenía el mayor índice de enfermos renales
crónicos de todas las entidades de México y el sistema público de salud carecía
de los recursos para hacer frente debidamente a esta enfermedad
crónico-degenerativa en los adultos. La presencia de daño renal en niños no
había sido estudiada y representaba un problema mayúsculo en el corto plazo
para los sistemas de salud. En estudios anteriores, se había encontrado una
asociación entre diferentes problemas de salud en niños y mujeres embarazadas y
la presencia de diversas sustancias tóxicas —principalmente mercurio— que
provenían de diversos contaminantes presentes en el agua y en los peces del
lago.
La población de Agua Caliente, donde se realizó
PERCI, contaba con mil habitantes, tenía un índice de natalidad alto (3.7 %) y
la escolaridad promedio de su población era menor de cinco años de asistencia a
la escuela (INEGI, 2010). PERCI contó con la aprobación y cooperación de las
madres de familia y de los maestros de las escuelas. Se tomó una muestra de
orina a 394 menores de edad, que representaban 70% de la población menor de 17
años. Se encontró que un 45.7% tenían daño renal en diferentes grados, una
proporción de tres a cinco veces más alta que la que se reporta en la
literatura internacional en menores de edad de áreas rurales (Lozano-Kasten,
Sierra-Diaz, Soto, & Peregrina, 2017).
Es importante considerar que PERCI no surgió de
una convocatoria aprobada por una dependencia gubernamental o privada y carecía
de financiamiento propio para realizar las tareas de investigación que se
proponía llevar a cabo. Fue una iniciativa orquestada por un médico pediatra con
doctorado en salud pública que laboraba como investigador del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara
(UdeG). El fi nanciamiento para los primeros análisis de las muestras de orina
de los infantes provino de remanentes financieros de otros proyectos sobre
salud y ambiente. La estrategia que siguió el líder del proyecto para realizar
PERCI fue integrar recursos de toda índole (humanos, financieros, de
infraestructura, de movilidad, etcétera) a partir del método de bola de nieve,
que consiste en enrolar a investigadores y estudiantes de diferentes
disciplinas e instituciones académicas, autoridades de la UdeG y funcionarios
de diversos niveles de gobierno; pero, sobre todo, a los agentes locales:
padres de familia, maestros, comisariado ejidal y autoridades municipales. Su
perspectiva partía de los actores e instituciones locales y los beneficios de
PERCI debían regresar a ellos.
Los primeros participantes fueron dos químicos
que tomaron las muestras de orina de niños y adultos para determinar si había
daño renal en ellos y la presencia de pesticidas. Uno de estos químicos era
responsable de un laboratorio del Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías (CUCEI) de la UdeG y aceptó hacer los análisis con la única
condición de que se le proveyeran los reactivos para el laboratorio y se le
permitiera participar en las publicaciones; no cobró la tarifa normal, que
implicaba gastos de mantenimiento e inversión en el laboratorio. Los primeros
resultados plantearon la existencia de una situación “epidémica” de daño renal
en la población infantil y adulta de Agua Caliente. La proporción de niños con
insuficiencia renal en la población estudiada era 10 veces mayor que en otros
municipios de Jalisco; la situación de los adultos con este problema era cuatro
veces más alta que la de otros lugares del estado (Palacios, 2017); en la orina
de 24% de los niños había metales pesados y sustancias activas de los
pesticidas más utilizados en la región (glifosato, molinato, dimetheotate,
2,4D, metoxuron y picloran); finalmente, también había sustancias contaminantes
en el aire que al respirar se alojan en el cuerpo de los niños (Palacios, 2017;
Torres, 2017).
Cuando los primeros resultados de PERCI fueron
conocidos por investigadores del CUCS se unieron al proyecto un nefrólogo, un
epidemiólogo que era jefe de división en el CUCS y una investigadora en
genética e inmunología. Todos ellos comenzaron a indagar sobre las causas y
consecuencias del daño renal. Ahora bien, como los niños habían sido medidos y
pesados, se determinó que la mitad de ellos tenía diferentes grados de
desnutrición. Fue así como se interesaron en participar dos investigadores en
nutrición para indagar sobre la dieta de los niños y plantear alternativas
alimenticias que pudieran mejorarla. También se interesaron dos investigadoras
en psicología para estudiar los efectos de la desnutrición en el desarrollo
psicomotriz de los niños.
La presencia de pesticidas en orina y sangre de
los niños llevaba a preguntarse por el origen de esa contaminación. Fue así
como las indagaciones involucraron a dos investigadores que podían realizar
estimaciones en sus laboratorios sobre la presencia de contaminantes en las
fuentes de agua de la localidad, en el aire y en ocho de los alimentos más
consumidos por la población. Además, fue posible contar con la participación de
un investigador del Departamento de Pediatría Ambiental de la Universidad de
Nueva York, en Estados Unidos, el cual había colaborado en otros proyectos.
Este investigador comenzó a analizar, con un estudiante que hizo una estancia
en esta universidad, sobre las bases de datos que arrojaban los análisis de
orina y de sangre, así como la estatura y el peso de los niños. A este grupo se
ha incorporado un investigador del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), con quien se ha podido realizar un
estudio comparativo de los niños de Agua Caliente y de otras dos poblaciones
rurales del estado situadas en el municipio de Autlán (Sierra-Diaz et al.,
2018). De esta manera será posible indagar sobre la relación del daño renal con
los patrones de cultivo y la presencia avasalladora de las agroindustrias
orientadas al mercado nacional y de exportación en los alrededores del lago. En
esta investigación se analizan también los niveles de pobreza, migración y
desigualdad de la población.
A
dos años de iniciado PERCI, estaban involucrados de manera directa 11
investigadores y 10 estudiantes de cuatro programas de posgrado de diferentes
disciplinas. Se habían traspasado las delimitaciones administrativas de tres
centros universitarios de la UdeG y se habían tendido lazos de colaboración
entre investigadores de tres instituciones extranjeras. El problema del daño
renal y la presencia de sustancias tóxicas en los niños confrontaban visiones
disciplinarias en un proceso consensuado de
enrolamiento que
partía del asombro y la disposición a dialogar y colaborar de diferentes
investigadores.
La
complejidad que revelaban las bases de información requería que las partes
enroladas por PERCI pudieran, por una parte, trascender las visiones
monodisciplinarias y comunicarse en términos comprensibles para sus
contrapartes. Había que traducir y explicar la jerga de cada disciplina y, con
ello, despertar el asombro e irrumpir en otras visiones disciplinarias. Por
otra parte, era necesario que los investigadores enrolados fueran capaces de
trascender sus intereses individuales, promovidos por patrones
institucionalizados de evaluación, reconocimiento y recompensas individuales,
por un sistema de competencia por recursos tales como: espacio, laboratorios,
estudiantes, presupuestos, vehículos, posiciones de autoridad e influencia,
etcétera. Tuvo que haber entre los investigadores acuerdos explícitos o tácitos
de intercambio recíproco de recursos muy disímiles, a partir del primitivo
sistema de trueque. La escasez de recursos, pero también las
oportunidades de promoción individual y grupal, llevaron a que las partes
realizaran complicados cálculos de equivalencia para generar información y
resolver un acertijo. Se aportaba financiamiento en servicios (análisis de
muestras, uso del vehículo del investigador para transportar estudiantes,
etcétera) y en especie (pago de la factura de mantenimiento del laboratorio,
pago de facturas de gasolina y de hotel) de su departamento o su institución de
procedencia o bien, como señalamos anteriormente, los recursos provenían de
remanentes de otros proyectos o de cobrar el costo de mantenimiento de los
equipos. También provenían de los ingresos personales de los investigadores.
En este proceso la transdisciplina no sólo
implicaba la puesta en común de información y de los marcos conceptuales y
metodológicos que habían guiado su acopio. También implicaba la colaboración y
aportación de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros a partir
del juego infantil de la pirinola, en donde “todos ponen”, y el que no lo hace
sale del juego. Ahora bien, debido al sistema de competencia y de “estímulos y
reconocimientos a la productividad”, los investigadores establecieron convenios
explícitos de inclusión y de exclusión en los créditos que se concedían en las
publicaciones y los reportes de investigación. Entre ellos también surgieron
alianzas, implícitas y explícitas, para hacer frente a las amenazas que
enfrentaba PERCI, que podían provenir del autoritarismo, el clientelismo
universitario o simplemente de la escasez de recursos.
La labor de enrolamiento que se tejió en torno a
PERCI traspasó las jerarquías académicas, los roles públicos y privados y las
fronteras institucionales. El proyecto requería la anuencia y cooperación de
autoridades departamentales, centros universitarios e instituciones de
investigación para que los participantes pudieran operar los recursos de las
instituciones y acceder a la infraestructura tecnológica que hacía posible la
investigación (laboratorios, vehículos, computadoras, proyectores, salas de
juntas, asistentes, etcétera). La mayoría de los investigadores directamente
involucrados en el proyecto no tenían cargo académico o administrativo (jefes
de departamento, de unidad o de centro) y combinaban la investigación con la
docencia en sus posgrados. Sin embargo, había que contar con el beneplácito y,
de ser posible, la colaboración de los “jefes”, quienes debían rendir cuentas
del buen manejo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de “su”
unidad administrativa. Este apoyo no era imposible porque los logros de los
investigadores eran valiosos para justificar su gestión administrativa y
sobresueldo. Ahora bien, cabía la posibilidad de que la jefatura la hubieran
obtenido mediante redes clientelares y, por tanto, de que fuera más importante
su relación y compromiso con su “patrón” o con los miembros de su facción; sin
embargo, los reconocimientos al desempeño de su unidad administrativa
fortalecían su gestión y la de su facción. En estas circunstancias, debía
establecerse una negociación complicada para el cálculo de apoyos y
restricciones.
Hubo un liderazgo de origen en PERCI que fue
reconocido por quienes se involucraron de manera más directa en el proyecto, el
cual no estaba reglamentado por la Ley Orgánica de la UdeG ni por la del CIESAS
ni tenía como base un convenio firmado por las instituciones participantes o
por una institución externa como el Conacyt. Este liderazgo tampoco se basaba
en el manejo de un jugoso presupuesto que debía administrar el líder. No hubo
competencia interna por el liderazgo porque estaba fundado en la capacidad de
gestión interna y externa de quien muchas veces disponía de recursos personales
para financiar algún gasto del proyecto y utilizaba sus habilidades sociales
para enrolar a nuevos participantes. El líder del proyecto no tenía
aspiraciones de escalar en la jerarquía administrativa de la universidad o de
crear una nueva facción para conquistar posiciones en el organigrama
administrativo de la UdeG. Al no ser una amenaza, las autoridades pudieron
advertir fácilmente el impacto del proyecto en la generación de conocimientos,
la atención a un problema de salud crítico y el posicionamiento político de la
universidad en Jalisco.
En el caso de PERCI, los apoyos de las jefaturas
y autoridades fueron sorprendentemente pródigos e inesperados. Esta situación
se facilitó porque los primeros resultados de PERCI sobre el daño renal en los
niños fueron conocidos por las autoridades del cucs, pero también por el rector
general de la UdeG. Este último participó activamente en la difusión de los
resultados con las secretarías de salud federal y estatal y en la gestión de
recursos públicos, que llegaron a cuentagotas. El compromiso del rector con
PERCI se manifestó en la construcción y el equipamiento de un nuevo laboratorio
para realizar los distintos análisis que requería el proyecto y facilitar la
cooperación de los investigadores de los diferentes centros universitarios. De
ser un proyecto ordinario y muy pobre, PERCI se transformó en el motivo y la
justificación de la mayor inversión en infraestructura científica que haya
hecho la UdeG en el CUCS, para realizar investigaciones avanzadas en salud y
ambiente. Había una justificación política y social para ello, pues se cumplía
con una función esencial de la universidad: la investigación rigurosa y la
atención a problemas sociales de Jalisco, en este caso la atención a la
población más vulnerable: los niños de áreas marginadas del estado.
Como los resultados de PERCI se difundieron en
diversos medios masivos de comunicación masiva estatales y nacionales, el
proyecto llamó la atención de las autoridades de Jalisco. Fue posible convocar
a los secretarios de Salud, Educación y Agricultura para exponerles los
resultados y plantear alternativas a los problemas de salud de la infancia. En
una reunión a la que asistieron estos últimos, el presidente municipal de
Poncitlán, el comisariado ejidal, maestros y madres de familia, se aprobó el
presupuesto para construir y operar un comedor que permitiera dar desayuno y
almuerzo a los niños de la primaria y el kínder de Agua Caliente. La atención
asistencialista al problema del proyecto de ecosalud era apenas un primer paso
para una iniciativa desde lo local en la que se involucró a las madres de
familia y a las autoridades municipales como actores activos en la atención a
los problemas locales de salud; esta atención, sin embargo, dependía del
presupuesto estatal y municipal. Las causas de la contaminación y la
desnutrición en Agua Caliente y miles de localidades y colonias de Jalisco
quedaban sin atender.
Cuando pregunté al líder del proyecto cómo se
había logrado la convergencia de investigadores, estudiantes, autoridades y
comunidades en el proyecto, me respondió que los participantes lograron
anteponer a sus intereses personales un interés común: “la salud de los niños”.
Esta preocupación debía comenzar por los de Agua Caliente. Esta respuesta nos
deja ver que la base del proyecto transdisciplinario residía en un compromiso
ético de todos los participantes. No desaparecían los intereses de
reconocimiento académico, mejoramiento del ingreso personal y promoción en el
organigrama administrativo y político interno y externo de la universidad. Los
participantes enrolados conscientemente en PERCI pudieron anteponer a estos
intereses individuales una preocupación común básica: el derecho universal de
los niños a la salud.
En síntesis, en primer lugar, PERCI nos muestra
que la complejidad implicaba que los diversos actores convinieran en
desarrollar una cultura de asombro, diálogo y colaboración que contravenía las
tendencias dominantes de las instituciones sociales en las que trabajaban.
PERCI se convirtió en un actor colectivo en red donde los actores participantes
—individuos, grupos e instituciones— fueron capaces de definir un propósito
común y actuar transdisciplinaria, transdepartamental, transjerarquica,
transinstitucional y transnacionalmente. Esta red de actores fue también capaz
de actuar multilocalmente y desarrollar acciones locales en concertación con
los niveles local, estatal, nacional e internacional. Se atendió de manera
incipiente un problema, al tiempo que se planteó una necesidad de modificar la
agenda de las autoridades estatales y nacionales.
En
segundo lugar, PERCI nos muestra que la transdisciplina se puede considerar un
nuevo paradigma epistemológico; también, un método para desarrollar proyectos
de investigación como los que promueve el enfoque biosocial; además, es una red
emergente de múltiples actores sociales que, a partir del diálogo y el trabajo
colaborativo, conocen y transforman una realidad dada; finalmente, es un
compromiso social enmarcado en una dimensión ética que afortunadamente, en este
caso, fue con los más desvalidos en lugar de los más poderosos. EP
Charron,
D. (2012a). “Ecohealth research in practice”, en Ecohealth Research in Practice (pp. 255-271): Springer.
Charron,
D. (2012b). “Ecosystem approaches to health for a global sustainability
agenda”, en EcoHealth, 9(3), 256-266.
Cifuentes,
E., Lozano, F., Trasande, L., & Goldman, R. H. (2011). “Resetting our
priorities in environmental health: An example from the south–north partnership
in Lake Chapala, Mexico”, en Environmental
Research,
111(6), 877-880.
INEGI
(2010). Censo General de Población y Vivienda. Aguascalientes,
Mexico: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Lozano-Kasten,
F., Sierra-Diaz, E., Soto, M., & Peregrina, A. (2017). “Prevalence of
albuminuria in children living in a rural agricultural and fishing subsistence
community in Lake Chapala, Mexico”, en International
Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), 1577.
Palacios,
D. (2017). “Especialista confirma epidemia de insuficiencia renal crónica en
Poncitlán”, en Red Universitaria de Jalisco. Retrieved from
es/noticia/especialista-confirma-epidemia-de-insuficiencia-renal-cronica-en-poncitlan
Sierra-Diaz,
E., Celis de la Rosa, A., Lozano-Kasten, F., Trasande, L., Peregrina, A.,
Sandoval, E., & Gonzalez, H. (en dictamen). “Urinary pesticide levels in
children and adolescents residing in two agricultural communities in Mexico”,
en International Journal of Environmental
Research and Public Health.
Torres,
R. (2017). “Metales pesados causan insuficiencia renal en comunidad del lago de
Chapala”, en El Universal, recuperado de
eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/31/
metales-pesados-causan-insuficiencia-renal-en-comunidad-del-lago-de
1 Agradezco al Felipe Lozano su apertura para narrar esta experiencia de investigación durante nuestros recorridos de campo. Una versión de este estudio de caso formó parte del informe titulado “Por una investigación transdisciplinaria, dialógica y colaborativa. Estrategias para abordar problemas complejos”, que se presentó al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del Conacyt. Susan Street, coautora de este informe, estuvo de acuerdo en su publicación en esta revista.
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.