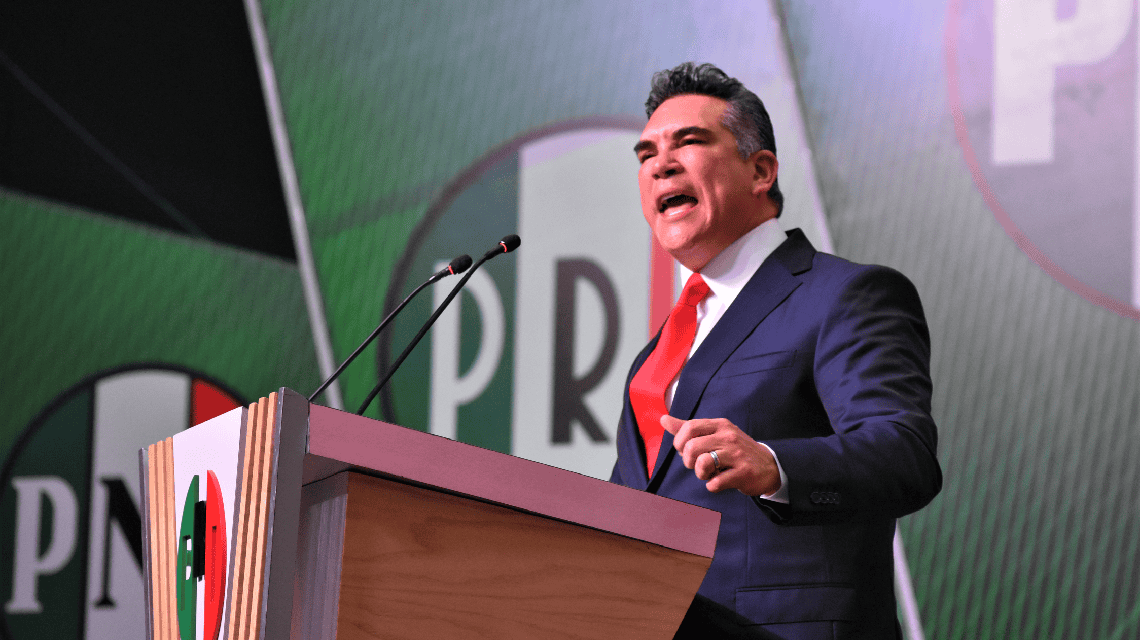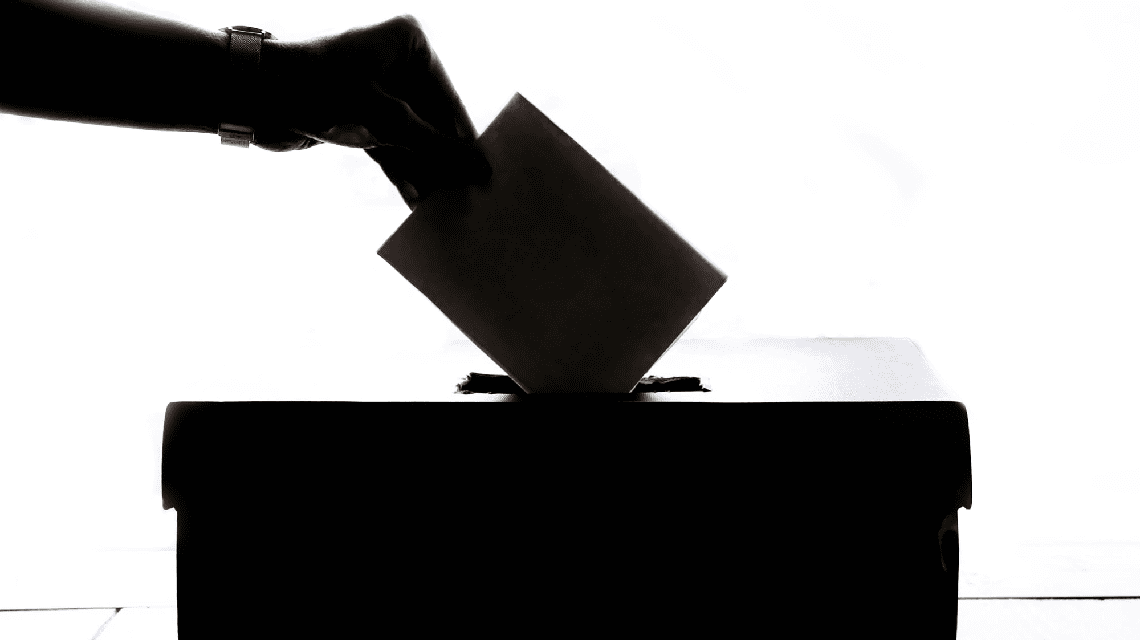Tiempo de lectura: 12 minutos
El 5 de diciembre de 2000, hace ya casi 19 años,
Andrés Manuel López Obrador dio su primer ejemplo de lo que él mismo ha
bautizado como la “austeridad republicana”: se negó a que un vehículo oficial lo
trasladara desde su vivienda particular, en el sur de la Ciudad de México, hasta
la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, en el centro de la urbe,
a donde prefirió llegar por sus propios medios, para asistir a la ceremonia en
la que sería nombrado jefe de gobierno. Esto fue visto como una anécdota
curiosa, hasta que informó que durante su periodo al frente de la
administración capitalina no distraería vehículos oficiales para su traslado,
ni adquiriría con recursos públicos medios de transporte blindados para uso
personal —típicos entre los gobernantes mexicanos—, sino que utilizaría su
propio auto para movilizarse, un modesto Tsuru color blanco que, durante sus
cinco años como mandatario de la ciudad, fue el mayor emblema de esa austeridad
que enarbolaba como bandera.
El que
un gobernante se negara a emplear recursos materiales disponibles para el
cumplimiento de sus funciones públicas, o a disponer de recursos públicos para
adquirir dichos bienes en caso de que no se contara con ellos era entonces algo
inédito para la clase política mexicana, pero la austeridad al estilo de López
Obrador no terminó ahí, sino que cristalizó en acciones administrativas
específicas que hoy repite como presidente. Entre estas acciones destacan la
restricción en el gasto del gobierno, especialmente en lujos y en las que se
consideraron funciones duplicadas; y el redireccionamiento de los ahorros
generados hacia nuevos programas sociales en la capital del país, basados en la
entrega directa de dinero a la población, primero con el establecimiento del
Programa Pensión para Adultos Mayores de 68 años (después para mayores de 65) y
después con el Programa de Mejoramiento de Vivienda, para habitantes de
vecindades, departamentos de interés social y barrios populares, que en la
capital del país siguieron operando hasta la fecha, con los mismos nombres.
Aunque
los programas de entrega directa de dinero no fueron inaugurados en México por
López Obrador cuando fungió como jefe de gobierno capitalino, sino por el
expresidente Carlos Salinas de Gortari, su archirrival, tal fue su éxito
político cuando el tabasqueño los puso en marcha en la capital del país, que
quienes inicialmente los tildaron de “populistas” finalmente terminaron
copiándolos, especialmente la pensión para adultos mayores. Así, López Obrador
probó que su “austeridad” funcionaba políticamente. Sin embargo, en estos 19
años transcurridos desde entonces, el concepto de “austeridad republicana”
creció, se transformó y los efectos que tuvo su aplicación durante su periodo a
cargo del gobierno de la Ciudad de México no son necesariamente los mismos que
hoy, ya como presidente del país. Por ello, se consultó a expertos economistas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de México,
para saber en qué se convirtió esa austeridad republicana a casi dos décadas de
su estreno en el país y hacia dónde nos lleva, ahora que se aplica como
política federal.
Tufillo neoliberal
“Las
políticas de austeridad —explica el doctor Óscar Ugarteche, especialista en
economía mundial del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM— no son
un invento de López Obrador; la austeridad económica es un principio austriaco
y asegura que, si un gobierno tiene un superávit fiscal, si gasta menos de lo
que recauda, los agentes económicos privados serán más eficientes y eso hará
que la economía marche de manera óptima y crezca”, generando así condiciones de
bienestar para toda la población. Bajo esa lógica, acuñada en los siglos XIX y XX,
“muchos países acordaron tener un presupuesto fiscal superavitario —detalla
Ugarteche—, es decir, un gobierno con un gasto restringido, para que así el
actor más importante en su economía no fuese el gobierno, sino el sector
privado. Por ello, detrás de las políticas clásicas de austeridad existe un
‘tufillo neoliberal’. México es uno de los países que adoptaron esa filosofía
económica y la mantiene hasta ahora”.
Esta
filosofía de austeridad clásica, de hecho, comenzó a aplicarse en México en
1982 ante la crisis económica provocada por la deuda externa, al arrancar el
periodo presidencial de Miguel de la Madrid, y fue mantenida por todos sus
sucesores: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto fue así, explica Ugarteche, porque “lo
normal es que estas políticas de ajuste en el gasto público, de austeridad en
su acepción clásica, se apliquen cuando las cosas no van bien, cuando la
inflación en un país sube, cuando algo pasa fuera de la economía que provoca
una presión fiscal inesperada”. Ejemplifica: “Si un país tiene comprometido o
adeuda el 100% de su producto interno bruto (PIB), y de pronto algo hace que
las tasas de interés suban un equivalente al 2% del PIB, el gobierno de ese
país tiene dos opciones: una es ingeniárselas para generar ese porcentaje que le
falta; y la otra es reducir su gasto en 2% del PIB, para subsanar el faltante.
Esto último es la austeridad clásica: su finalidad es permitirle al gobierno
salir al paso, realizar pagos sin tener que modificar la forma en la que genera
sus recursos”, sin buscar nuevas formas para que crezca la productividad.
Sin
embargo, destaca el especialista, “la austeridad republicana de López Obrador
es otra cosa: es algo nunca antes visto en el mundo, porque implica aplicar
esas medidas de restricción en el gasto público, cuando en realidad no hay
razones económicas para hacerlo: no hay inestabilidad en la tasa de interés en
Estados Unidos, ni en la tasa de los bonos mexicanos (lo que podría elevar la
deuda de México repentinamente), ni tampoco hay una inflación significativa.
Podemos concluir que esta austeridad de López Obrador se aplica por razones
distintas” a las que comúnmente originaban los recortes. ¿Cuáles pueden ser
esas razones?
Ahorro es distinto a desarrollo
Entre el 4 y el 15 de diciembre de 2018, durante
sus primeras dos semanas como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
delineó durante sus conferencias de prensa matutinas la austeridad republicana
que, aseguró, sería el sello de su gestión. Dijo, por ejemplo, que consistiría
en “reducir el gasto de operación” de la administración pública federal, para
“que el presupuesto no se quede en el gobierno”, ya que, afirmó, sus
predecesores “agrandaron el gobierno, [creando] instituciones para todo”, de
tal forma que los recursos no se usaban en beneficio de la población sino “para
mantener al gobierno”. Como ejemplo de esas instituciones, que desde su óptica
agrandan innecesariamente el aparato burocrático, puso a órganos autónomos como
el Instituto de Acceso a la Información Pública, que “cuesta mil millones de
pesos mantener”, acusó. Igualmente, aseguró que la austeridad republicana
implicaría recortar el gasto gubernamental, para “tener más inversión en
proyectos productivos, para la generación de empleos: se va a financiar todo el
programa de bienestar, el de la contratación de jóvenes como aprendices; se van
a otorgar alrededor de 10 millones de becas a estudiantes; se va a aumentar la
pensión a los adultos mayores al doble, y muchas otras acciones”. Con todos
estos ahorros, remató, no sólo alcanzará para redistribuir el gasto mediante
transferencias directas a grupos vulnerables, sino que también alcanzará para
“financiar el plan de rescate de la industria petrolera”, ante el abandono y
saqueo a los que ha sido sometida durante décadas.
Estas
definiciones del presidente de la república demuestran, destaca el doctor José
Romero Tellaeche —profesor investigador del Centro de Estudios Económicos de El
Colegio de México, quien ha dedicado buena parte de su vida profesional a
estudiar las causas del estancamiento económico nacional y los intentos de
solución impulsados—, que “las actuales autoridades federales no están usando
la austeridad para luchar contra la inflación: están luchando contra la
corrupción. Es decir, el propósito de López Obrador para aplicar medidas de
austeridad es detener el dispendio al que estaban acostumbrados los gobernantes
de México, y que los ciudadanos estábamos acostumbrados a ver desde hace mucho
tiempo”. Ese solo cambio, afirma, es positivo, porque “nadie en su sano juicio
podía estar de acuerdo en que el dinero se gastara en lujos o en viajes de
funcionarios al extranjero que no generan ningún beneficio para el país”, sólo
por mencionar algunos ejemplos.
“Efectivamente
—reconoce el especialista en un ejercicio autocrítico—, hay sectores, como el
académico, que vivimos en un mundo de muchos privilegios y todas estas medidas
que aparentemente no tienen lógica, que parecen acciones descabelladas, en
realidad son medidas draconianas para desacostumbrarnos al tren de gastos en el
que vivíamos”, y eso es loable. No obstante, puntualiza, los ahorros que se
pueden generar mediante la aplicación de medidas de austeridad en el gasto
público, “apretándose el cinturón”, en realidad no alcanzan para generar
empleo, crecimiento económico o desarrollo, tal como anuncia López Obrador.
“Vamos a suponer que se logran esos objetivos en ahorro —explica el doctor
Romero— y que, en vez de gastarse ese dinero en camionetas Suburban, en viajes
al extranjero para que académicos realicen exposiciones de diez minutos en
congresos de 500 participantes sin ningún impacto en la ciencia mexicana, las
autoridades le dan ese dinero ahorrado a los tarahumaras, una de las
poblaciones indígenas más marginadas del país. Bueno, pues ahí lo único que
pasa es que en vez de que ese dinero se lo gasten unos, se lo van a gastar
otros, pero eso no implica crecimiento económico: es nada más una transferencia
del gasto de un rubro a otro.”
Para
poder realmente generar mayores y mejores empleos, para atender las necesidades
de todos los sectores de la población, para hacer crecer la economía del país,
advierte el especialista del Colmex, “no basta la redistribución del gasto
público; lo que se necesita es que aumente la productividad nacional, y eso
sólo puede lograrse con inversión privada, porque el gobierno no tiene más
recursos”. Así, destaca el doctor Romero, “de la redistribución del ingreso no
espero crecimiento, aun si funcionara el programa de austeridad, y aun si ese
dinero ahorrado se distribuye correctamente: lo que se puede ahorrar
suprimiendo los lujos de la alta burocracia, áreas del gobierno con funciones
duplicadas y programas como el de las estancias infantiles, en términos
macroeconómicos representa sólo minucias. No alcanzaría para que el pib creciera
ni medio punto porcentual, y eso no representa ninguna diferencia respecto del
actual estado de la economía mexicana”.
Todos los nombres de la pobreza
La redistribución del gasto público mediante
programas de entrega directa de dinero a sectores vulnerables, quizás no
implique cambios sustantivos en términos macroeconómicos, pero, ¿esa política
puede representar una verdadera diferencia en la vida de quienes integran los
sectores vulnerables a los que se dirige? Abraham Granados, especialista en
desarrollo y políticas públicas, miembro del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, responde con un rotundo “No”. El principal programa de
entrega de dinero a la población, orientado al combate a la pobreza en México,
inició en 1989 con Salinas de Gortari, bajo el nombre de Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol). Luego, en 1997, Ernesto Zedillo lo rebautizó como
Progresa; en 2002 Vicente Fox lo renombró como Oportunidades —denominación que
mantuvo durante la administración de Felipe Calderón— y Enrique Peña Nieto lo
continuó como Prospera. Finalmente, en el gobierno de López Obrador este
programa fue dividido en dos: una parte de los recursos se entregará a través
de la Secretaría de Educación Pública mediante becas para estudiantes y la otra
parte por medio de la Secretaría de Bienestar, con becas para jóvenes
“aprendices” de oficios, pensiones para adultos mayores y dinero para
campesinos. Es decir, la estrategia contra la pobreza que consiste en la
entrega directa de dinero a sectores vulnerables lleva operando en México
exactamente 30 años.
Sin
embargo, destaca el doctor Granados, en todo ese tiempo, “con estos programas
la pobreza no se ha reducido y tampoco han servido para mantener los niveles
del pasado; por el contrario, la pobreza ha aumentado a pesar de ellos, aunque
han cambiado de nombre varias veces”. De hecho, explica, en estas tres décadas
el único periodo en que las estadísticas oficiales de pobreza registraron una
disminución fue durante el bienio 2014-2016. Pero esto fue así no porque
mejorara realmente la situación económica de la población más pobre, o porque
se redujera la brecha de desigualdad entre los que más tienen y los que menos
tienen; fue resultado de que el gobierno federal, entonces encabezado por
Enrique Peña Nieto, alteró sus parámetros para medir la pobreza.
Así,
según las estadísticas oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), el gobierno de México logró reportar
que entre 2014 y 2016 la población en situación de pobreza se redujo tres
puntos porcentuales, de 46% a 43%, en tanto que aquella en situación de pobreza
extrema disminuyó de 9.5% a 7.6 por ciento. Gracias a ese cambio en la
metodología, México pareció haber experimentado un milagro pues, según el
Coneval, en ese periodo bajó 3% la población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo, lo mismo que el número de gente con carencias para acceder a
alimentos; además, disminuyó 2% la cantidad de gente sin servicios básicos en
la vivienda y 1% el “rezago educativo” —todos los cuales son indicadores sobre
la pobreza de la población—, más allá de su ingreso. “Pero entre 2014 y 2016 en
realidad no se redujo la problemática de
la pobreza en México —advierte el doctor Granados—, se alteró la metodología
para recabar la información y, luego de eso, podemos ver que los índices de
pobreza siguieron aumentando”, incluso con la nueva metodología aplicada. Por
eso, señala, “es claro que esos programas de transferencia condicionada (es
decir, que te entregan dinero si vas al doctor, si mantienes a tus hijos en la
escuela, si reforestas parte de tu parcela, si mejoras tu vivienda) no han
funcionado en México para reducir la pobreza ni para generar empleo, y seguir
pensando que con esta estrategia de gasto social pueden cambiarse las actuales
condiciones de desigualdad representa una visión limitada, ya que eso sólo se
logra con crecimiento económico”.
Con una
política pública, advierte el académico, “difícilmente vas a generar
crecimiento económico, ese no es el fin de las políticas públicas. No vas a
generar empleos con una política pública, los vas a generar con crecimiento”.
Efectivamente, reconoce el economista, “si tú le entregas dinero a un joven sin
empleo y sin estudios, quizás puedas revertir algunas situaciones de
desigualdad que padece y evites que caiga en un estado tal que no pueda ni
alimentarse, pero eso, con toda su importancia, representa sólo cambios
focalizados. No son cambios sustanciales que garanticen a toda la juventud
revertir la pobreza que enfrenta, en todas sus dimensiones”. Un cambio así,
subraya, sólo puede lograrse mediante una modificación, no en el gasto del
gobierno, sino en la política macroeconómica y fiscal. “Ahí es donde sí puede
incidir López Obrador para generar mayor crecimiento económico y, con ese
crecimiento, reducir la pobreza, generar desarrollo, empleo, y financiar una
política de bienestar social. Por ejemplo, los países que han aplicado
políticas de bienestar y programas sociales contra la desigualdad, tienen
disponibles esos recursos porque tienen una recaudación elevada y no tienen que
apretarse el cinturón para financiarlos. Entonces, ¿cómo podría ampliar México
su base fiscal para que no tenga que limitar unos rubros para ampliar otros? La
respuesta es fácil: cobrándole más impuestos a los más ricos, a ese 1% de la
población que más tiene y que no necesariamente son quienes más impuestos
pagan”.
Igualmente,
subraya el doctor Granados, se podría revisar la política inflacionaria y poner
en circulación más dinero para promover mayor actividad económica. No obstante,
reconoce el especialista, “el discurso de López Obrador no incluye ninguna de
estas medidas, y en ese sentido su política económica es básicamente la misma
que la de sus predecesores: no se plantea una reforma fiscal que obligue a los
más ricos a pagar más impuestos, y eso puede deberse a que ese sector de la
población, aunque sea muy reducido, cuenta con una capacidad de presión
política que no tiene ningún otro sector social; y tampoco se plantea modificar
la política inflacionaria, controlando sus riesgos, lo cual sigue en la línea
de las ideas neoliberales de control del gasto público y baja inflación”. Así,
concluye, “cuando el presidente López Obrador señaló que el neoliberalismo
llegó a su fin era sólo una declaración política, porque la verdad es que el
neoliberalismo no se ha acabado: en México se mantienen las mismas políticas
monetarias, las mismas políticas de ajuste a la baja del gasto público y el
mismo tipo de programas asistencialistas que prometen erradicar la pobreza y
generar empleo y desarrollo, sin que en realidad puedan lograrlo”.
El futuro
El pasado 12 de marzo, durante su conferencia
matutina de prensa, el presidente López Obrador lanzó una dura crítica hacia
este tipo de programas de reparto de dinero a sectores vulnerables, al asegurar
que sólo fueron usados para generar clientelas electorales. Sin embargo,
advirtió, con su gobierno “se terminan alrededor de 30 años de programas
electoreros, que sólo mediatizaban (a la población) y que daban pie a la
corrupción utilizando el nombre de gente humilde, de gente pobre, todo eso se
termina (…) Fueron de las cosas que hicieron también (los gobiernos
anteriores), plagiaron términos, conceptos que se utilizaban en la lucha
social, primero era Solidaridad, luego Oportunidades, luego Progresa, luego
Prospera, eso se acaba ya: tan no funcionaron esos programas que creció la
pobreza en el país y, sobre todo, la desigualdad”.
Entonces,
¿estos programas tendrán un resultado diferente, ahora que quien los aplica es
López Obrador? Si la estrategia del actual gobierno es generar empleo,
disminuir la desigualdad y fomentar el crecimiento económico, ¿por qué su
táctica para lograr esos objetivos es el reforzamiento de los programas para
reparto directo de dinero, que en tres décadas han demostrado su inutilidad,
según sus propias palabras? Esa respuesta, aclara el doctor Ugarteche, sólo el
tiempo la dará, aunque no habrá que esperar mucho por ella. “Los números dicen
que los programas de transferencia directa no generan desarrollo, crecimiento
económico, ni una mejor economía para la gente. Lo que dicen los números es que
aproximadamente la mitad de la población mexicana está en rango de pobreza, a
pesar de estos programas. Entiendo que la apuesta del gobierno de López Obrador
es que habrá un elevado volumen de recursos para que la gente avance, para que
cree microempresas y empujen sus pequeñas empresas, para que éstas contraten
aprendices, y se anuncia que serán miles de millones de pesos los que se
inviertan en eso. Pues bien, si eso funciona, efectivamente puede empujar en
alguna medida la economía, y eso sería maravilloso e inédito, pero existe el
peligro real de que eso no pase: que al disminuir la inversión pública, como ya
se hizo, se desacelere el consumo, y cuando esos recursos sean recirculados,
ahora mediante programas sociales, es posible que no logre reactivarse la
economía y que, por el contrario, veamos un estancamiento en dos trimestres
más. Los resultados de esta política los veremos así de fácil y así de rápido”.
En
términos de popularidad política, sin embargo, los resultados de esta táctica
sí son visibles en el presente, tanto como lo fueron en el pasado, cuando López
Obrador ejerció la jefatura de gobierno y experimentó por primera vez con la idea
de la austeridad republicana: esta política de subsidio a sectores vulnerables
le ha permitido erigirse (y mantenerse) como uno de los cinco mandatarios mejor
calificados por sus respectivas poblaciones a nivel mundial, con 64% de
aprobación, según la encuestadora Mitofsky, al menos hasta el mes de junio.
Ahora, sólo falta saber si la austeridad republicana también demuestra su
eficacia económica, detona el empleo y el crecimiento, para reducir la pobreza
y la desigualdad en términos reales. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.