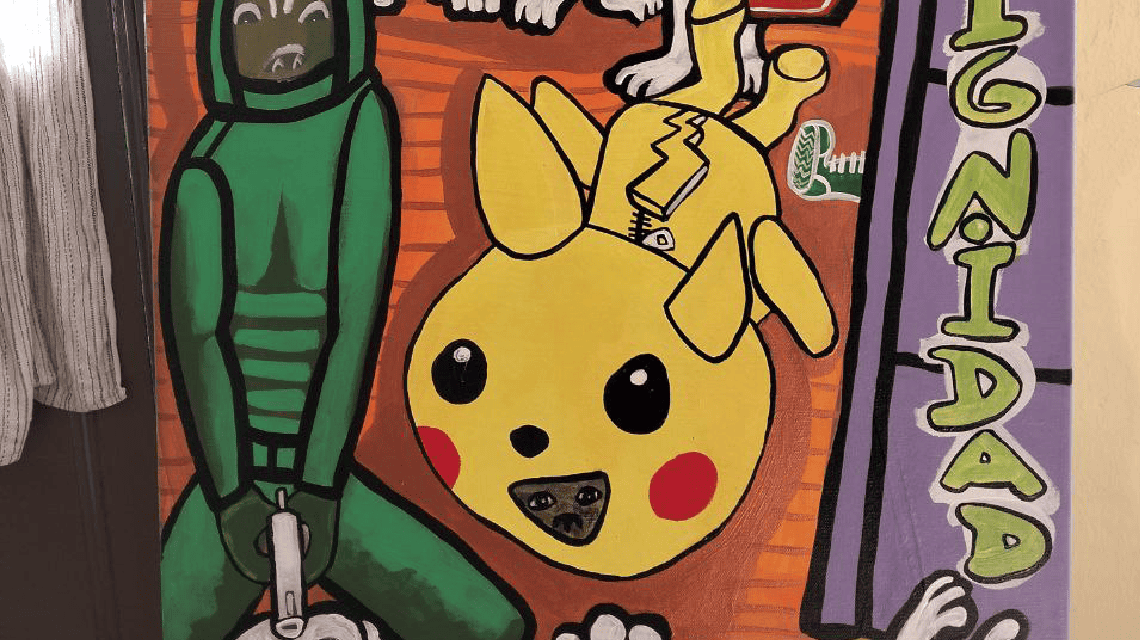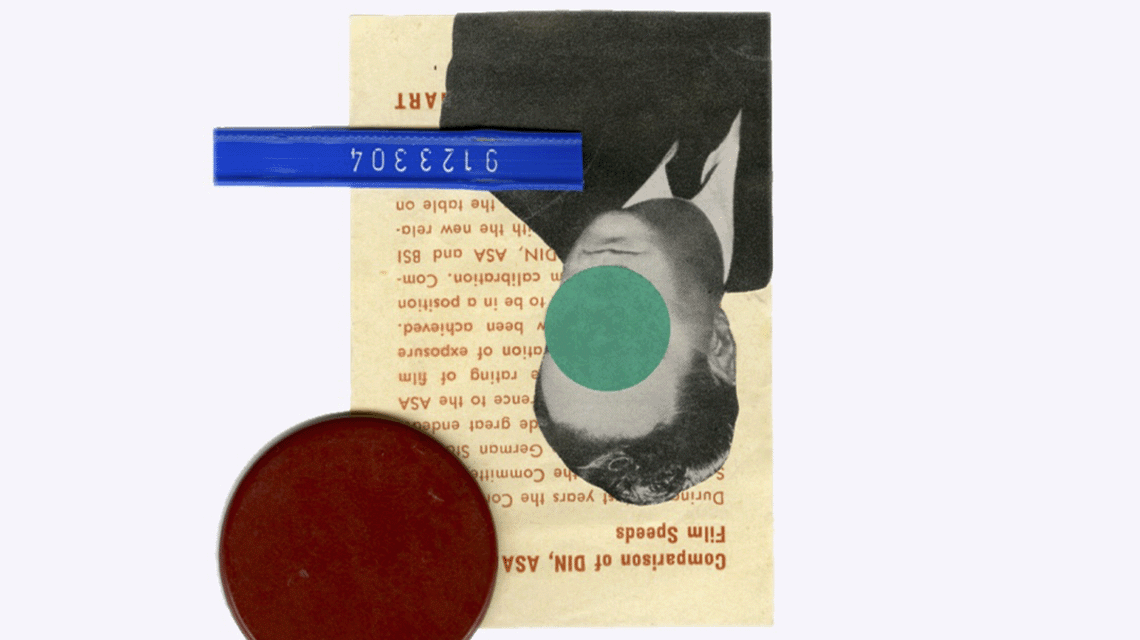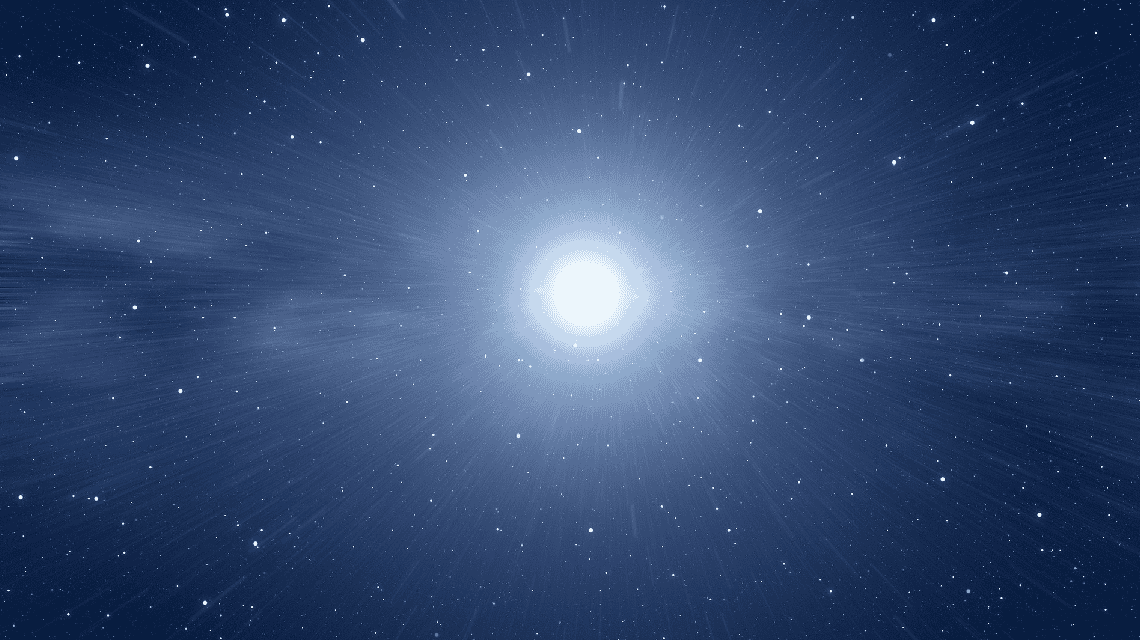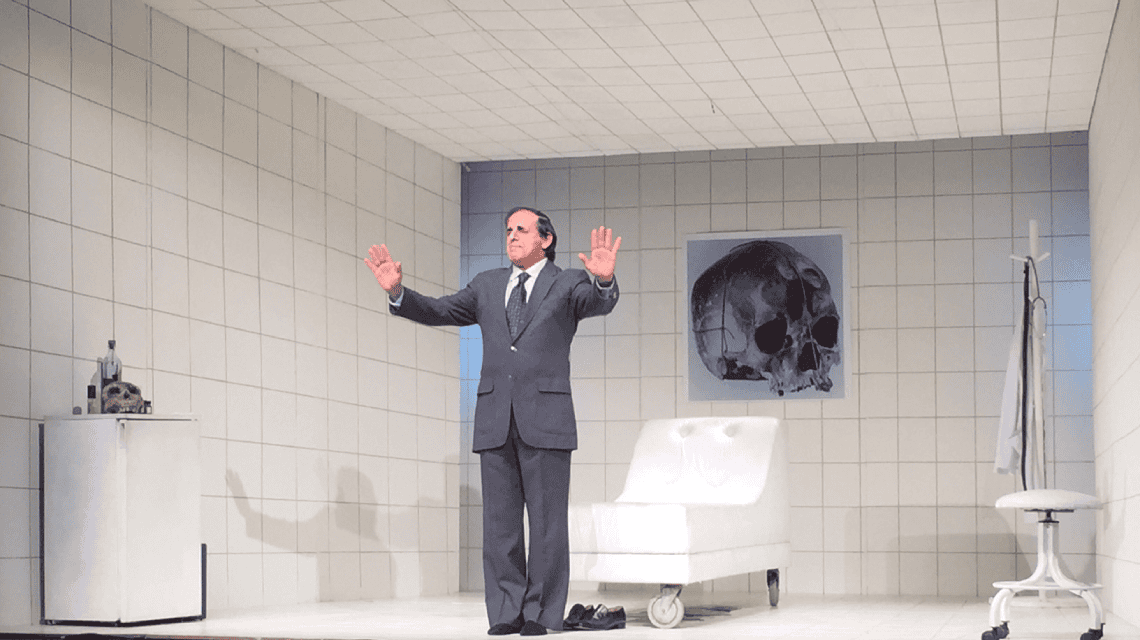Tiempo de lectura: 3 minutos
Para
A.
Abría la Enciclopedia temática siempre
en la misma página. Allí permanecía guardada la imagen de Nefertiti; yo la
miraba durante las tardes, mientras la luz iba apagándose. En ella se figuraba
una resistencia milenaria. La mujer hecha en piedra. Leía varias veces el pie
de la imagen, y la observaba de nuevo como si estuviera ante el mar.
Después
fui a Berlín. Tenía diez años. Miré a Nefertiti tras una vitrina y me
fotografié con ella. Luego, la perdí de mi memoria.
Hay
preguntas que no existen ante las páginas de un libro desconocido o cuando
andamos a caballo, sobre el título del lomo —también ante el nombre de su
autor—. Lo que no sabemos se encuentra oculto, desde luego. La elección que
procede es un secreto de nuestro organismo. Lo misterioso ocurre de manera
repentina: encontramos algo que nos pertenece en el libro que no conocíamos.
Creo
que vine aquí para hablar de las obsesiones, sin embargo. De la insistencia en
repetir una acción hasta borrarla. Por ejemplo: estirar el edredón hasta que
desaparezcan las arrugas. Lo que yo viví por Nefertiti fue de esa naturaleza.
Observé su fotografía en la enciclopedia hasta eliminarla de mis ojos y mi mente.
Hace unos días reapareció en una conversación; estaba en una casa a la que
solía ir durante la infancia. No sé de qué modo volvió a mí. Quizá, entonces,
no vine a hablar de las obsesiones, sino de la memoria o, mejor dicho, del
recuerdo. Es probable que las preguntas inexistentes provengan de allí: algo se
guardó en nuestro ánimo, una emoción que se eriza y se acompaña con el libro o
la imagen desconocida que hallamos de súbito.
La
recuperación del recuerdo se manifiesta para mí en otra manía común: encartar
flores entre las páginas de los libros. Luego las encuentro, planchadas y
muertas, y recobro el jardín del que las recogí. Es una intervención ingenua.
También, en los libros heredados, he descubierto mensajes por descifrar y ni yo
misma les puedo decir adónde he llegado con ellos.
Fue
mi madre la que me habló de Nefertiti, por ella la conocí. “Voy a ver a
Nefertiti”, le decía, y me iba a abrir el tomo azul de la enciclopedia que era
para mí un agujero negro. Tengo una memoria mala para recordar datos y hasta
películas; me suelo dar cuenta a la mitad de que las había visto antes. ¿Hacia
qué parte del cerebro irá lo que olvidamos? No desaparece. Se guarda por allí,
en algún pliegue. Tal vez miraba a Nefertiti de manera recurrente para no
olvidarme de ella; estiraba así mi tela cerebral. Y la obsesión, entonces,
cobraba su lugar. Lejos de buscar la desaparición de lo inquietante, la
recuperación del recuerdo y las obsesiones iluminan lo que está.
La
olvidé durante un periodo largo de tiempo, pero Nefertiti ha regresado a mi
mente. Tiene el cuello largo y delgado y el ojo izquierdo sumido en la ceguera:
un óvalo blanco que observa, a pesar de sí. La piel lisa y brillante. Ella no
está viendo nada, porque es una escultura de piedra caliza y yeso, según se
dice, pero yo sí la veo, como la ven miles de ojos.
Lo
que deseamos pulsa con vitalidad en la obsesión, aunque también en ella respira
la muerte. La misma idea se nos presenta una y otra vez. Se sostiene por sí
misma como un núcleo indisoluble que nos consume. El escultor procuró que
Nefertiti trascendiera el tiempo. Es posible que yo haya deseado quedarme
quieta cuando era niña, como una estatua, o que haya imaginado mi propia
muerte. La imagen enigmática de la reina egipcia era para mí, tal vez, la invención
del tiempo detenido.
La escritura guarda el afán de fijar cierta idea del mundo mediante las palabras. Nefertiti es la permanencia y el nunca jamás. La mujer muerta que parece viva. Las tardes en las que me inclinaba ante su imagen para deshacer el tiempo. Todo aquello a la vez. La escapatoria hacia las páginas de los libros; la estadía en el mundo que iba conociendo. Y la obsesión por eliminar las ideas que se incrustan detrás de los ojos como piedras afiladas. EP