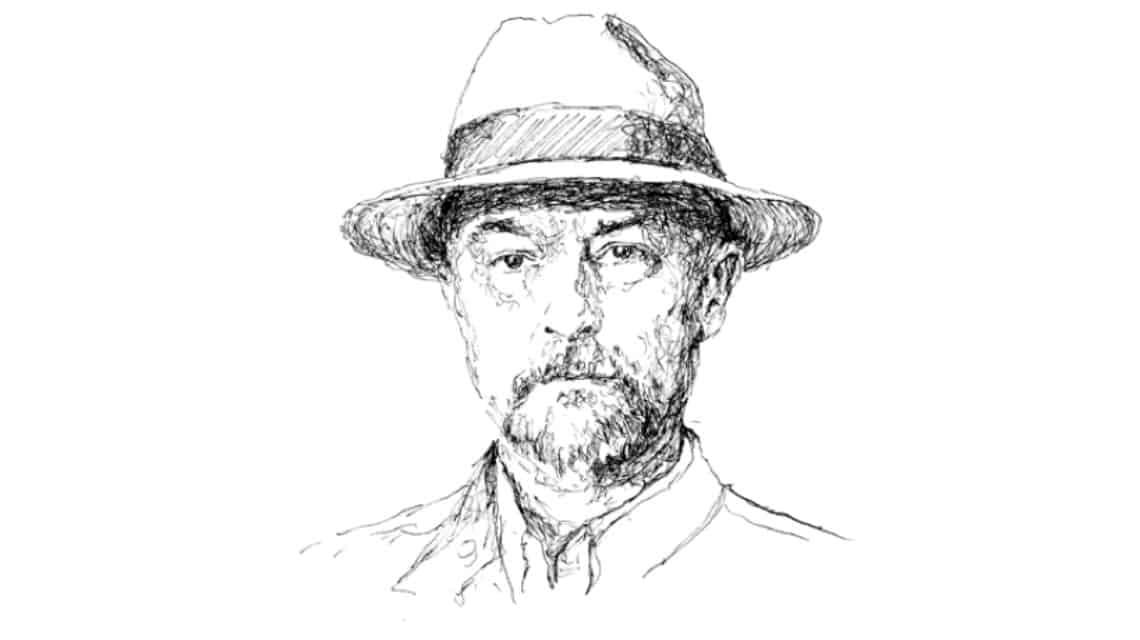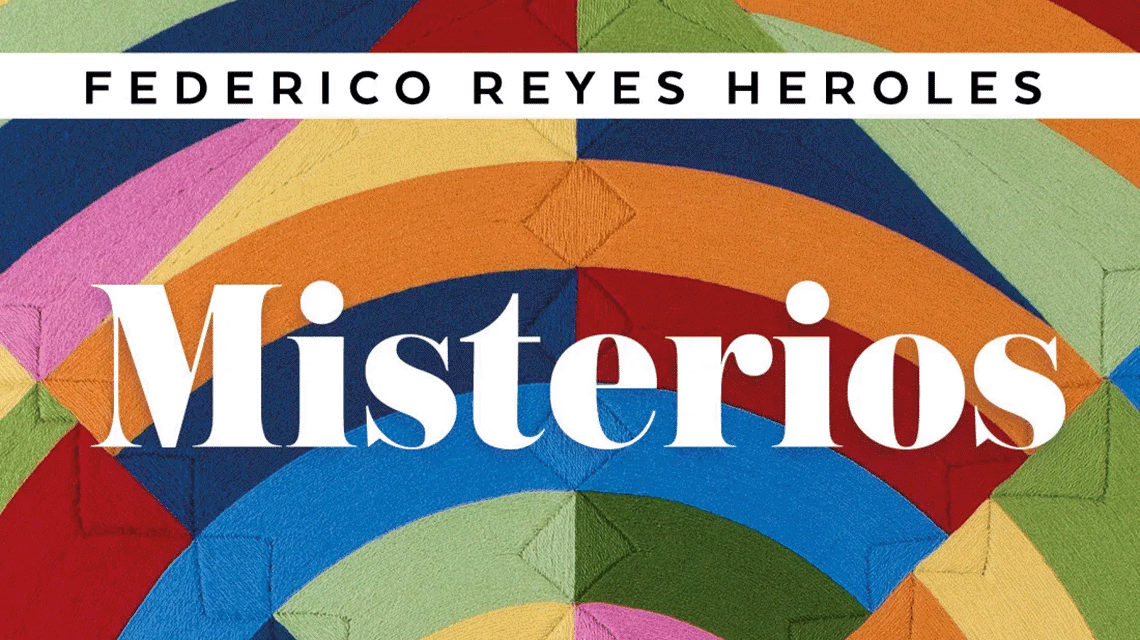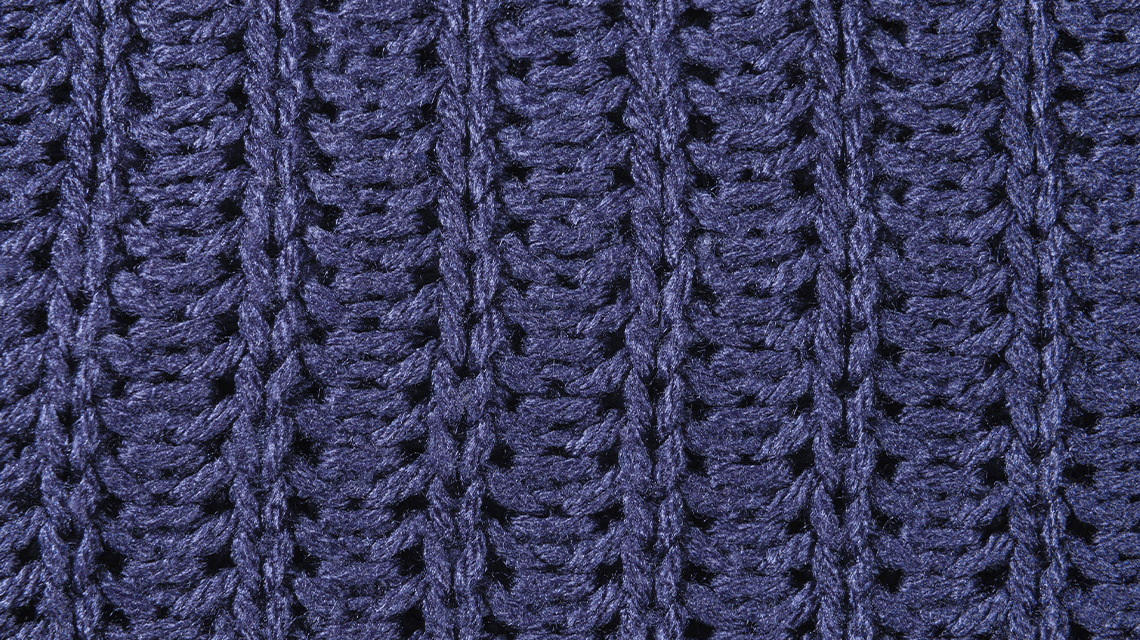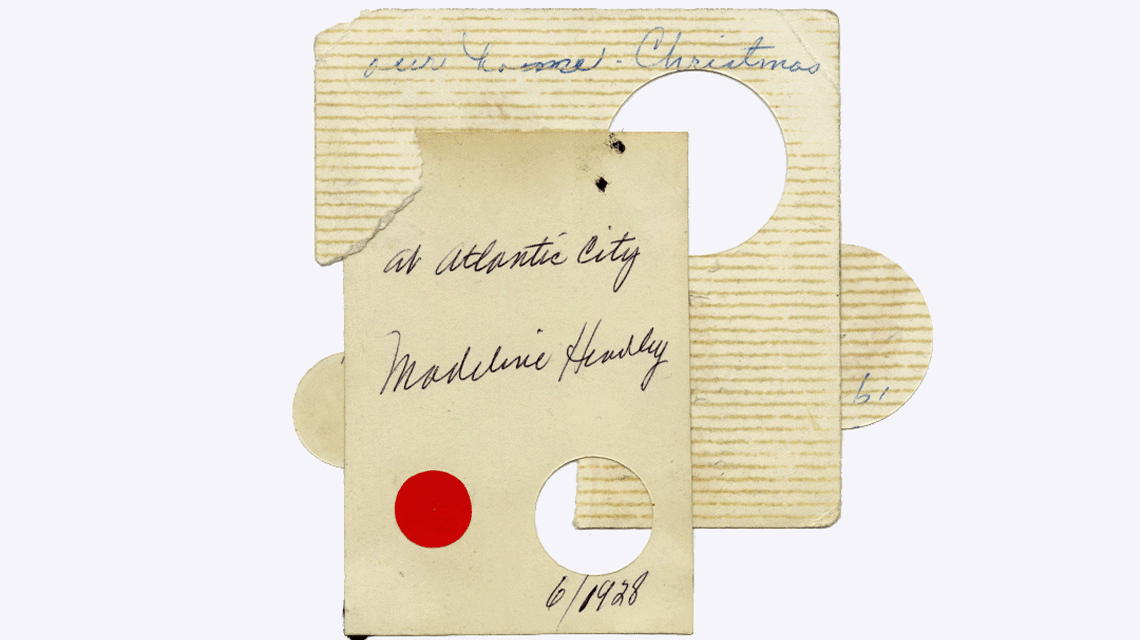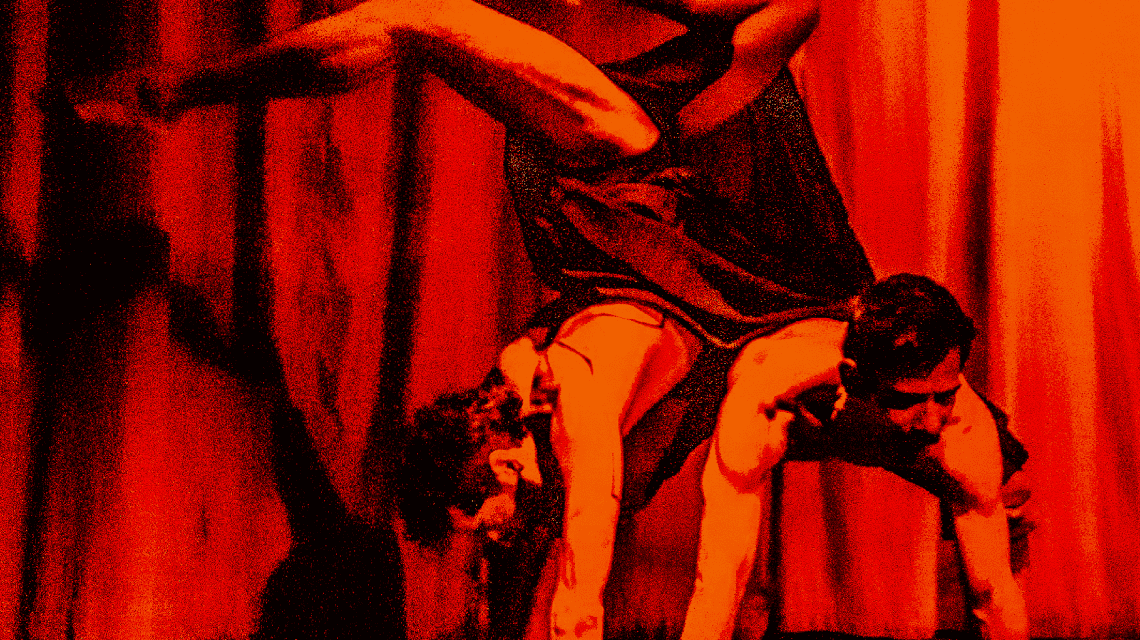Tiempo de lectura: 6 minutos
Desde hace dos años y medio, Europa
presencia perpleja el proceso de separación del Reino Unido (RU) de la Unión
Europea (UE). Al asombro ha seguido la incredulidad acerca de lo que Jo
Johnson, exministro de Transportes, llamó el peor desastre político desde Suez,
que hundió al gobierno encabezado por el entonces primer ministro Anthony Eden.
La referencia a Suez es también el primer golpe de realidad que padeció el RU y
que definió al país como una potencia declinante. No es el origen único de la
animadversión insular contra el continente, pero el ajuste de cuentas ha sido
doloroso y continúa siéndolo porque la decadencia de los imperios es dilatada.
Desde la segunda mitad del siglo XX,
el imperio ya era el pasado. La isla retenía territorios pero eran despojos a
veces incluso costosos. Por lo menos desde entonces el Reino Unido ha debido
negociar su posición en Europa, y el reconocimiento de esta necesidad es
desagradable; el país en cuyo imperio no se ponía el sol (como dijeron los
españoles del XVII) tenía que aceptar que ya no reinaba. “Rule, Britannia!” se
convirtió, como todo buen desastre, en parte de la psique nacional, en su
himno, la alcoba de los ensueños nacionales. Además de esta identidad, el
imperio significaba dominio internacional, y la riqueza colonial había creado
una economía poderosa. La Revolución industrial fue apenas un aspecto de un
periodo de prosperidad y apuesta al futuro.
Por éstas y otras razones el acceso
del RU a la UE fue difícil: ha producido una herida narcisista, exigido el
ajuste de cuentas y utilizado la nostalgia como arma política formidable junto
con esa forma de consenso que se llama la voz de la nación, alimentada con
rencor sistemático hacia la UE. Los extranjeros son culpables de la perfidia
con la que se asocia el ánimo imperial. Considerándose en la servidumbre, la
decadencia nacional parece menos cruenta cuando se cuenta con un ánimo rapaz.
Como otras literaturas, la británica
se encuentra poblada de textos patrióticos, pero en su caso esta preponderancia
enaltece las virtudes que hicieron posible el imperio. Ya no hay viajes de
reconocimiento que hacer por las tierras exóticas que han dejado de ser vasallas
de Su Majestad, quien incluso ha tenido que deshacerse de su amado yate. El
imperio es el mayor desastre y por ello el más épico. Ante el cataclismo, el
estoicismo. Los estudiantes de las escuelas victorianas eran estoicos a punta
de golpes y asumían el dolor como una táctica de fortalecimiento que, por
serlo, era una forma de amor. En la ética del caballero victoriano hay una
buena dosis de dolor físico y moral, que se transforma en fuente de placer.
Quizás a ello se deba la cantidad de burdeles sadomasoquistas que proliferaron
en la era victoriana y que son todavía populares.
El espíritu nacional es una serie de
batallas perdidas. Pensemos en la que loa Tennyson con “La carga de la Brigada
Ligera”, donde un regimiento entero fue destripado en Crimea porque la orden
fue dada al revés, o pensemos en “Si”, de Rudyard Kipling, o en las
expediciones a la Antártida cuyos exploradores se aven-turaron sin mapas
confiables y murieron congelados. Si no fuera por el oficio de los poetas, las
acciones que consagran serían grotescas, dignas de Monty Python.
Hay que decir que una buena parte del
humor producido por el estoicismo ha alimentado a cómicos extraordinarios y ha
conocido audiencias regocijadas mediante la televisión. En su mejor momento,
ese estoicismo puede verse a sí mismo como motivo de risa. Al contrario, el
Brexit es lo más opuesto al sentido del humor.
Desde su participación en el entonces
mercado común, el RU ha tenido tiempo de rumiar su desdicha y de encontrar
razones que justifiquen su postración. Argumentos no le han faltado. Primero el
neoliberalismo lo despojó de su planta industrial, a la que se miró
desdeñosamente como reliquia victoriana en favor de los servicios. Europa,
afirmó Margaret Thatcher, se inclinaría cada vez más por ofrecer servicios, y
no se equivocó si se piensa en la banca.
Este viraje estructural —de la
producción de bienes a la de servicios— implicó la creación de áreas
desmanteladas, especie de manchas de pobreza en el reducido mapa de una isla
pequeña. Desempleados y cada vez más cínicos, a los ingleses les fue fácil
alebrestarse contra la UE. ¿Que ya no hay astilleros? Culpa de Europa. ¿Que el
sistema de salud se encuentra en crisis? Culpa de Europa. Es sencillo atribuir
la culpa de los males a los extranjeros, porque eso son los europeos:
extranjeros. La asociación no requiere mayores explicaciones, pero urge
considerar el nexo mediante el cual los extranjeros son culpables.Hay por lo
menos dos clases de extranjeros: quienes son fácilmente discernibles y los que
pueden, hasta cierto punto, confundirse con la población local. A los primeros
les corresponde librar una batalla diaria porque son el foco de la agresión
popular, que comienza desde la escuela secundaria. Los extranjeros discernibles
asumen, en el imaginario que coquetea con el linchamiento, un martirio
constante. En esta forma de concebir al extranjero hay, evidentemente, una
buena dosis de racismo. Porque los discernibles no son polacos ni checoslovacos
que, mientras no abran la boca, pasan desapercibidos.
El funesto desarrollo de los
populismos europeos actuales ha favorecido expresar la xenofobia cada vez más
enérgicamente, y el rencor británico de las clases arrolladas por la historia
en forma de neoliberalismo y crisis bancaria no es distinto. El europeo-extranjero-discernible
es con frecuencia peligroso, como suelen serlo los invasores. Ahora mismo puede
verse cómo opera esa retórica que tiene muchos seguidores, y basta con escuchar
al pre-sidente Trump hablando de la caravana migrante y la frontera con México.
Los extranjeros-invasores son forajidos.
Parte de la toxicidad británica
alivia su rencor señalando a los culpables ilusorios y a menudo recurriendo a
la agresión, que es considerada un asunto de justicia, e imponiendo políticas
migratorias diseñadas abiertamente para no poderse cumplir y dar gusto al
electorado. Uno de los reclamos del Brexit es exactamente contra la
inmigración, fantasma que recorre Europa. Cuestiones como la indumentaria son
cau-sa de creciente irritación porque es inconcebible que un invasor traiga,
encima de todo, sus malditas costumbres. Los caribeños que llegaron para
reconstruir el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial fueron repatriados a
pesar de llevar décadas viviendo ahí. La política hostil de Theresa May
consiste en una persecución que la generación Windrush hizo pública
recientemente.
La asociación con Europa ha sido por
lo menos molesta y podría decirse que la necesidad de compararse con los
europeos habla de un curioso complejo de inferioridad que disfraza su inseguridad
mediante la altivez o el desprecio, dos caras conocidas del estoicismo. Quien
abraza su destino fatal sin que se le mueva un pelo es digno de admiración. El
héroe estoico avanza a la catástrofe que, según el go-bernador del Banco de
Inglaterra, puede traducirse en un 9.3% de descenso en la productividad
nacional, algo peor que el periodo más álgido de la crisis de 2008.
El Brexit es la manifestación
actualizada del estoicismo británico. Podría argüirse que también de la
ignorancia y del empe-cinamiento, porque donde hay conviccio-nes, sobran datos.
Basta con empeñarse en creer para que la realidad se adapte a la fantasía. El
estoicismo no existiría sin esa fe en que el imperio no es un cadáver
amojamado, sino un futuro promisorio, seguramente uno más entre las potencias
del mundo anglosajón.
Desde 2016 el mundo presencia una
nueva marcha de la caballería ligera y de nuevo los jinetes avanzan en
dirección contraria. Este nuevo desastre es la única manera de revalorar la
maltrecha psique nacional que transforma al colonizador en colonizado y exige
liberarse. Por eso Nigel Farage instituyó el Independence Day que marca la
fecha en que el RU votó por desgajarse de la UE para liberarse. Boris Johnson
prometió el retorno de la riqueza vertida en la insaciable Europa. Los
ciudadanos se imaginaron restituidos a una prosperidad que, además de limitada
en buena medi-da, también es imaginaria. Lo que importa, sin embargo, no es la
información, sino la creencia de que el RU puede todavía vivir en el pretérito.
Se dice que el nacionalismo es uno de
los ingredientes más explosivos del populismo; en el Brexit sin duda es una
fuerza considerable. Una isla que ha dominado al mundo expoliando los recursos
de las colonias exactamente como lo hicieron sus antecesores bucaneros se
adjudica el papel de víctima. Por eso cree necesario liberarse del imperio
europeo que amenaza sojuzgarla. En la aurora ondea victoriosa la bandera de la
Union Jack y el espíritu de Dunkerque —hablando de fracasos espectaculares—
alimenta la más valiosa esencia del estoicismo británico.
La tarea que se ha echado encima la primera ministra no es
asunto sencillo. Llevar a la nación al diván significa exorcizarla del fantasma
imperial, y a cambio hay poco que ofrecer, con suerte un segundo referéndum que
melle la resistencia de quienes prefieren vivir en las ruinas de su
imaginación. Un millón setecientas mil firmas bien merecen reconsiderar que el
pueblo a veces cambia de opinión y que eso también forma parte de la
democracia. EP