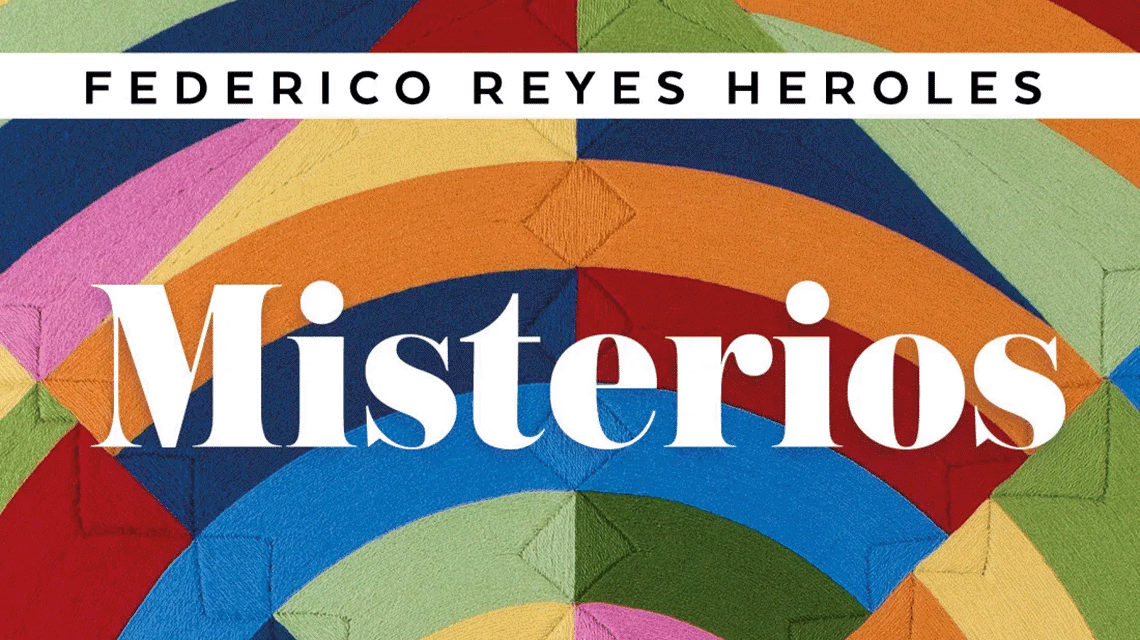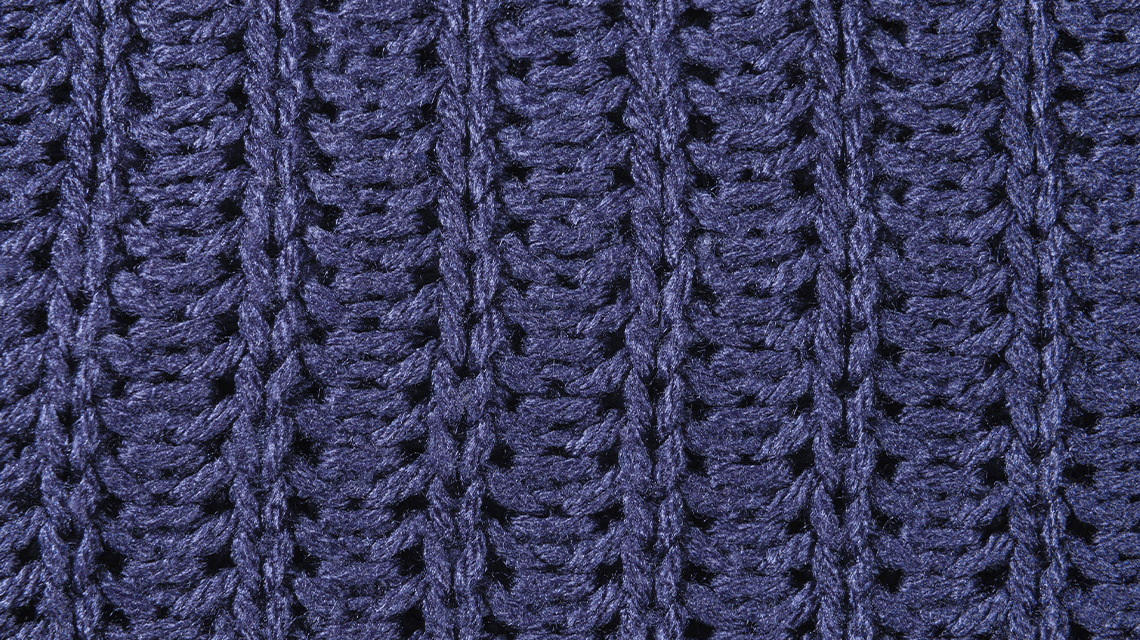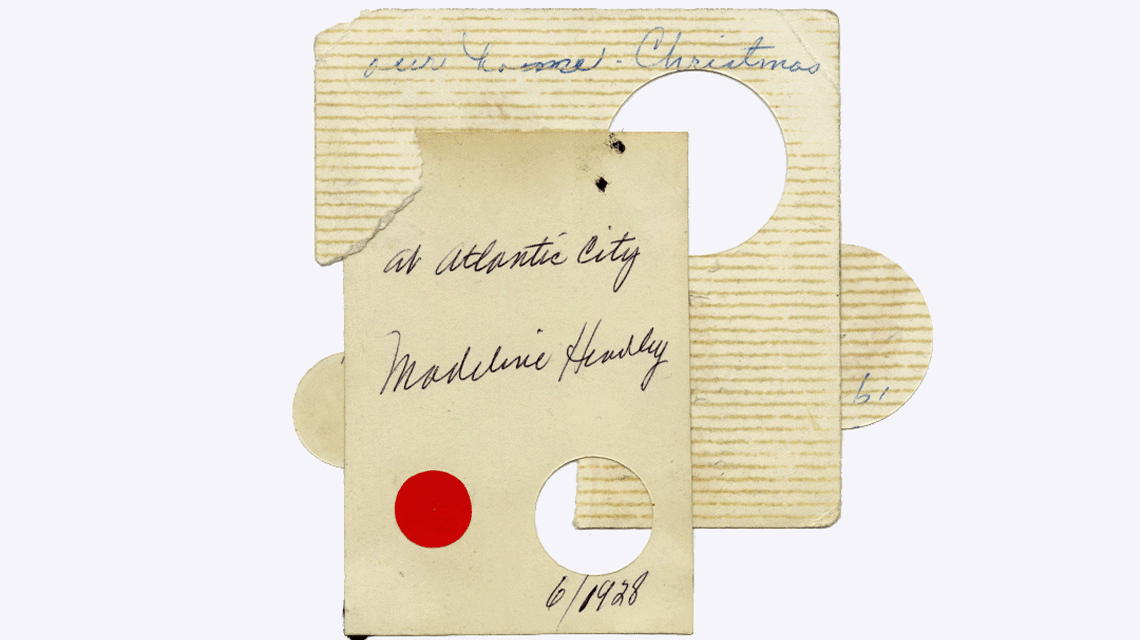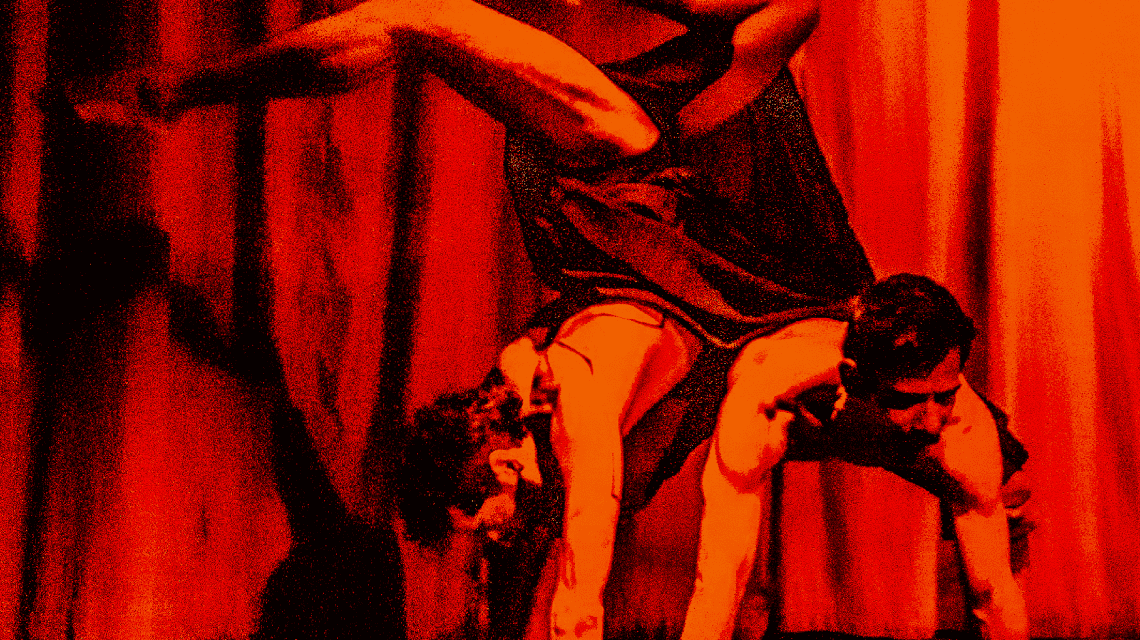Tiempo de lectura: 4 minutos
Johannes
Gutenberg murió hace ya casi quinientos cincuenta y un años, el 3 de febrero de
1468, en Maguncia, ciudad alemana en la que también nació, circa 1400, y tal
vez se fue de este mundo sin imaginar el impacto que tendría siglos después su
invención de los tipos móviles. Cabe recordar que la imprenta ya había
comenzado su carrera; se empleaban moldes de madera que contenían palabras
enteras y se gastaban muy rápido. Gutenberg era un orfebre que fabricaba
espejos y joyas, de modo que esa experiencia y la habilidad adquirida debieron
servirle para crear modelos pequeños de figuras y caracteres o letras aisladas
en hierro, los mencionados tipos móviles. Adaptó una prensa de uvas como
plancha de impresión en la que instaló los tipos metálicos, y con la tinta
adecuada produjo el primer texto con esa técnica: la Biblia Vulgata en latín,
en la versión de San Jerónimo, del siglo IV; por ese motivo, éste es el primer
incunable, reconocido como la Biblia de Gutenbergo Biblia de 42 líneas (por el
número de líneas en cada página), y del cual se imprimieron ciento ochenta
ejemplares en dos años. Esta cantidad de ejemplares de una obra resultaba
sorprendente en un mundo en el que solamente era posible obtener una copia
manuscrita de un libro en más de un año.
Johann
Fust y su yerno Peter Schöffer acompañaron a Gutenberg en esta aventura, el
primero con recursos económicos y el segundo como ayudante tipógrafo y cajista.
Aparentemente, al final de esta historia de colaboración, ambos personajes se
beneficiaron más que el mismo creador de la imprenta moderna.
El
invento de Gutenberg transformó el mundo de la escritura y la lectura porque
evolucionó muy rápido, de suerte que múltiples impresos comenzaron a ser
disfrutados por más personas de diferentes clases sociales. En los siglos
siguientes volaron hojas de noticias y disposiciones, circularon libros, gacetas
y estampas que proporcionaban conocimientos de las ciudades, acontecimientos e
historias, difundían ideas y pensamientos, además de favorecer el
entretenimiento literario. Un universo otrora reservado a clérigos y
aristócratas, más algunos privilegiados que iban a las universidades, comenzó a
ser accesible para quienes aprendían a leer y escribir. Así nació la Galaxia
Gutenberg.
Sirva esta recordación del genio de
Maguncia para referirme a la visita que el año pasado hizo a nuestro país el
investigador Roger Chartier con motivo de la Feria Internacional del Libro
Universitario (FILUni), durante la cual dio una conferencia en la Biblioteca
Nacional de México (BNM), en cuyo acervo se resguarda una docena de libros
suyos.Chartier es un imprescindible de los estudios históricos y culturales en
torno a la escritura y el libro en sus acepciones más amplias. En la charla que
dio en el auditorio de la BNM, el 27 de septiembre de 2018, hizo una reflexión
sobre su obra El orden de los libros:
lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIVy XVIII,
publicada en español hace veintiséis años y la cual se ha convertido ya en un
clásico para los estudiosos de la cultura escrita. Entre algunas ideas que
acerca de la lectura abordó nuevamente se encuentran los sentidos que pueden
tener los libros, a partir de considerarlos como objetos a los que se les
imponen y atribuyen ciertos usos que, para explicitarlos, tienen que estar
inscritos dentro de sus páginas. Las obras escritas carecen de sentido si no se
relacionan con un marco de propuesta y de recepción. Una cosa es lo que el
autor pretende comunicar al escribir un texto (partiendo de reglas y
con-venciones) y otra lo que la mirada de los lectores interpreta en un momento
dado y a través del entorno cultural en el que están inmersos. La historia,
valga recordarlo, se escribe en el presente, y nuestras interrogantes giran en
torno a problemas que tienen que ver con la relación lector/libro, y en
nuestros días, con la computadora. Al explicitar lo que la lectura, los
lectores y las bibliotecas, con muros o sin ellos, significan, se propone un
futuro que descansa en el examen de relaciones sociales capaces de aclarar los
significa-dos que han tenido esas variables en un tiempo largo.
En este libro tan influyente, según la
reseña que publicó Ana Lau Jaiven en la revista Secuencia(Instituto Mora),
Chartier define el término biblioteca en sus dos acepciones: el lugar físico
que reúne libros y las ediciones que compilan los editores en colecciones que
aglutinan un género dado. Estas últimas constituyen, al lado de las
enciclopedias y los diccionarios, la gran empresa editorial de la modernidad,
en la que el anhelo de universalidad dio por resultado el catálogo, el
inventario o bien, “una imagen trunca del saber acumulable”. Chartier plantea
algunos ejemplos que considera como “empresas desmesuradas”, ya que intentaron
reunir todos los libros posibles, los títulos imaginables o las obras jamás
escritas. Para ello examina no sólo las construcciones arquitectónicas como tales,
sino aquellos textos que fueron elaborados como inventarios de libros y cuyos
títulos incluían la palabra biblioteca en
tanto recopilación del conocimiento librero que incorpora un conocimiento
humano seleccionado que busca abarcar desde el saber universal exhaustivo,
hasta la selección de un saber necesario presente en pocas pero “buenas y
escogidas” obras. El historiador también revisa los diversos sentidos que ha
tenido el concepto de biblioteca en los diccionarios que, en su acepción
de catálogo, lo
definen como aquello que permite ubicar y localizar los libros. Chartier revisa
este sentido de la biblioteca,
significándolo como inventario por país y por producción librera, lo que le
permite analizar la historia del libro como objeto, al que incluso es posible
determinar por su negación, como cuando dice que una biblioteca puede ser
también el recuento de los libros jamás escritos. Así se constituyen términos
que pretenden ser universales en su concepción y a los que los compiladores se
remiten a fin de reunir alfabéticamente los nombres de los autores y los
títulos de libros y manuscritos. Tal y como lo procuraron en su momento
la Bibliotheca mexicana,
de Juan José de Eguiara y Eguren, y la Biblioteca
Hispano-Americana Septentrional, de José Mariano Beristáin y Souza,
obras fundadoras de la Bibliografía mexicana.
El vocablo libraria, en cambio, que aparece
en Venecia en 1550, inaugura una nueva modalidad que consiste en un inventario
de autores o traducciones al latín vulgar, y también al italiano, y que,
además, apunta la intención del libro, propone una tipología de los géneros y
cambia a un formato más manejable.
El
orden de los libros ha sugerido, desde su publicación en
español y su circulación entre los historiadores de la cultura de este país,
otra manera de estudiar los libros, como objetos en sí y como materiales que
producen conocimiento para otros. Ante las preguntas que se le formulan, en
todo momento y con insistencia, sobre el futuro del libro impreso y las formas
de lectura que la tecnología nos impone, Roger Chartier responde con amabilidad
que lo más proba-ble es que todo prevalezca, al tiempo que asevera a esos
amantes del papel que él es historiador y no adivino. EP