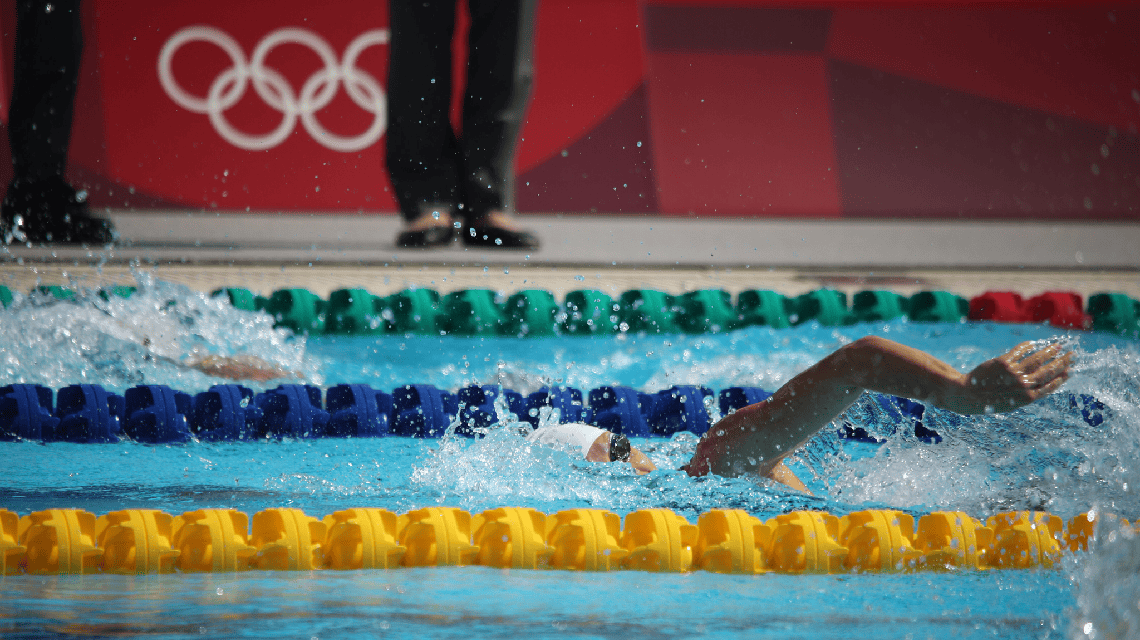Tiempo de lectura: 18 minutos
Colonial Park y Bonaventure Cemetery, Savannah, Georgia, Estados Unidos, 2012
La estación de trenes de Savannah queda en las afueras de la ciudad, una rareza —al menos, en el sur de Estados Unidos—. Los anfitriones, Ned y Steve, avisaron por teléfono que se quedan despiertos hasta las diez de la noche y, si a esa hora no tienen noticias, se van a dormir y hay que buscar otro alojamiento en la ciudad. Por suerte, el tren no llega con retraso, cosa rara en Estados Unidos —donde el tren no es famoso por su puntualidad—.
La casa de Ned y Steve, que son pareja, es tipo cañón (en Argentina diríamos “casa chorizo”). Los dos están de buen humor. Incluso recomiendan un lugar para comer y juran que van a esperar despiertos; están enganchados con no sé qué película en video on demand. Steve debe tener unos cincuenta años; Ned es mucho mayor, quizá ronde los setenta. Cuando Paul —mi pareja— y yo volvemos de comer, Ned y Steve tienen ganas de hablar y nos sentamos todos en el porche, pequeño, pero encantador.
La noche de Savannah es cálida, sin llegar a calurosa, es oscura, aunque llena de estrellas. La brisa mueve apenas el musgo español que cuelga de los árboles. Nos cuentan cómo llegaron a vivir en esta ciudad: Steve soñó con Savannah toda su vida y a Ned, que es de St. Louis, Missouri, acaba de convencerlo. Ned dice que el distrito histórico es una belleza, sí, pero que para la vida práctica esta ciudad constituye una desgracia: tiene que salir por autopistas incomprensibles para ir a un supermercado grande y acá, alrededor, todo es carísimo. Steve sonríe: está atravesando el período de adaptación con mucha paciencia.
—¿Notaron qué hay al lado, nuestro vecino? —dice, de repente.
—No —le decimos, porque no se ve mucho de noche: las calles son bastante oscuras.
—Bueno, es una funeraria. Desde la ventana de nuestro cuarto podemos ver si los empleados suben o bajan las escaleras. Y, sin embargo, no tengo un solo fantasma en casa. Ni uno.
—Lo siento mucho —le digo.
No tener un fantasma en tu casa, más aún al lado de una funeraria, es en Savannah una clara muestra de mala suerte. El turismo “sobrenatural” tal vez sea el más importante de la ciudad; un fantasma le subiría en un segundo el precio a la casa de huéspedes de Steve. Pero él es honesto.
Yo quiero hacer alguno de los tours de fantasmas, claro. Paul es más escéptico: le parecen divertidos, sí, pero sabe que en una ciudad tan pequeña, con al menos veinte compañías que organizan formalmente paseos fantasmales, es posible que nos llevemos un chasco. Que nos roben. Steve recomienda la empresa Blue Orb, aunque calcula que no tendrá lugar porque la demanda es atroz.
—Miren: lo mejor es buscar en internet y hacerse una guía propia. Hay fantasmas en todos los rincones y muchas de las leyendas no son inventos, son leyendas viejas.
—Pueden ser inventadas igual —dice Ned, que está bastante malhumorado con Savannah.
—Lo que quiero decir —insiste Steve, con paciencia— es que hay muchas historias tontas sin ninguna base histórica, pero hay cuentos de fantasmas que tienen cientos de años y, para conocerlos, para ir a los lugares donde aparecen, no hace falta pagar un tour. Eso, nada más.
No quiero que nuestros anfitriones se peleen, así que digo que estoy cansada y Steve nos guía hasta la habitación. Es amplia, muy linda, con una cama barroca, una colcha rosada entre victoriana e insólita, una falsa estufa de leña todavía más insólita con este calor, una ventana que da al patio de la funeraria y un enorme, enorme retrato al óleo de Steve desnudo, con la pija a media asta, en el patio de la casa, rodeado de azaleas y jazmines, inconfundible porque tiene la misma pelada y los mismos anteojos redonditos estilo Lennon.
Mi pareja no puede mirarlo a los ojos: el cuadro es una desafiante y orgullosa toma de posición, pero es muy grande. Steve sigue hablando de restaurantes y librerías, sigue ofreciendo tips como si su gigantesco retrato fuera un paisaje náutico. Cuando se va, nos reímos escondiendo la cara en la colcha rosa, como dos adolescentes.
†
Savannah es lánguida y apacible, en perpetuo domingo, hermosa y pequeña como un jardín secreto. Tiene veintidós plazas en el distrito histórico y la luz del sol llega manchada por los robles y por el musgo español, que es plateado y a veces roza el suelo de tan largo. Hay un parque enorme, el Forsyth, hacia el sur. Es una de las pocas ciudades que conservan la arquitectura antebellum; es decir, anterior a la Guerra Civil. Aquí terminó su “marcha hacia el mar” el general Sherman, aquella táctica de guerra total que destrozó todo a su paso. Sin embargo, no quemó Savannah cuando llegó. El intendente de la ciudad se presentó ante el temible general y le ofreció la rendición sin disparar un solo tiro si prometía no quemarla. A Sherman le pareció un buen negocio. En un telegrama enviado el 21 de diciembre de 1864 al presidente Lincoln, escribió: “Le presento, como regalo de Navidad, la ciudad de Savannah, con 150 armas y gran cantidad de municiones”. Un mes más tarde, Sherman marchó a Columbia, en Carolina del Sur, y la quemó sin piedad.
El distrito histórico tiene todavía esa cualidad de miniatura preciosa, de delicia. Me cuentan que las afueras de Savannah son industriales, feas; que se mantiene esta pequeña joya para los turistas, pero lo demás es metálico y brutal. No me importa: no tengo auto. Las “afueras” están totalmente fuera de mi alcance.
Vergonzosamente, conocí Savannah por un libro, el exitoso Medianoche en el jardín del bien y del mal, de John Berendt, sobre el caso policial que involucró al restaurador y millonario Jim Williams —parece que asesinó, en su estudio, a uno de sus amantes, Danny— en la mansión Mercer Williams, exquisitez ubicada frente a una de las veintidós plazas. El libro, sin embargo, más que una investigación, era una declaración de amor a la excéntrica ciudad de Savannah escrita por un neoyorquino un poco impresionable. Como editor de Esquire y de New York Magazine, no creo que Berendt se haya encontrado antes, en su vida, con las locuritas de una ciudad de provincias. Todo lo que escribió sobre Savannah en su libro es extraño, pero, sobre todo, fabuloso. Chablis, la increíble artista travesti; el inventor que amenazaba con echar veneno en la central de agua y matar a todos; las viejecitas que hablaban de los suicidios de sus maridos; la sacerdotisa vudú.
Cuando Clint Eastwood hizo, poco después, la película, pude ver Savannah y anoté mentalmente: tengo que visitarla alguna vez, tengo que caminar por Colonial Park, el cementerio que queda justo en el centro de la ciudad y que se usa como parque sin ningún signo de temor o repelencia, los vecinos paseando a sus perros sobre el pasto, bajo los robles.
Y también, sobre todo, visitar Bonaventure Cemetery, halagado como el más bello del mundo. Yo vi muchos cementerios que dejan sin respiración de tan delicados, tan lindos, tan solitarios, pero también vi fotos de Bonaventure y creo que los entusiastas pueden tener razón. Espero que la tengan porque, cuando me obsesioné con Savannah, fue por una foto tomada en ese cementerio que está en la tapa de Medianoche en el jardín del bien y del mal. Se llama Bird Girl y la sacó en 1993 un nativo de Savannah, el fotógrafo Jack Leigh. Muchos creen que parte del éxito del libro se debe a esa foto. Y les doy la razón sin mirar un estudio de marketing, nada más que por sentido común: es la foto más fantasmagórica, sugerente y romántica del mundo. La niña delgada carga en cada mano un plato para que beban los pájaros, lleva el pelo corto, un casquete cortado justo debajo de la nuca, el vestido antiguo y recto de mangas cortas revela su pecho chato y la falta de caderas; tendrá diez u once años. Es de bronce, está parada en un cementerio que más bien parece un bosque con lápidas lejanas, tantas ramas y tanto musgo que no se ve el cielo, apenas una luz a sus espaldas, muy tenue. La foto es así, pero hay que verla. Verla y enamorarse y pasar años soñando con sentarse frente a esta niña, bajo los robles, en una ciudad con un nombre que suena a río y a verano.
Me entero, no bien llego a la ciudad (¿cómo no lo supe antes?), de que esa niña tuvo que ser retirada del cementerio por la cantidad de turistas que la acosaban. Incluso se temía que la robaran. Tuvieron que arrancarla de ahí y ponerla en el museo Telfair (es una estatua moderna, de 1936, de la escultora Sylvia Shaw Judson). Y me entero también de que Leigh, un genio, dueño de la galería Southern Images, que vendía copias de esta foto, pero también del resto de su magnífico trabajo como documentalista del profundo Sur estadounidense, murió en 2004. La galería está cerrada.
Ese hombre y esa foto le dieron una mística especial a esta ciudad y todo está arruinado por el éxito de aquel libro, un éxito del que formo parte porque el libro me trajo hasta acá. Estoy avergonzada porque, de algún modo, yo también tengo la culpa de que la nena de los pájaros ya no esté donde debería estar y de que este hombre se haya muerto y de no poder ver colgadas sus maravillosas fotos que guardo en casa, en su libro The Land I’m Bound To. ¿Cómo no me enteré antes? ¿Qué estuve haciendo cuando planeaba este viaje, por qué estaba tan segura de que todo sería como lo imaginaba? ¿Por qué creía que Savannah era mi ciudad secreta, que pocos conocían a la niña del cementerio? ¿Qué paisaje mental armé para no comprender la enormidad que significa estar en la lista de bestsellers del New York Times por más de doscientas semanas?
Qué provinciana soy.
Enseguida me entero de que los residentes llaman al libro “The Book”, nunca por el título, de que ponen los ojos en blanco cuando se lo mencionan, de que hay una gift shop dedicada a “The Book” sobre la plaza Calhoun, propiedad de la presidenta del fans club, que vende toda la memorabilia imaginable. El lugar mantiene una afluencia de turistas decente, pero visitarlo es una especie de papelón. No lo visito. Tampoco visito a la niña-pájaro en el museo Telfair. No quiero verla. Nadie sabía de ella antes del libro, había sido ignorada durante más de cincuenta años. Yo la adoro, pero ese sueño se desintegró. Si la iba a visitar, iba a hacerlo en Bonaventure, en su casa. No en una fría sala de museo. Tengo que conocer esta ciudad, durante los pocos días que me quedan, para visitarla de otro modo.
Para ahogar la decepción, tomo una picantísima sopa tailandesa en un restaurante cerca del puerto. En ningún lado del mundo que yo conozca se come tan bien como en el sur de Estados Unidos.
†
El cementerio Colonial Park abre de 8 a 17, pero sólo para preservarlo, sólo como se cierra un parque histórico, para evitar vandalismos, también por cierta paranoia. Lleva mucho tiempo clausurado para entierros: desde 1853. Ahora pasean por ahí turistas que miran sus mapitas y las tumbas con un poco de desconcierto. Es un cementerio de presidentes y gobernadores y soldados; para un extranjero o para alguien que no sepa nada de historia, es un cementerio sin famosos. Los locales pasean a sus perros, leen el diario o un libro o toman sol en sus bancos.
Es parque, formalmente, desde 1899. Y está francamente en el centro, entre bulevares, cerca de la catedral, enrejado; todo alrededor, mansiones. Podría ser una plaza si no fuera por las lápidas, que apenas se leen, que son muy viejas. Algunas asoman torcidas, bajas, otras son planchas de mármol sobre el suelo; muchísimas están empotradas en la pared sur; cuando faltaba lugar, ocurría lo mismo que en todos los cementerios: se salvaba la placa y se la reubicaba y el cuerpo —lo que quedaba del cuerpo— se dejaba atrás; el espacio se reutilizaba.
Las pocas lápidas que se leen cuentan historias. Un jovencito llamado Jacob Taylor, a los diecinueve años (en 1811), fue atacado por una banda armada de soldados franceses cuando se encontraba “paseando tranquilamente por las calles de Savannah”. Michael Long, que murió en 1821 a los cuarenta y dos años, amaba a los niños y el Evangelio. Hay una placa que recuerda a los muertos por la fiebre amarilla —están enterrados acá y, aparentemente, también bajo la central de policía—. Sin embargo, la historia más famosa de Colonial Park está relacionada con las tropas de Sherman. Sobre el pasto, entre los árboles y los bancos, se pueden ver unas medialunas de granito. Fueron en otro tiempo entradas a criptas; ahora, casi todas están rellenadas con tierra.
Las tropas de Sherman llegaron en el invierno de 1864, cuando ya no se enterraba a nadie más en el cementerio. Hicieron campamento entre las tumbas. Como tenían frío, muchos decidieron resguardarse en las criptas subterráneas para no dormir a la intemperie. Se dice que antes sacaron los cuerpos, pero es muy probable que hayan dormido junto a los muertos. Para entretenerse, también cambiaron algunos datos de lápidas, así que hay gente que aparece muerta con cientos de años de edad, como patriarcas bíblicos (es difícil encontrar esas modificaciones: todas las lápidas están muy gastadas).
También hay una historia que el cementerio no cuenta. La de René Asche Rondolier, un hombre-monstruo que aterrorizó a la ciudad a fines del siglo xviii. Un hombre deforme, demasiado alto, más de dos metros, posiblemente muy enfermo, causaba tanto miedo en la población que sus padres se vieron obligados a confinarlo. Parece que, antes del encierro, solía pasar todo el tiempo en Colonial Park y, especialmente, en las criptas, donde más tarde se cuidarían del frío los soldados de Sherman. Se dice que escapaba de la gente y, en particular, de sus padres.
A principios del siglo xix —todas las fechas en la historia de René son tremendamente inciertas, como suele pasar con las leyendas urbanas— aparecieron en el cementerio los cadáveres mutilados de dos niñas. La gente, indignada, fue a buscar a René y lo encontró en el cementerio, bajo tierra, en una bóveda. Rápidamente, lo llevaron hasta un pantano cercano y lo lincharon. La madre lo enterró. Días después aparecieron tres cuerpos más en el cementerio. Asesinados, tirados entre las tumbas, mutilados. La gente creyó que el culpable era el fantasma de René. Su sombra puede verse colgando de un árbol en el pantano, el mismo destino de tantos hombres negros inocentes, las frutas extrañas del Sur.
Esta historia seguro se cuenta en uno de los tantos —imposible saber cuántos son: algunas notas periodísticas hablan de treinta y uno, pero parecen muchos más— tours paranormales de la ciudad. La industria de los tours de fantasmas por Savannah existe desde los años ochenta y ahora está en pleno auge. Se hacen a pie o en carruaje y los guías pueden ser seriotes, tipo historiadores, o adolescentes góticos o personajes medio ridículos, como Shannon Scott, que se llama a sí “ministro de historias” y viene ofreciendo sus Sixth Sense Tours (Tours de Sexto Sentido) desde 1988, con su largo pelo rubio de saxofonista.
La mayor parte de los guías insisten en asustar a la gente —se los escucha, es imposible no hacerlo— recordándole permanentemente que está caminando por cementerios, sobre tumbas viejas. Eso, en un distrito histórico tan pequeño y antiguo, es normal. Los cementerios se movieron de lugar, me dan ganas de gritarle a un guía al que escucho en Colonial Park: todos los cementerios fueron trashumantes en el siglo xix, todos caminamos sobre muertos, ¿sobre qué otra cosa vamos a caminar? Qué hartazgo. Sin embargo, quiero hacer un tour de fantasmas. Me parece que venir a Savannah y no hacerlo es snob.
Hay que contratar uno, sentirse ridículo, burlarse, arrepentirse, ser turista, tomar lo que la ciudad tiene para ofrecer, aunque sea berreta. Se escuchan cosas como que la arena de Savannah es “una anomalía electromagnética”. Es cierto que vinieron especialistas de otras zonas del país a comprobar la saturación fantasmal de Savannah. Una de esas visitas desató una ola imparable: llegó el equipo de la taps (The Atlantic Paranormal Society) con su programa Ghost Hunters (Cazadores de Fantasmas) y encontró actividad en la mansión Sorrel-Weed, una vieja y fantástica casa naranja y verde, en una esquina. De día, temprano, en esa casa, ofrecen tours históricos y a nadie le interesan. Eso cuenta el que vende los tickets en la puerta, un hombre negro, vestido de azul, que suspira: “Nadie quiere historia, todos quieren fantasmas”.
La casa, un ejemplo de arquitectura anfibia, entre el neogriego y el estilo Regencia, era usada como museo y lugar de reunión de una sociedad de conservacionistas de edificios históricos antes de tener este destino embrujado. Construida en 1840, fue propiedad de Francis Sorrel, un comerciante rico que solía organizar grandes fiestas. Tenía como amante a la mucama negra de su esposa, una chica llamada Molly. La esposa, cuando se enteró del romance, se suicidó. Poco después, a Molly la encontraron muerta en el garage del carruaje. Algunos creen que Sorrel la mató (encubrir el crimen de una esclava resultaba muy fácil); otros creen que fueron sus propios compañeros de trabajo, para darles un ejemplo a otras jovencitas. La segunda explicación del móvil es un poco extravagante, pero, como haya sido, a la chica la asesinaron.
El equipo de taps se metió en la escena del crimen, el lugar del carruaje, y grabó la voz de una mujer que pedía ayuda. También encontraron “orbs”, que son unas manchas de luz flotantes redondas, unas pelotas de humo, que delatarían la presencia de algún fantasma. Un signo de actividad paranormal aburridísimo.
El tour de fantasmas que finalmente hice, a los codazos, el último día, incluía la grabación de esa voz de ultratumba. Es puro ruido. Siempre son puro ruido, nunca se oye nada, como en las cintas satánicas que se pasan de atrás para adelante. Sin embargo, la casa está ahí y cada noche tiene cuadras de cola y entrar es más difícil que conseguir una reserva en Dorsia.
Hay más tumbas por las que se puede pasear en Savannah. La de Tomo-Chi-Chi, por ejemplo, indígena exiliado de la nación Muscogee-Creek y aliado del general James Oglethorpe, el inglés que fundó la colonia de Georgia. Su cuerpo está en la plaza Wright, bajo una piedra que lo recuerda.
Tomo-Chi-Chi no está solo. Lo acompaña el fantasma de Alice Riley, una sirvienta que mató a su patrón —abusivo, violento y desagradable; un tal Wise— en 1734. Lo ahogó con ayuda de su marido, Richard White. A él lo colgaron primero y, cuando iban a colgarla a ella, se dieron cuenta de que estaba embarazada. Esperaron ocho meses para matarla: lo hicieron en enero de 1735, cuando nació el bebé, y dejaron el cuerpo colgando tres días acá, en Wright Square. El bebé sobrevivió cuarenta y cinco días. El fantasma de Alice aparece de día, llorando: pide que la ayuden a encontrar a su bebé.
De vuelta en la casa de Steve, me pregunta si encontré lugar en los tours de Blue Orb que me recomendó. Le digo que no. Parece sinceramente contrariado.
—Es el mejor de todos. Los demás no sé si valen la pena. Son un poco tontos —dice.
No encontraré nunca lugar en Blue Orb ni tampoco para una visita guiada a Bonaventure. Me rindo después de diez llamados, cinco a la misma persona, un señor Scott, que no atiende nunca.
†
“Es fácil enamorarse de la muerte al pensar que a uno pueden enterrarlo aquí”, escribió Mary Shelley en su diario. Estaba hablando del cementerio protestante de Roma, donde fueron enterrados su marido, Percy Bysshe Shelley, y dos de sus hijos, aunque todas esas inhumaciones resultaron complicadas. Primero quisieron enterrar al padre junto a su hijo William, pero no encontraron la tumba del niño, muerto unos años antes, así que lo enterraron solo. Lo acompaña, finalmente, otro de sus hijos, que lo sobrevivió. La lápida, confusamente, dice que está con los dos chicos, pero no, el cuerpo del primer niño Shelley muerto sigue perdido. En la tumba está también el corazón de Shelley, arrancado del cuerpo, que Mary cargó como reliquia durante mucho tiempo —lo salvó de las llamas cuando, entre varios amigos, entre los que estaba Lord Byron, cremaron el cuerpo del ahogado Shelley en una playa italiana—.
Podría haber escrito ese elogio para Bonaventure. El cementerio es plateado y verde y púrpura; la luz del sol ilumina de a ratos, asoma entre los robles y el musgo español; a veces, el cielo azul se recorta detrás de una rosa roja. Bonaventure está lejos del centro de Savannah, en un predio que alguna vez fue una plantación, y se termina en el río Wilmington. Es un cementerio con río, un hermoso río celeste por el que pasan barcos que pescan camarones, un río bastante silencioso, que sólo se escucha cuando una brisa sacude los árboles y entonces llega el rumor del agua.
Bonaventure da ganas de llorar. Es tan hermoso y remoto como asegura la leyenda. Parece un templo antiguo, pero no abandonado. Un templo del bosque que recibe visitas espaciadas, pero devotas, visitas que limpian las escaleras y los mármoles, que plantan nuevas azaleas y cierran los ojos ante el brillo del sol sobre el río.
La primera tumba de Bonaventure es, justamente, para las visitas. Es la bóveda Gaston, que estuvo en Colonial Park hasta 1873 y fue una de las pocas que los soldados yanquis no tocaron; a pesar de que se prestaba, porque es una casita. William Gaston murió en 1837 en Nueva York. Era un comerciante de Savannah, famoso por su hospitalidad y su gusto por las visitas. La bóveda se llama también De los Extraños. Aparentemente, si uno se muere en Savannah y hay lugar, puede ser enterrado ahí hasta que alguien lo venga a buscar.
¿Y si uno quiere quedarse ahí para siempre, entre las azaleas, bajo los robles que forman una T y una M, según el diseño del paisajista de la plantación para homenajear a sus dueños, los Mullryne-Tattnall? Eso no está muy claro. William Gaston está dentro de su bóveda blanca y apenas hay lugar para otros dos cuerpos. Quizá debería preguntarle a un guía —hay varios en el cementerio— si la costumbre se cumple y si el lugar en la bóveda está ocupado. Los guías no son el problema: se los escucha vagamente en este enorme parque; el problema son, como siempre, los turistas, los turistas que quieren asustarse, que se ríen como si estuvieran en misa, que se hacen “buh”; gente aburrida que va al cementerio a no tenerle miedo a nada y que anotará esta visita en la lista de cosas locas que hizo en la vida. Cuando se muere, la gente es mucho más agradable.
Voy en busca de la muertita Gracie, entonces, que también es fantasma. Hace ya varios años que tuvieron que rodear su estatua con una reja porque la gente la tocaba y le dejaba la cabeza negra. Por eso mismo la Bird Girl de la foto de Jack Leigh está en el museo y no se le pueden sacar fotos y, si uno se acerca mucho, un guardia pregunta qué pasa y manda a circular. Eso me contaron, yo no quise verla. Fuera de Bonaventure, la niña de los pájaros es una escultura hermosa, pero nada especial. No se consiguen impresiones originales de la maravillosa foto: para darle esa luz de luna, ese halo alrededor de la niña de los pájaros, Leigh pasó diez horas en el cuarto oscuro.
Acá está Gracie. Sentada con su pelo largo y su flequillo, algunos bucles, pero un peinado muy casual, botas altas y un vestido casi varonil, casi de uniforme. Es bastante fea de cara; debía serlo en verdad porque la escultura de mármol es exquisita, finísima, hiperrealista. Un poco cabezona, la niña. La inscripción en la lápida es inusualmente larga, dice:
La pequeña Gracie Watson nació en 1883, hija única. Su padre era el encargado de Pulaski House, uno de los principales hoteles de Savannah donde la hermosa y encantadora niña era la favorita de los huéspedes. Dos días antes de Pascua, en abril de 1889, Gracie murió de neumonía a los seis años de edad. En 1890, cuando el escultor en ascenso John Walz se mudó a Savannah, esculpió a partir de una foto esta estatua tamaño natural que por más de un siglo ha capturado la atención de los paseantes.
Gracie tiene varias ofrendas pequeñas, rosas rojas —la mayoría, artificiales— y alhajas de fantasía: brillantes, rosadas, de nena, algunos anillos, colgantes, prendedores. Dicen que, si le sacan uno, la estatua llora lágrimas de sangre. Muy dramática, Gracie.
El hotel de sus padres ya no existe, pero aparentemente la niña suele rondar los nuevos edificios que ocupan el lugar —uno es un banco—; se la ve correr y jugar: una niña fantasma amistosa. Savannah está llena de fantasmas de niños y Gracie no está entre los más temidos. Hay una casa en la calle Abercorn que tiene una increíble mala fama y ninguna prueba, ni siquiera remota, que la relacione con las dos historias de fantasmas que se le atribuyen: la de un hombre que castigó a su hija atándola a una silla hasta que murió de hambre —los dos se aparecen en la ventana— y la de tres niñas descuartizadas dentro de la casa, estilo Jack el Destripador. No hay nada, ni una crónica policial, que apoye estas historias. Sin embargo, la gente suele desmayarse en los tours de fantasmas que los llevan ahí y los fans de la casa —tiene fans: todo tiene fans— publican fotos de manchas que parecen caras a un ritmo diario: manchas en las paredes, apariciones en las ventanas. Estos niños muertos, vengativos, son más temibles que la pequeña Gracie. Ella, pobrecita, apenas se enfermó y murió.
A su lado está una de las estatuas más hermosas del cementerio, un ángel entre la hiedra y las rosas, que parece derramar algo desde su mano extendida sobre una tumba. No tiene historia. Alguien le puso en la mano hojas rojas, parece que cargara una flor de sangre.
Lejos del ángel, cerca del río, está la tumba de Conrad Aiken, poeta, novelista y cuentista, ganador del Pulitzer de Poesía en 1930. Su tumba es un banco y dice: “Marinero cósmico: destino desconocido”. El último deseo de Conrad, según se cuenta, fue que la gente se le sentara encima, tuviera una magnífica vista del río y tomara un Martini en su honor. Sin embargo, dudo de tanta hospitalidad y buena onda. Aiken nació en Savannah, pero dejó la ciudad a los once años, después de que su padre asesinara a su madre y se suicidara. Se educó en el este, en Massachusetts. Y, por algún motivo, volvió ya viejo a la ciudad donde había quedado huérfano y vivió en Savannah los últimos once años de su vida (once años, el mismo tiempo que de chico), hasta su muerte, en 1973.
Hay algo irremediablemente oscuro en esta tumba: Aiken fue quien encontró los cuerpos y escuchó a su padre —médico, en las pocas fotos que se conservan tiene una expresión salvaje, dislocada— gritar “¡uno, dos, tres!” antes de disparar. Aiken trató de suicidarse en 1930. Lo salvó su segunda esposa. Cuando volvió a Savannah, compró una casa vecina a la del asesinato y suicidio de su padre. En uno de sus libros, una especie de autobiografía, dice que, después de encontrar los cuerpos, se sintió “poseído por ellos para siempre”.
No me dan ganas de sentarme en el banco a ver el río y tomar traguitos de Martini. No sé por qué Aiken quiso estar enterrado junto a sus padres. Recuerdo uno de sus cuentos, maravilloso: “Silent Snow, Secret Snow”; suele incluirse en antologías de terror aunque todo lo horrible que pasa es sutil, psicológico, en puntas de pie. El protagonista es un chico de doce años que se vuelve loco, que empieza a escuchar lo imposible: la nieve, la silenciosa nieve. Y ese ruido como de algodón ensordece todo el resto y el chico se hunde en su propio mundo, el de la locura. Y es una locura que le gusta: le gusta alejarse de ese modo, no prestar atención, perderse dentro de sí mismo. Dice que la nieve que lo atrapa —la piensa constantemente— “decía paz, decía lejanía, decía frío, decía sueño”. Ése habría sido un lindo epitafio, aunque muy desdichado.
La tumba de Aiken no es la única que tiene un banco. También invita a sentarse Johnny Mercer, el compositor, uno de los fundadores de Capitol Records, dueño de la casa Mercer, donde el restaurador Jim Williams mató a su amante y estalló la Savannahmanía con Medianoche en el jardín del bien y del mal y la niña-pájaro y Clint Eastwood. Sin embargo, Johnny nunca vivió en esa casa, ni siquiera vivió mucho tiempo en Savannah. Todas sus canciones son clásicas y los nombres están escritos en los bordes del banco de mármol blanco: “Moon River”, “Days of Wine and Roses”, “Charade”, “Come Rain or Come Shine” y algunas que se hicieron tan famosas que el subtexto siniestro fue diluyéndose.
“That Old Black Magic”, cantada por Sinatra y por Ella Fitzgerald, habla de la magia negra del amor, del hechizo, pero desliza: “los dedos helados que suben y bajan por mi columna”. ¿Quién le acaricia la espalda con dedos de muerto y magia negra? Vampiros. O “Jeepers Creepers”, que se usó en la saga de películas de terror del mismo título, películas bastante malas, pero con sus momentos; esos “momentos”, justamente, tienen que ver con el uso de esta canción, que dice: “¿Dónde conseguiste esos ojos? ¿Cómo se iluminan tanto? ¿Cómo alcanzan ese tamaño?”. ¿De qué ojos habla este hombre, por favor? ¿Esos ojos están en una cara o en algún otro lado? Dónde los conseguiste… La tumba está siempre decorada por hojas secas, que crujen.
No sé dónde estuvo originalmente la Bird Girl. El nombre de la familia que le compró la obra a la escultora es Trodall, aunque éste no es un dato del todo seguro porque ni en la película ni en el libro ni a través de Jack Leigh se supo jamás el nombre de la tumba a la que pertenecía la niña. En la foto aparece apenas un epitafio tomado de la Biblia: “Estamos confiados, os digo, y preparados a estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor”. Jack Leigh, el fotógrafo, está enterrado aquí, pero en el mapa que ofrece la sociedad histórica no se indica su tumba. Tampoco está marcada la locación original de la Bird Girl. Y es hermoso que sea así. Que se preserve un mínimo misterio, un pequeño secreto oculto a los turistas gritones que quieren saberlo todo.
No intento buscar a los Trodall ni a Leigh. Se ganaron su tranquilidad bajo los robles y entre la hiedra.
†
De vuelta en casa, Ned está sentado en la pequeña galería de entrada, tomando algo que parece té helado, pero podría ser whisky.
Pregunto a qué hora sale el tren a la mañana. Dice que tenga cuidado, que suelen retrasarse o adelantarse, que la empresa de trenes, Amtrak, es un desastre. Sigue de mal humor, pero se ríe.
—Me estoy acomodando —dice.
—Seguro vas a ser feliz acá, es un lugar tan hermoso…
Ned está viejo. Las tonterías ya no le causan ni siquiera gracia.
—Bueno —dice—. Uno puede ser muy infeliz en el lugar más lindo del planeta y conseguir la felicidad completa en un suburbio industrial. Savannah es muy hermosa, pero veremos si me hace feliz.
Oscurece en la ciudad. Cerca de la casa de Ned y Steve, en la plaza, de noche salen —se dice— los muertos por malaria que fueron enterrados ahí doscientos años atrás, pero ahora sólo se escuchan acentos del norte y las copas de champagne que chocan y, con la brisa, llega la dulzura de las magnolias. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.