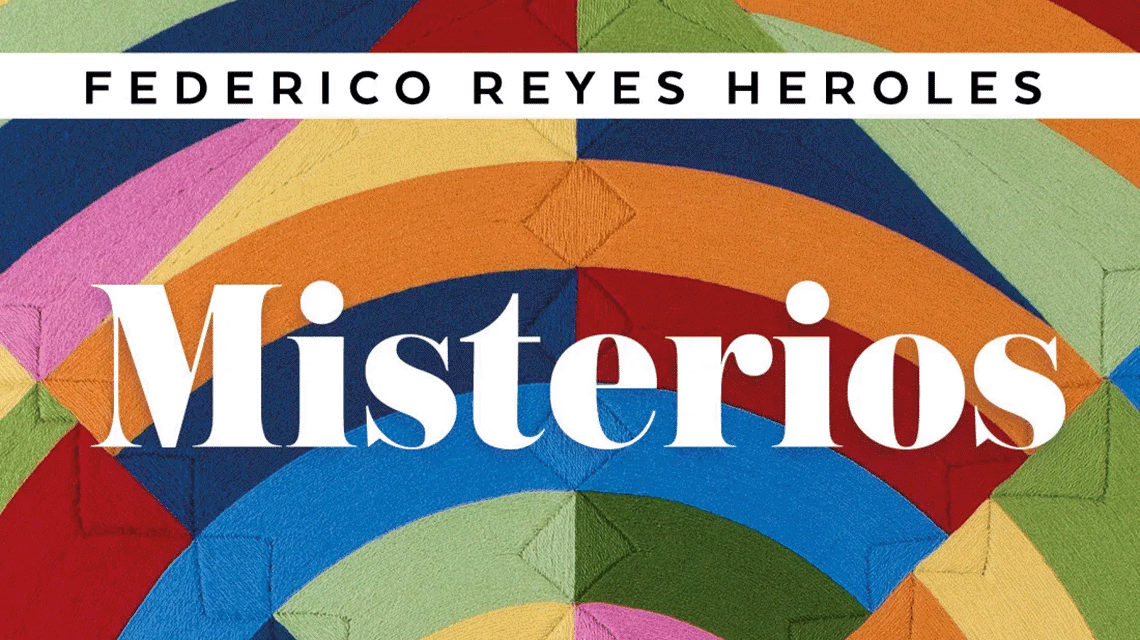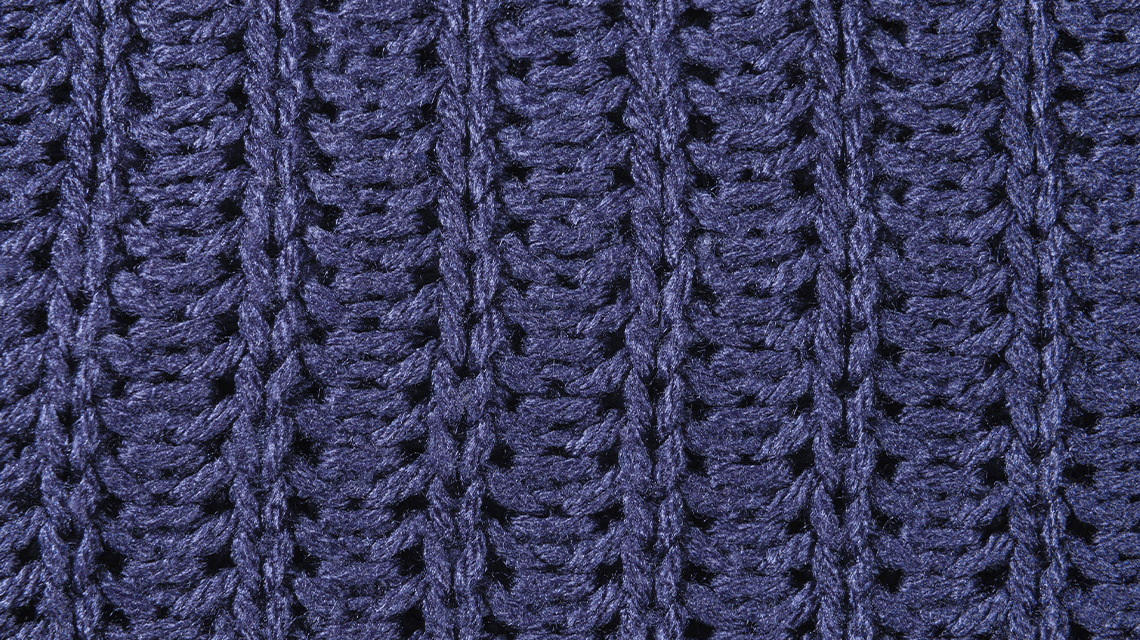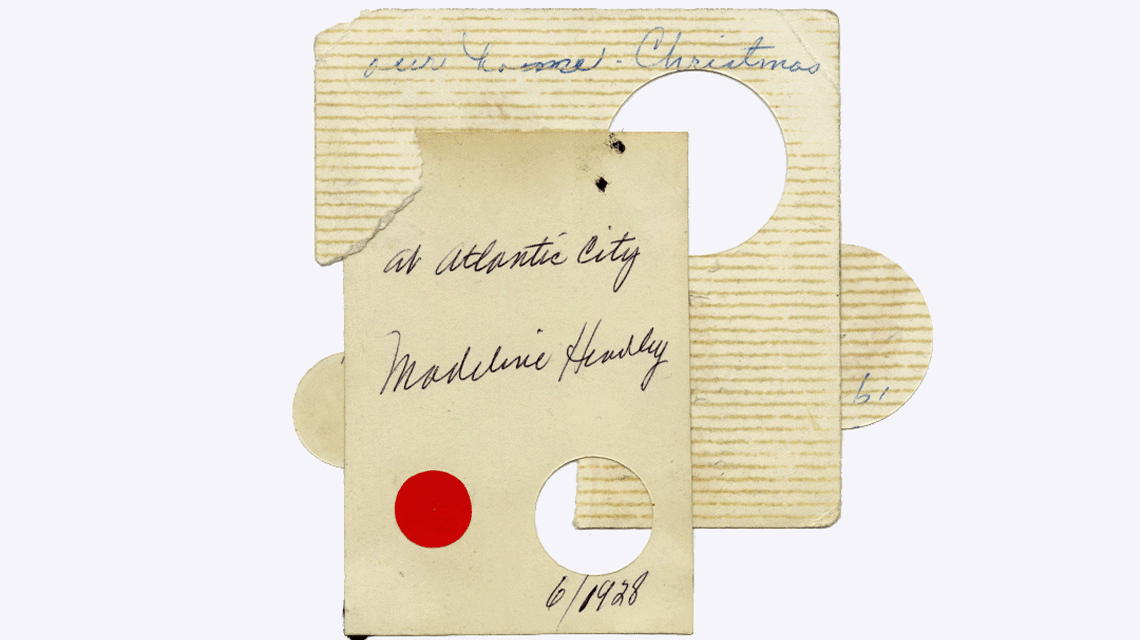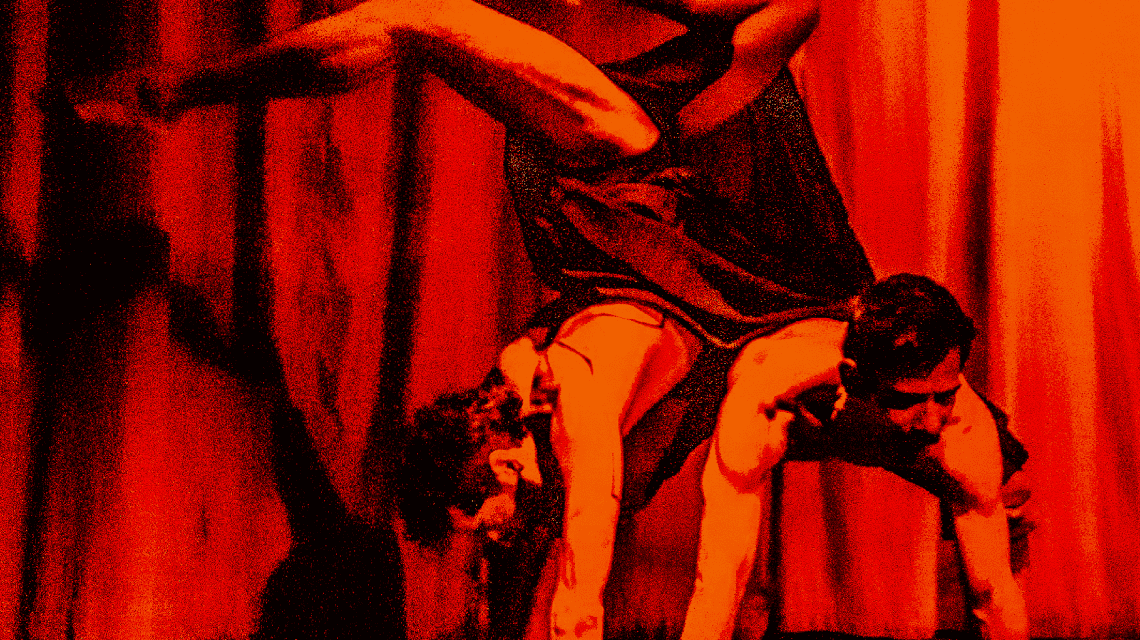Tiempo de lectura: 3 minutos
A lo largo de la célebre novela corta
de Pacheco, Las batallas en el desierto,
hay una pieza musical que continuamente transporta al protagonista a su
infancia y a su primer amor. La letra de dicha canción, “Obsesión”, se cita
constantemente, y el lector, de forma inusitada, tiene una conexión sonora con
el pasado a partir del silencio. Además, con la descripción de los camiones de
redilas y los paseos callejeros, se genera en su mente un universo de sonidos
de la ciudad a mediados del siglo XX.
De
manera similar, la cinta Roma, de Cuarón, nos transporta a través del sonido —además
de la imagen y la narrativa— a la Ciudad de México de los años setenta: desde
los vendedores ambulantes y las bandas callejeras, hasta los saltos y ladridos
del perro “El Borras”. Estos sonidos que pueden llevarnos a construir utopías o
distopías por medio de la memoria, la nostalgia y una buena parte de
imaginación, son algo de sumo interés.
Lo destaco en el contexto del Mapa
sonoro de México que, junto con la Fonoteca Nacional que lo alberga, cumplió
una década el año pasado: inició impulsado por Lidia Camacho, Tito Rivas y
Perla Rodríguez, entre otros, como una plataforma física inspirada en un mapa
sonoro de Galicia, pionero en su tipo, creado por el colectivo Escoitar.org. El
Mapa sonoro de México ha ido evolucionando, desde su génesis física en sala de
exposición, hasta su plataforma virtual, colaborativa. Esto último es muy
importante, y es aquello que lo conecta con la memoria, la nostalgia y la
creación de utopías en la mente, a la manera de Roma y Las batallas en el desierto.
Cualquier
persona puede acceder a esta plataforma y escuchar los sonidos que puedan
detonar esa nostalgia: merolicos, cantos de aves, ambientes naturales y
urbanos, música y diálogos, son algunos de los bloques sonoros que contribuyen
a edificar estos mundos en la mente de los escuchas. A su vez, cualquiera puede
contribuir a esta creación de mundos imaginarios grabando y subiendo el sonido
del entorno de la cotidianidad de su tiempo.
Echando
mano del extenso acervo de la Fonoteca, en el Mapa sonoro se han podido ir
reconstruyendo pequeños pedazos del pasado a través de extractos de grabaciones
de campo, programas de radio, entrevistas y algunos otros registros sonoros.
Sin embargo, es de este siglo XXI del que la mayor parte de los sonidos
cotidianos se están recabando, gracias a la ayuda de fonografistas espontáneos
que deciden compartir esos momentos sonoros únicos capturados con grabadoras de
campo, equipos portátiles o incluso teléfonos celulares.
Pese a sus diez años de edad, cabe
señalar que el Mapa sonoro permaneció estancado por un tiempo, con algunos
problemas técnicos propios de la obsolescencia tecnológica; pero a finales de
2018 fue reactivado. Desde entonces, se ha logrado actualizar la plataforma, de
tal modo que ahora es más sencillo subir un audio desde un dispositivo móvil,
al tiempo que se ha facilitado enormemente el proceso de ubicar en el mapa los
audios: años atrás se trataba de añadir las coordenadas exactas del sitio al
que el sonido estaba ligado; en cambio, ahora se puede hacer con un simple clic
derecho o un tap prolongado
en la ubicación deseada.
Desde
el punto de vista tecnológico, aún queda camino por recorrer: se tiene que
lograr una mejor distinción de los sonidos, a través de códigos de color y
diseños específicos, para así poder crear múltiples filtros por ubicación,
fecha y tipo de sonido, así como conseguir que los audios sean mucho más
sencillos de compartir en redes sociales. Ésa es una de las misiones
prioritarias del Mapa en la actualidad.
La Ley de Memoria Oral Histórica de la
Ciudad de México, discutida por el Congreso de la capital, puede ayudar a
impulsar el Mapa sonoro como ese catalizador de la memoria colectiva y la
nostalgia que permita a los ciudadanos conocer su urbe en la inmensa diversidad
cultural que representa: lograr que verdaderos conocedores de sus barrios y
colonias salgan a la calle a grabar su entorno, seleccionar los sonidos más
emblemáticos y subirlos al Mapa. Asimismo, lograr un rescate de la enorme
cantidad de grabaciones de campo, profesionales e informales, que a lo largo de
décadas deben haber realizado fonografistas por toda la ciudad; que al ingresar
al Mapa, quien sea pueda buscar la calle donde vivió durante su infancia,
revivir ese México perdido a través de la memoria sonora y conectarlo con su
presente, con miras al futuro. Con ello no sólo se tenderán puentes temporales,
sino también culturales y sociales. Podremos comprender cabalmente a la
metrópoli en su diversidad sociocultural con el paso de los años, fomentar la
tolerancia y el entendimiento y, a partir de esa memoria, construir un futuro
mejor. EP