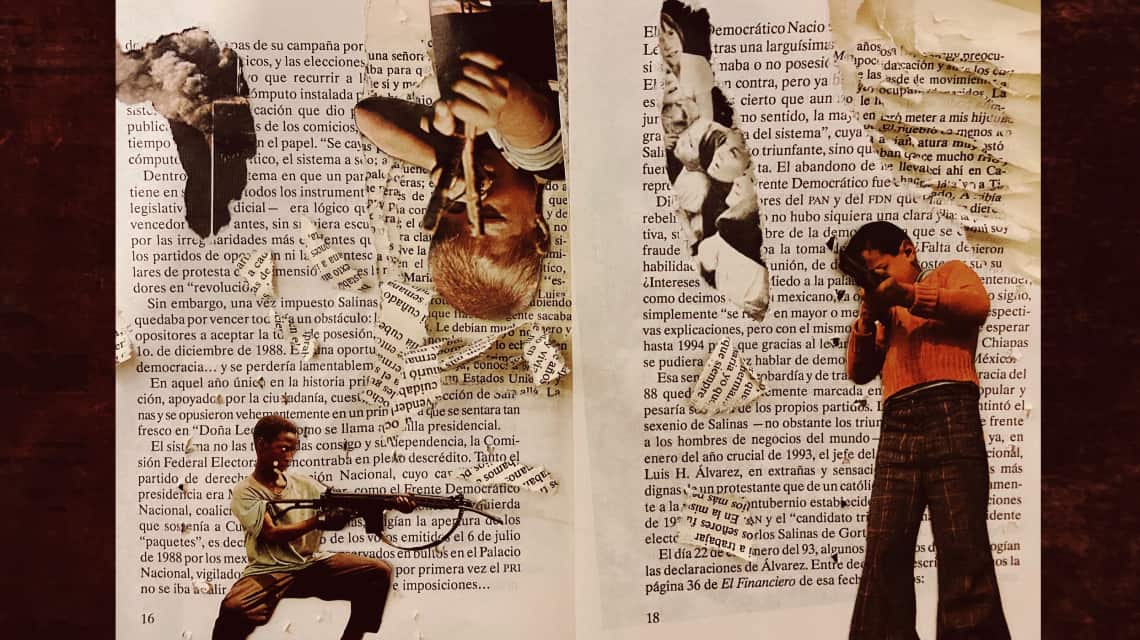
Jorge Javier Romero analiza las razones por las que tenemos una Constitución aún maleable, que no siempre garantiza el Estado de Derecho.
Jorge Javier Romero analiza las razones por las que tenemos una Constitución aún maleable, que no siempre garantiza el Estado de Derecho.
Texto de Jorge Javier Romero Vadillo 01/07/20
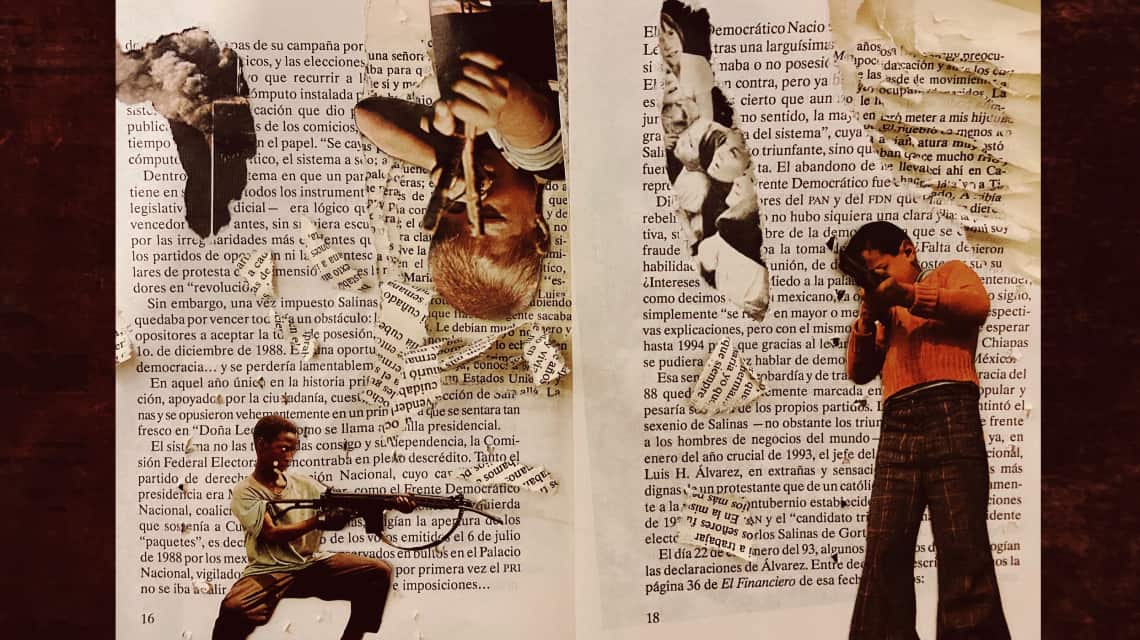
Jorge Javier Romero analiza las razones por las que tenemos una Constitución aún maleable, que no siempre garantiza el Estado de Derecho.
El 5 de febrero de 2020, al conmemorar la promulgación de la carta de 1917, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las reformas impulsadas por su autodenominada “Cuarta transformación” eran “como una nueva Constitución”. No es el primer presidente mexicano que pretende modelar el arreglo constitucional a la medida de su megalomanía. Al contrario, se trata de una arraigada tradición mexicana con ejemplos delirantes, una característica notable de la institucionalidad informal mexicana. López Obrador no es, ni lejanamente, el primer presidente que se pretende el gran transformador: durante la época clásica del PRI el país se refundaba sexenalmente, aunque en el fondo nada cambiara. De ahí el aire reaccionario del actual mandatario, quien, al querer transformarlo todo, no está haciendo otra cosa que volver atrás.
Si se le estudia de manera formalista, la Constitución mexicana es rígida; para reformarla se requiere construir una coalición amplia, de dos terceras partes, en las dos cámaras del Congreso de la Unión y, después, conseguir la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales. La reforma debe también ser aceptada por el presidente, a quien corresponde la promulgación. En una democracia pluralista no resulta fácil de conseguir un acuerdo así de amplio: con el mismo modelo formal, la Constitución de los Estados Unidos apenas si ha sufrido 27 enmiendas, cada una de ellas producto de complejos procesos de negociación política, entre los que hubo una guerra civil.
Pero la rigidez de la Constitución mexicana ha sido, históricamente, sólo un menester ritual. Raras han sido las ocasiones —desde el batacazo que se llevó Benito Juárez cuando pretendió cambiar a modo, en 1867, la Constitución de 1857 con el recurso de un referéndum— en las que no han sido aprobadas las reformas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo y sus sucesivos titulares han sido pródigos en iniciativas para modelar el arreglo institucional del país de acuerdo con las genialidades de sus preclaras mentes de estadistas. La hojalatería constitucional del presidencialismo mexicano ha dejado al arreglo institucional formal de la República como una carrocería a la que se le notan los remiendos, los colores despintados, los golpes no reparados. Hasta la llegada del actual presidente, la Constitución había sufrido 707 cambios, por medio de 233 decretos, lo que se acerca a un récord mundial.
La primera explicación que viene a la mente ante la flexibilidad real de la ley suprema en México es que, durante la época clásica del régimen del PRI, los presidentes tenían bajo control absoluto al poder legislativo federal y, por medio de los gobernadores unánimemente leales, a todos los congresos locales. Por supuesto, durante toda ese tiempo, de 1946 a 1988, e incluso antes, durante la etapa formativa —desde la primera reforma en 1921, durante el gobierno de Obregón— todas las reformas constitucionales fueron producto de iniciativas presidenciales. Una sola regla ha sido realmente inflexible: la limitación temporal del mandato presidencial, establecida después del asesinato del último caudillo militar, con lo cual los presidentes posrevolucionarios resultaron tan poderosos como Porfirio Díaz, pero tan sólo por seis años.
La irrupción de la poliarquía limitada, sin embargo, no redundó en rigidez constitucional. Cuando en 1988, por primera vez desde 1928, el presidente se quedó sin mayoría automática en el Congreso para reformar la Constitución a su antojo, no le resultó difícil la formación de una coalición, pues el PAN aceptó el pacto con el gobierno de Carlos Salinas, ya que incluyó las tres reformas constitucionales que los panistas habían reclamado desde sus orígenes en 1939. El PAN decidió no ejercer su poder de veto, logrado no tanto por mérito propio sino como subproducto del éxito electoral de Cuauhtémoc Cárdenas y su coalición, que dejó al PRI con poco más de la mitad de las diputaciones y le arrancó el monopolio del Senado, mientras hasta entonces la pluralidad en el legislativo había estado severamente limitada a los cien escaños de representación proporcional que había instaurado la reforma de 1977.
“La hojalatería constitucional del presidencialismo mexicano ha dejado al arreglo institucional formal de la República como una carrocería a la que se le notan los remiendos, los colores despintados, los golpes no reparados.”
El pacto de 1996 reflejó un consenso reformador con sentido democrático. El PRD se sumó a los acuerdos fundamentales de cambio constitucional con los que se creó la base institucional de la competencia pluripartidista basada en la legitimidad electoral. Entonces, las reformas más relevantes implicaron acuerdos amplios y ningún presidente estuvo tan cerca de tener una mayoría calificada para hacer reformas a su antojo como el actual. A pesar de eso, las iniciativas de reforma constitucional propuestas por los presidentes no han encontrado obstáculos para avanzar con el apoyo de al menos uno de los dos partidos principales de la oposición.
Buena parte de las reformas desde entonces, ya durante los gobiernos surgidos de la alternancia, fue producto de la reedición de la coalición entre el PAN y el PRI, pero no fueron pocas las ocasiones en las que las reformas tuvieron el apoyo de las tres fuerzas fundamentales del régimen del 1996, sobre todo durante el período presidencial en el que más cambios constitucionales se hicieron, el de Enrique Peña Nieto, como resultado del efímero Pacto por México, impulsado como acuerdo de consolidación del tripartidismo. Hubo entonces 28 decretos con 155 cambios al texto constitucional, que implicaron reformas fundamentales en temas que hasta entonces se habían considerado parte del núcleo intocable, pues se trataba de los vestigios heredados del régimen nacionalista revolucionario.
Los riesgos de reformar
Los sentidos de las reformas constitucionales no siempre has sido progresivos. Un ejemplo contradictorio es el de las reformas publicadas en junio de 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón. Si bien en ellas se establece un nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio, que representó un avance muy importante para establecer la presunción de inocencia y los derechos de los acusados, en el mismo paquete se aprobaron reformas en sentido contrario, con el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, pues se estableció el arraigo como subterfugio frente a las limitaciones a las detenciones arbitrarias y sin pruebas, de manera que se autorizo apresar personas mientras se les investigaba. Una reforma iliberal a la que Antonio Barreto y Alejandro Madrazo han calificado como costos constitucionales de la guerra contra las drogas.
La tradicional flexibilidad informal del mecanismo de reforma constitucional, incluso ya en tiempos de pluralidad, refleja la pertinacia del presidencialismo mexicano, la fortaleza simbólica de un cargo que, de acuerdo con el propio diseño constitucional, debería ser mucho menos poderoso, pues está sujeto a múltiples acotamientos formales. La imagen del presidente como poder supremo de la nación, forjada en el porfiriato, ha logrado superar su pérdida de fuerza producida por la desaparición del monopolio político del PRI. Esto ha quedado manifiesto con las reformas impulsadas por el actual gobierno como parte de la grandilocuente Cuarta Transformación que pretende llevar a cabo el presidente López Obrador.
Desde la llegada a la presidencia del actual mandatario, hace apenas dos años, ya se han publicado nueve decretos de reforma constitucional. Una parte de ellos se ha centrado en la reversión de reformas impulsadas por el fallido “Pacto por México” del sexenio pasado y fueron votadas a favor incluso por legisladores que habían apoyado las normas que ahora condenaban. Así ocurrió con la reforma educativa de 2013, que había representado un paso en el desmantelamiento del arreglo corporativo característico del régimen del PRI, causante del profundo deterioro de la calidad de los servicios educativos, que ha dejado a los estudiantes mexicanos, según los resultados de la prueba PISA de la OCDE, sin las competencias necesarias en comprensión de lectura, matemáticas y comprensión científica para enfrentar los retos del mercado global. El nuevo texto constitucional, publicado 15 de mayo de 2019, barroco y abstruso, no quedó tal y como lo proponía la iniciativa impulsada desde el gobierno, pues para ser aprobado debió incluir elementos que limitaban su carácter meramente restaurador. Con todo, no deja de sorprender la facilidad con la que la coalición presidencial logró los votos necesarios para dar marcha atrás a una reforma que en su momento contó con un amplio apoyo, para volver a un arreglo educativo controlado por las organizaciones sindicales y para desaparecer el órgano constitucional autónomo encargado de evaluar al sistema educativo.
La aprobación de la reforma educativa mostró lo timorato de las fuerzas que hubieran podido frenar la andanada de López Obrador contra los avances constitucionales de las últimas dos décadas, orientadas sobre todo a limitar la arbitrariedad del poder. Una vez allanado el obstáculo constitucional, el presidente pudo impulsar la nueva legislación ordinaria a modo, con base en su mayoría legislativa, que consiguió gracias a un fraude a la ley, como ha demostrado Ciro Murayama.
Otra de las reformas constitucionales trascendentes promovidas por el actual gobierno fue la que creó la Guardia Nacional. La iniciativa original planteaba la creación de un cuerpo militarizado, en contradicción completa con lo postulado por López Obrador durante su campaña electoral, cuando repitió una y otra vez que sacaría a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad. Ya en la presidencia, la iniciativa que promovió para crear el nuevo cuerpo con un nombre de reminiscencia decimonónica mostraba que se trataba de un subterfugio para mantener el predominio militar en las tareas de seguridad. Una vez más, la oposición, en lugar de ejercer su poder de veto para evitar la reforma constitucional, aceptó negociar. La reforma resultante fue menos regresiva que la educativa, pues aceptó el empeño presidencial por acabar con la Policía Federal para crear su guardia, pero la instituyó como un cuerpo civil y reiteró el carácter civil de los cuerpos de seguridad pública, establecido con claridad desde la reforma de 2008.
Por otro lado, la reforma que creó la Guardia Nacional, estableció en los artículos transitorios del decreto un plazo de cinco años para retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad en las que han sido involucradas inconstitucionalmente al menos desde el gobierno de Felipe Calderón, y decretó que durante ese periodo el presidente podría usar las fuerzas armadas sólo de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. De nuevo, a la hora de la legislación secundaria, el presidente echó mano de su mayoría para tergiversar lo aprobado por el Constituyente Permanente, con lo que la Guardia Nacional nació como una forma de maquillar la presencia del ejército y la marina en tareas de seguridad, con mandos de origen militar, armamento y disciplina militares, a pesar de la prohibición constitucional. Finalmente, con un Acuerdo de constitucionalidad más que dudosa, que ha sido controvertido ya por la presidenta de la Cámara de Diputados, por dos ayuntamientos y un estado de la federación, el presidente pretende simular el cumplimiento del quinto transitorio de la reforma, sin ningún mecanismo real para la regulación, fiscalización y subordinación de las tareas de seguridad en manos militares.
No resulta fácil explicar cómo un presidente que ha planteado abiertamente su intención de llevar a cabo un cambio de régimen a partir de la polarización política, que descalifica constantemente a todos los que se oponen a sus designios, ha logrado hacer pasar reformas constitucionales que evidentemente favorecen sus intenciones de concentración de poder. Una parte de la explicación puede darla la fuerte inercia presidencialista de la institucionalidad informal de México, que lleva a que los partidos opositores consideren costoso obstaculizar las intenciones presidenciales.
La demolición emprendida por López Obrador no ha sido la de la sociedad estratificada, desigual y corrupta sobre la que se erigía el Estado autoritario, sino la de las incipientes estructuras democráticas construidas etapa tras etapa durante las tres últimas décadas. Sin embargo, las intenciones de sus reformas han sido atemperadas en sus aspectos más radicales, en el proceso de construcción de la mayoría calificada necesaria para aprobarlas. Así, logró la aprobación de la reforma para la existencia de consultas de revocación de mandato, que deforma el arreglo constitucional aún más, pero no pudo imponerla en sus términos, que hubieran convertido a las elecciones de 2021 en un plebiscito en torno a su persona. Por otro lado, no enfrentó fuerte oposición para alcanzar la que consagra sus programas sociales de carácter clientelista como si de la fundación de un estado de bienestar se tratara. Con todo, la pretensión de López Obrador de que ha logrado instaurar una nueva Constitución con sus reformas resulta muy exagerada pues, en términos comparativos, su capacidad de lograr reformas constitucionales ha sido menor que la de sus predecesores.
Una constitución débil, con poca legitimidad de origen, es la explicación de fondo de la maleabilidad extrema del texto de 1917, más allá de los obstáculos formales para su reforma. México no ha contado nunca con una Constitución resultado de un gran consenso político, legitimado por la sociedad en su conjunto. Todos los procesos constituyentes han sido producto del triunfo de una facción militar sobre sus adversarios y eso ha contribuido a que en el mapa mental compartido de la sociedad mexicana la legalidad aparezca como algo ajeno, impuesto, no como un patrimonio común de derechos que deben ser defendidos. De ahí que cada presidente haya podido moldear la Constitución a su antojo sin resistencias. Y de ahí que la mayor parte de las veces esas reformas personales sólo tengan vigencia efectiva durante el tiempo que duran en el encargo sus promotores. EP