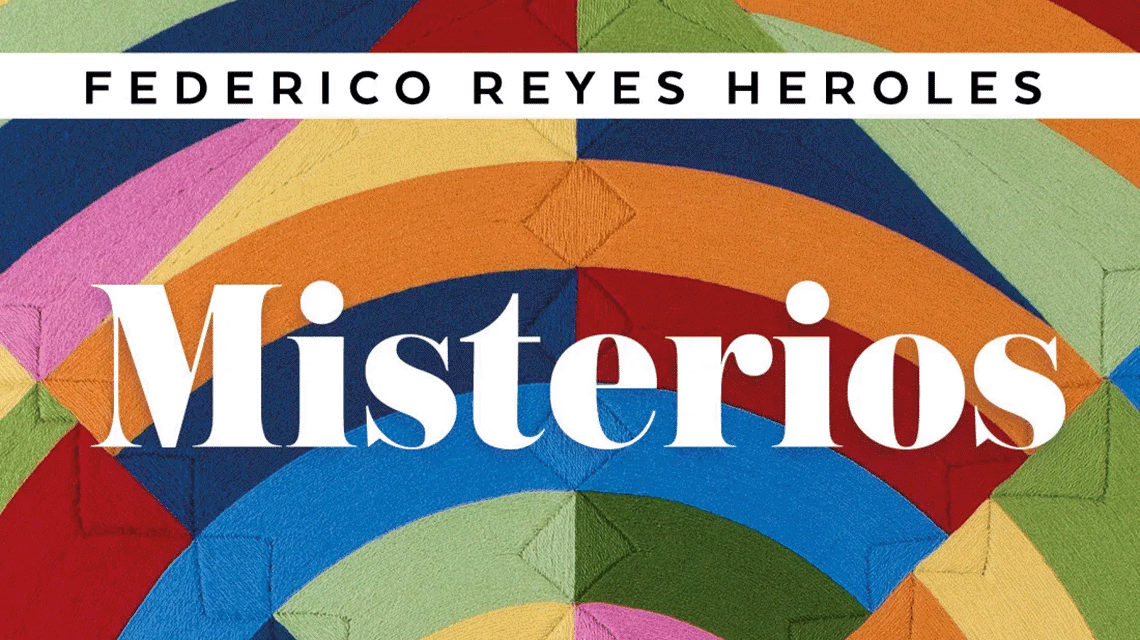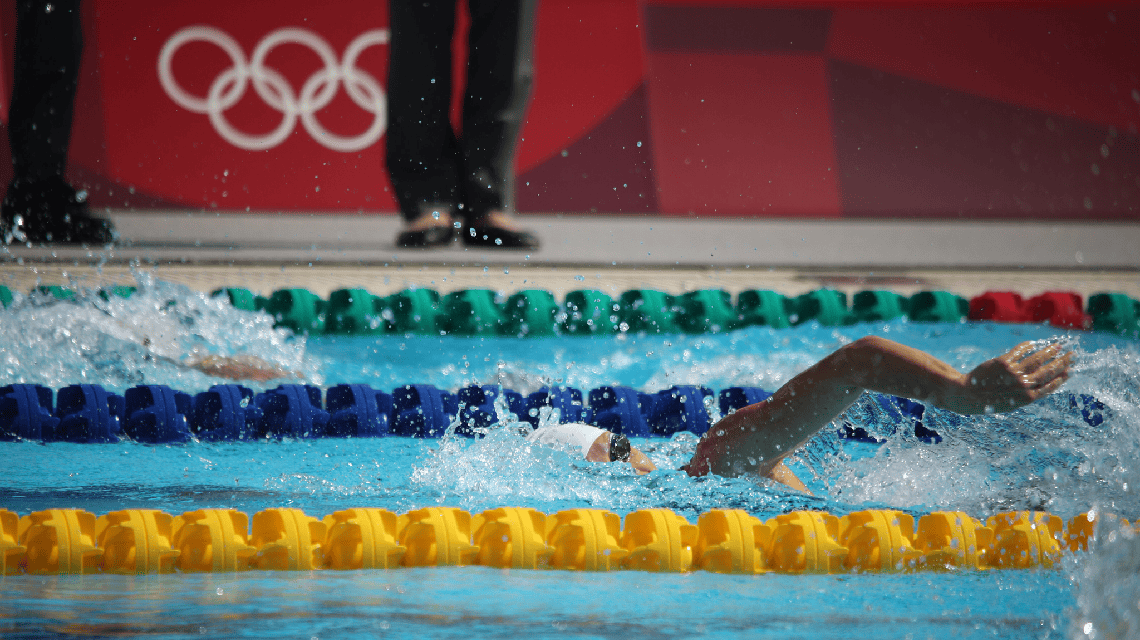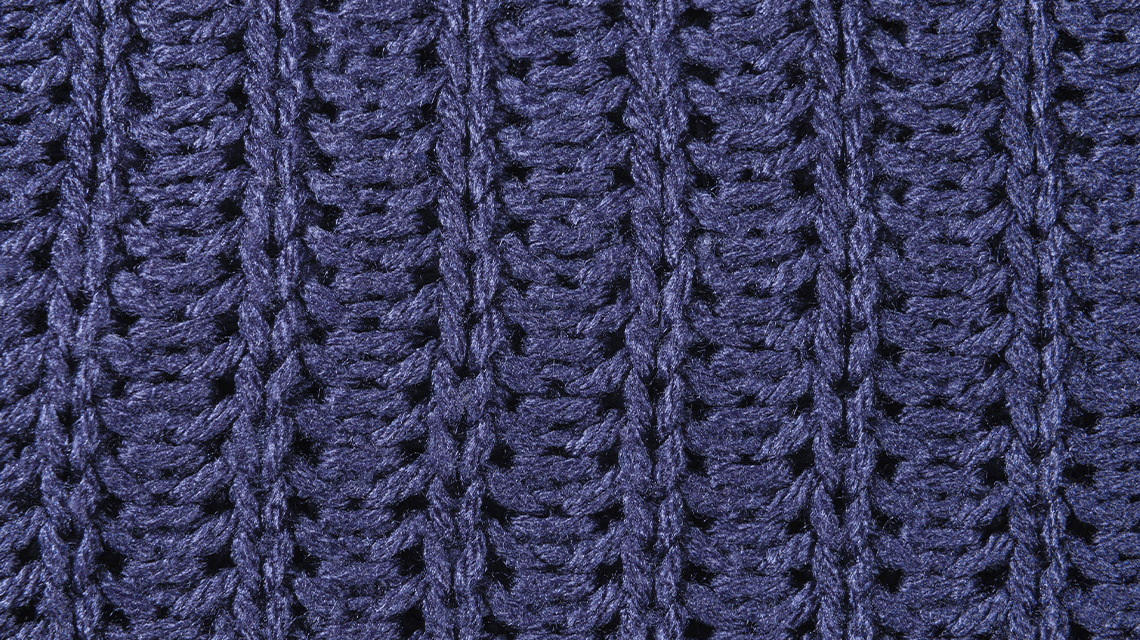Tiempo de lectura: 8 minutos
Acostados sobre catres, protegidos detrás de mosquiteros,
individuos inmóviles, con ojos semiabiertos, labios costrosos y dientes pajizos
inhalan, con todas sus fuerzas, de pipas preparadas con resina de amapola. El
olor en el fumadero de opio se parece al del vinagre. Suspendidos en el aire,
círculos de humo y las notas de un guzheng
completan el cuadro “orientalista”. Siglos XVIII y XIX. Las potencias de Europa
se apoderan del Lejano Oriente, echando mano de una fórmula perfectamente
calculada, política deliberada: monopolios sobre el peor de los vicios. El
control exclusivo sobre la producción, distribución, exportación y venta al
menudeo de la sustancia más adictiva del planeta, el opio, constituye el
fundamento material sobre el que se asienta el capitalismo europeo en su fase
de expansión global. El protagonismo de las drogas en la historia de la
construcción de los imperios será, durante los siguientes dos siglos, un
secreto guardado en el archivo confidencial.
1. Dos razones hacen del comercio de opio la piedra angular
en la temprana historia del imperialismo europeo: una de índole comercial y
otra fiscal. Número uno: el opio
juega un papel fundamental para equilibrar los déficits comerciales de las
potencias europeas en Asia, particularmente el de Gran Bretaña con Lejano
Oriente. El gran problema comercial de Inglaterra es la enorme demanda en
Londres de productos chinos (porcelana, té) y el escaso interés que despiertan
en los chinos las baratijas traídas desde Inglaterra. El resultado es un
boquete comercial que Londres cubre con mucha plata. ¿Cómo revertir el enorme desequilibrio y transformar al
comercio con China en un prospecto mucho más sustentable? El naciente imperio
británico tiene una gran idea. La llama “comercio triangular” y consiste en
cultivar opio a gran escala en sus recién adquiridos dominios en India (Bombay
y Bengala) y hacer llegar el producto a los millones de potenciales
consumidores en China, por medio de contrabandistas. De este modo, en 1797,
Inglaterra reivindica para sí el monopolio sobre la amapola y proscribe en
todos sus dominios el cultivo y la venta de opio sin licencia. Comienza, en
este momento, la narcohistoria global.
Las exportaciones de opio a China se aceleran velozmente:
pasan de 270 toneladas en 1821 a 2,400 en 1838.1 También se dispara,
por supuesto, el número de adictos, que para mediados del siglo supera en China
quince millones de enfermos.2 China gasta a lo largo de este extenso
periodo más de la cuarta parte de sus reservas de moneda extranjera en mantener
su adicción. La venta de opio a China cubre entre 25% y 35% del déficit
comercial mundial de Gran Bretaña.3
Así de grande es el papel que juega el opio en la globalización del
capitalismo. Buena parte del dinero lo maneja una empresa constituida para
financiar el prosperísimo negocio: la Hong Kong and Shanghai Bank Company, o HSBC.
La hemorragia financiera y la crisis de salud generada por millones de adictos
conducen al gobierno chino a hacer efectiva una prohibición, existente desde
1800, sobre la venta y el consumo de opio. Gran Bretaña y sus contrabandistas
—los primeros “narcos” en la historia global de las drogas— declaran, en
consecuencia, la guerra. Ruge en el estrecho de Taiwán la diplomacia del cañón
con la primera y la segunda Guerra del Opio. Éstas restablecen con éxito el comercio
sobre el que descansa la incipiente hegemonía del capitalismo británico. Número
dos: Los monopolios de opio ayudan a consolidar la colonización de Asia, no
sólo en el sentido comercial, sino también en el sentido tributario. Es decir,
los monopolios de opio se convierten en pilares del sistema fiscal con el que
los gobiernos coloniales administran sus nuevos dominios. Dividido el gran
pastel de Lejano Oriente, prácticamente todos los gobiernos coloniales
instituyen monopolios de opio en sus territorios para cubrir déficits fiscales
y generar rentas. A mediados del siglo XIX, el opio se convierte en la fuente
principal de recursos fiscales en la mayoría de las colonias. El opio es la
segunda fuente de ingresos fiscales del Imperio Británico en India y genera más
ingresos que todos los impuestos aduaneros combinados.4 En Java
Holandesa, el monopolio de opio cubre alrededor del 60% del gasto
administrativo.5 En Malasia Británica genera 40% de la hacienda
colonial. En Indochina Francesa las contribuciones del Régie d’Opium oscilan
entre 30% y 50 por ciento. Asombra, pues, la manera en que unos cuantos
millones de adictos regados por Lejano Oriente sufragan una parte tan enorme de
los costos del aparato burocrático que los domina. En resumen: los monopolios de
opio facilitaron la colonización europea de Asia —momento decisivo en la
historia del capitalismo moderno—, no solamente al reducir sustancialmente el
costo del comercio para su polo más importante —Reino Unido—, sino también al
constituir, en prácticamente todas las colonias, la principal fuente de
ingresos fiscales.
2. Para 1900 la opinión pública en Gran Bretaña, finalmente,
se vuelve en contra de la instrumentalización del narco como estrategia para la
consolidación de imperio. La creciente consciencia pública del precio pagado
por millones de nativos adictos en Asia provoca reclamos en el parlamento de
Westminster. En 1912, la Cámara de los Comunes limita el libre comercio y
suscribe la Primera Convención Internacional del Opio. El fin del comercio de
opio anuncia, en buena medida, el fin de la hegemonía inglesa. Fecunda, en su
lugar, el germen de lo que en adelante será un régimen internacional “contra”
las drogas. La producción de opio desaparece de la India pero se extiende a
otras colonias del sudeste asiático durante las primeras décadas del siglo,
mezclándose con la historia y los conflictos que traslucen el comienzo de la
llamada era postcolonial.
Se extiende, particularmente, en Indochina Francesa: la
corona del imperio colonial francés. Ahí, los ingresos fiscales generados por
el opio representan la mitad del total de la hacienda pública: la adicción de
100 mil indochinos paga, día con día, la supervivencia fiscal de un imperio que
la Segunda Guerra Mundial ha dejado en la ruina. Después de la guerra, el
gobierno francés se enfrenta, además, con la creciente y sumamente tenaz
insurrección nacionalista encabezada por Ho Chi Minh. Los interminables
guerrilleros de Minh emergen como hormigas entre los escalones de selva y arroz
que adornan el paisaje de Viet Bac. Las cosas se vuelven imposibles para
Francia cuando el impulso contra las drogas que Estados Unidos encabeza los
obliga finalmente a desmantelar su monopolio a finales de los años cuarenta.
Pero los pied-noir en Indochina
tienen entonces una idea que marcará la nueva relación entre las drogas y el
imperio durante la segunda mitad del siglo XX: ¿Por qué no financiar
operaciones de contrainsurgencia con el (irremediable) dinero del narcotráfico?
El aparato de inteligencia francés pone manos a la obra. Los caciques de la
amapola en Laos y Tonkin serán no sólo protegidos por el servicio secreto de
Francia —sobre todo por sus sectores más reaccionarios—, sino que la agencia
transportará en sus aviones el opio que convertirá en heroína.6 Por
primera vez un aparato de seguridad nacional transforma al narcotráfico en
economía de la guerra: narco y razón de Estado se mezclan después de la Segunda
Guerra Mundial para consolidar economías para la contrainsurgencia. Se abre el
telón de la era postcolonial.
Es significativo que la doctrina militar de la
contrainsurgencia —diseñada para la contención de focos subversivos durante la
Guerra Fría— nazca justamente entre tallos de amapola en el norte de Indochina.
El padre intelectual de la teoría de la contrainsurgencia es el coronel Roger
Trinquier, miembro del Cuerpo Expedicionario Francés destacado en Lejano
Oriente. Su manual, La Guerre Moderne,
sigue siendo el referente clásico; el antídoto contra la guerra de guerrillas
del Che Guevara. Además de repensar la forma en que el imperio deberá hacer la
guerra, es Trinquier quien pone en práctica esta nueva teoría durante la guerra
sucia que dirige contra los independentistas de Minh. Sirviendo a un imperio
arruinado, a principios de los años cincuenta Trinquer y el Service de
Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage ponen en marcha una operación
secreta denominada “Operación X”. Ésta consiste en canalizar ganancias de la
venta de droga a la creación de unidades paramilitares en las junglas
infernales de Laos y Tonkin.7 Los agentes secretos franceses
—fuertemente vinculados a la extrema derecha de las colonias— colocan heroína
en mercados internacionales con la colaboración de la mafia corsa. El punto
medular de la doctrina de la contrainsurgencia —escribe Trinquier— siempre
radica en encontrar fuentes para su financiamiento. Las drogas se presentan
como la respuesta. “X” es la primera operación de un servicio de inteligencia
que recurre al narcotráfico para financiar operaciones antisubversivas. Como señala
el gran historiador Alfred McCoy, la única diferencia entre el antiguo y el
nuevo régimen de drogas en Indochina es que el gobierno francés, al abandonar
al opio como fuente principal de ingresos coloniales, lo incorpora de forma
clandestina a su aparato de inteligencia para financiar actividades contra la
guerrilla.
3. Para los años cincuenta, el aparato de inteligencia
estadounidense adopta las lecciones de Trinquier y recurre al opio para
financiar focos de contrainsurgencia coordinados por su recientemente
inaugurada agencia, la CIA. La economía de las drogas, ahora al servicio de la
guerra contra el comunismo, prosigue su añeja carrera política. El primer
teatro de la Guerra Fría es la batalla contra China comunista. Para hacer la
guerra a Mao los estadounidenses empoderan al narcotraficante Chiang Kai-shek y
su organización paramilitar, el Kuomintang. El Kuomintang asume el control de
la producción de opio en el norte de Birmania (frontera con China) y pronto se
convierte en el principal productor de amapola de todo el mundo. En Estados
Unidos la propaganda oficial (fabricada por la CIA) asegura que los comunistas
chinos están detrás de los incrementos exponenciales de amapola en las montañas
de Birmania. La propaganda oficial proclama a Chiang un “freedom fighter”. En los hechos, Chiang no sólo se convierte en el
principal narcotraficante de Asia, sino que trafica su heroína usando aviones y
logística facilitados por la CIA.
De Birmania, el grueso de la producción mundial de opio (y
heroína) se traslada, en la década de los sesenta, a Turquía. Los servicios de
inteligencia turca comienzan a ejercer control sobre los mercados del narco.8
La organización paramilitar de los Lobos Grises se convierte en el brazo
justiciero del “estado profundo” de la extrema derecha en Ankara. Compran armas
y financian operaciones contra kurdos y comunistas con dinero de la droga y el
contrabando. Para los años setenta la geografía del opio cruza el océano y se
extiende por la Sierra Madre Occidental. ¿La nueva capital? Badiraguato. México
remplaza a Turquía como principal proveedor de heroína del mercado
estadounidense. El próspero negocio es controlado primero por gobernadores y
caciques del partido único. En 1977, una operación denominada “Cóndor”
transfiere la administración del narcotráfico a la Dirección Federal de
Seguridad. La agencia de inteligencia mexicana se transforma entonces en una
suerte de cártel. Narcos y contrabandistas empoderados con “charolas” hacen la
guerra a guerrilleros (desde Guerrero hasta Guatemala) con el apoyo de la CIA y
el mercado de las drogas. Para mediados de los ochenta la amapola florea otra
vez en Asia: las provincias de Helmand y Kandahar, en Afganistán, se forran de
botones rojos. La amapola se extiende en Afganistán porque es moneda para la
compra de las armas y el entrenamiento con que los estadounidenses hacen
colapsar a los soviéticos. Fuertes dosis de narco, islam y mujahideen en el ombligo del Imperio: el Khyber Pass.
Paralelamente, en Nicaragua, la CIA apoya con logística, barcos y aviones a
narcotraficantes especialistas en el mercado de la coca, que se convierte en la
nueva joya del narco global. Las drogas proveen recursos a los paramilitares
con los que el gobierno estadounidense hace la guerra al sandinismo. Fin de la Guerra
Fría. Alborada de la era neoliberal. Dos siglos de imperios construidos
mediante una economía secreta: el vicio. EP
Bibliografía
Bailey, W, y Truong L., 2001, “Opium and Empire: Some
Evidence from Colonial-Era Asian Stock and Commodity Markets”, Journal of Southeast Asian Studies, 32.
Deming, S., 2011, “The economic importance of Indian Opium
and trade with China on Britain’s Economy, 1843–1890”, Economics Working Papers, 25, Whitman College.
Gingeras, R., 2014, Heroin,
organized crime, and the making of modern Turkey, OUP, Oxford.
McCoy, A. W., Read, C. B., y Adams, L. P., 1972, The politics of heroin in Southeast Asia. Richards,
J. F., 2002, “Opium and the British Indian Empire: The Royal Commission of
1895”, Modern Asian Studies, 36(2),
375-420.
1 McCoy, A. W., Read, C. B., y Adams, L. P., 1972, The politics of heroin in Southeast Asia.
2 Idem.
3 Wong, J. Y.,1998, Deadly Dreams: Opium, Imperialism, and
the Arrow War (1856–1860), Cambridge, Cambridge University Press.
4 Richards, J. F., 2002, “Opium and the British Indian
Empire: The Royal Commission of 1895”, Modern
Asian Studies, 36(2), 375-420.
5 “Opium and Empire: Some Evidence from Colonial-Era Asian
Stock and Commodity Markets”, Journal of
Southeast Asian Studies, 32.
6 McCoy, A. W., Read, C. B., y Adams, L. P., 1972, The politics of heroin in Southeast Asia.
7 Ídem.
8 Ver Gingeras, R., 2014, Heroin, organized crime, and the making of modern Turkey, Oxford,
OUP.
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.