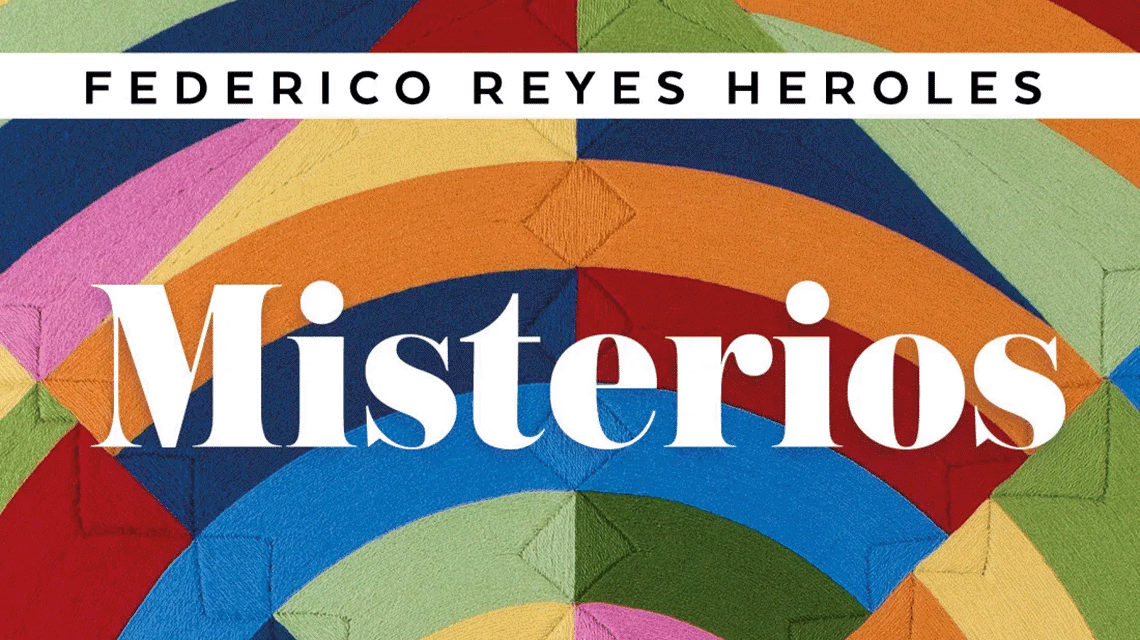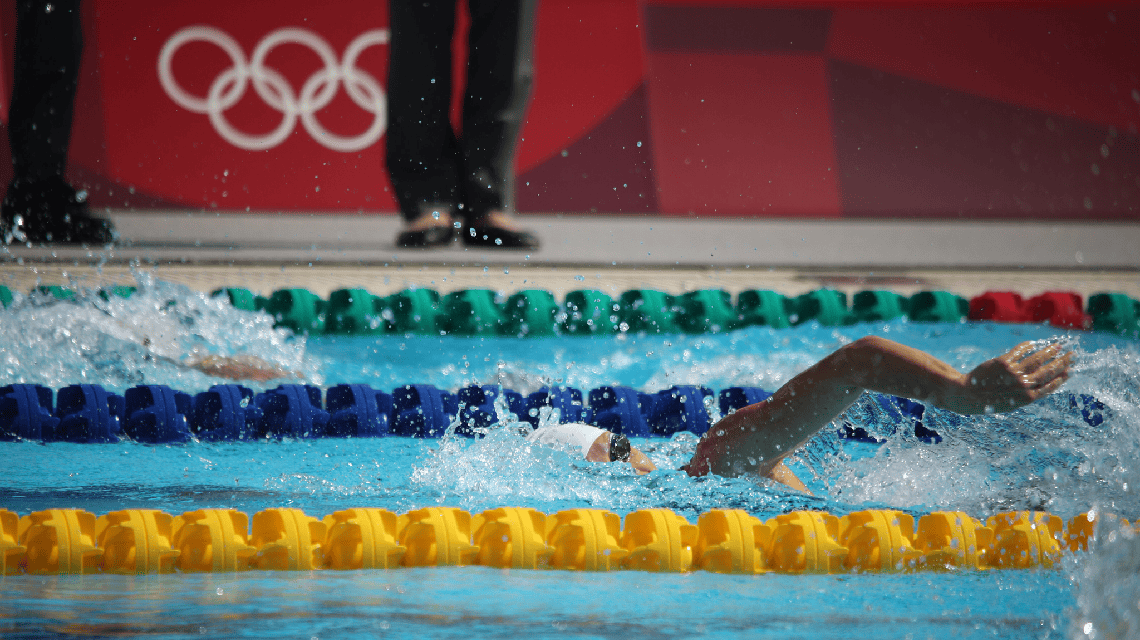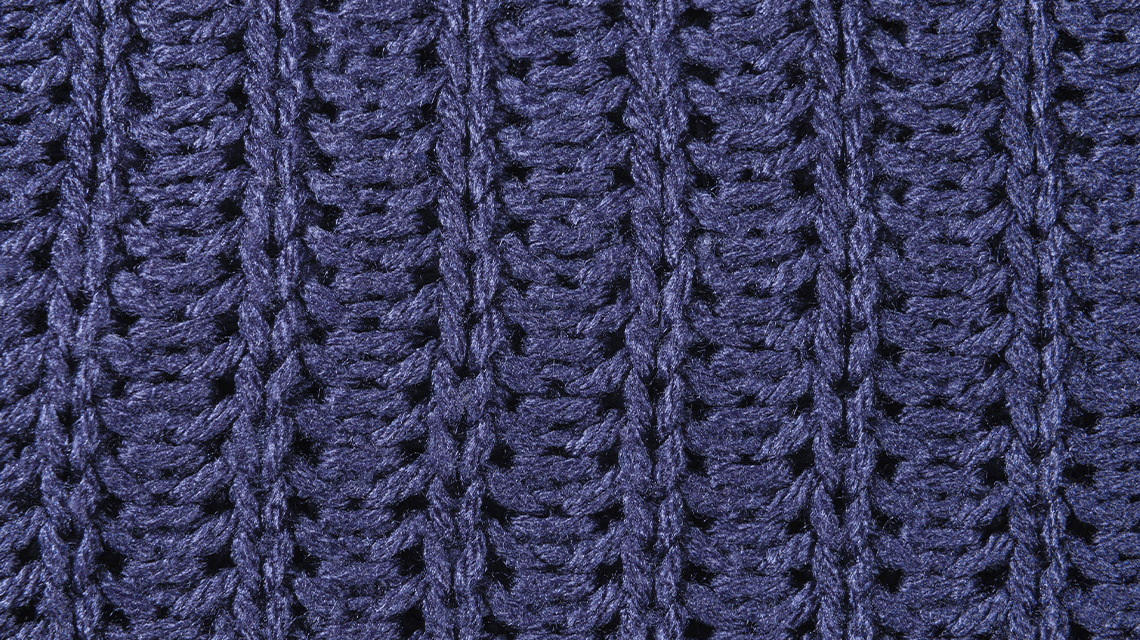Tiempo de lectura: 11 minutos
In memoriam Raúl Nocedal Moncada
La generación
que entenderá el chiste subyacente en el título no es la misma que, según la
Agencia Internacional de Energía, será la que más energía consumirá en las
próximas décadas. Los que entendimos el chascarrillo, crecimos en un mundo
donde había teléfonos públicos en los que, al cabo de unos minutos, se “acababa
el veinte.” Esa fue la camada que veía al afamado Conejo de la Suerte (aka Bugs Bunny) en el Canal 5 de la
televisión abierta, cuando aún era necesario levantarte a cambiar el canal y
los aparatos tenían, como Bugs, antenas de conejo. Pero hay algo más en la
generación de los Baby Boomers que los Millenials no podrán recordar con
nostalgia: los años de bonanza petrolera.
Pregunten a
cualquier joven de entre 15 y 25 años si le suena el nombre de Rudesindo
Cantarell, quien en 1958 notó una mancha vasta de aceite en la zona somera del
mar carmelita, en la costa de Campeche. Dice la leyenda que Rudesindo, mientras
saboreaba una tortilla con sal, le dijo a su mujer que creía haber visto
“chapo” en el mar. Pero no se confundan, queridos lectores, con el criminal
ahora preso en Estados Unidos, porque usaba el nahuatlismo chapopotli, para lo que conocemos como petróleo. Unos años después,
este pescador les contó de la mancha a unos amigos camaroneros, quienes
llevaron la noticia a un tal Javier Meneses, entonces superintendente de Pemex.
Como fuere, la chapopotera estuvo sin ser descubierta hasta 1971 —13 años
después de que fuera vista por Cantarell— y fue hasta entonces cuando un par de
ingenieros lo acompañaron a verla. Bajo esa chapopotera yacía uno de los más
grandes campos petroleros costa afuera de nuestro planeta azul.
Su vida
productiva inició en 1979 y llegó a su pico 25 años después, con una producción
de 2.2 millones de barriles diarios de petróleo crudo, cuando el total extraido
en México era de 3.5; lo que parecía una mancha de aceite en el mar en realidad
era uno de los activos públicos más valiosos de este país, si no es que el
mayor, al aportar 63% de los barriles de la nación. Pero así como la producción
de Cantarell fue súper gigante, también lo fue su declive. A fines de 2008 se
habían extraído 75% de sus reservas originales. Al ver banquete, el gobierno se
sirvió con la cuchara grande. Es un lugar común decir que el petróleo fácil es
para los gobiernos una tentación irresistible y un incentivo casi infalible
para el derroche; una especie de bono gigante y de alguna manera inmerecido. El
petróleo de Cantarell, el cual aún porta el nombre de su descubridor, yace a 30
metros de profundidad; es decir, a nada. Se trata de un tirante de agua que
puede penetrar un buzo cualquiera. La tierra nos entregó recursos líquidos a
manos llenas. Como Gargantúa y Pantagruel en sus comilonas, México se atascó de
petróleo porque pudo y hoy ese mismo campo le ha dejado a las generaciones
actuales una producción diaria que llega penosamente a los 140 mil barriles.
Nos lo acabamos.
Fantasías
animadas de ayer y hoy
En inglés, el
título de esa serie de dibujos animados es Looney
Tunes, que se traduce algo así como “canciones de locos”. Pero en México,
país aficionado a las caricaturas, esta serie (en la que nos acompañaron el
Conejo de la Suerte, Elmer Gruñón, Porky y el memorable Pato Lucas, entre
otros) se titula Fantasías animadas de
ayer y hoy, que no vendría mal como título si quisiéramos describir la
percepción de nuestro país como petrolero. Nadie le pidió a quien escribe que
exhibiera su vasta cultura sobre dibujos animados; al hacerlo, ella tiene un
objetivo muy concreto: tratar de dar a entender la gran fantasía con la que ha
sido disfrazada la industria energética nacional, en particular la petrolera.
La mayor fantasía animada es que, desde que nacimos como nación, nos corría el
petróleo por las venas. Nada podría ser más falso cuando, en los momentos más
prolíficos, nuestra producción diaria fue de 3.5 millones de barriles, en 2004,
debido a la presencia de campos gigantes; no sólo Cantarell, sino también otros
llamados Ku-Maloob-Zaap, AbkatúnPol-Chuc —gracias a la afición de Pemex a los
nombres en lengua maya— y Antonio J. Bermúdez, por su descubidor.
Empero, es vital
no confundir nuestra fortuna geológica con una auténtica voluntad de construir
industria. La primera es un accidente muy grato —aunque efímero— de la
naturaleza; la segunda se manifiesta a través de una constante e incansable
vocación de producir no sólo recursos naturales no renovables, sino saberes en
cuanto a gestión de proyectos, desarrollo de yacimientos, diseño de tecnologías
de avanzada y optimización de recursos. En fin, todo aquello que, además de la
fortuna geológica, es suplido por el esfuerzo humano. No sólo la naturaleza,
sino también el capital humano invertido, hacen que un país merezca llamarse
“petrolero”, fuera de toda fantasía. Por ello no queremos subestimar el trabajo
de algunos elementos de Pemex, nuestro único operador nacional relevante. Pero
así como una golondrina no hace un verano, un sólo operador, con algunos
técnicos brillantes, no hacen que una nación sea propiamente petrolera. Países
productores hay varios y México está entre ellos; países petroleros son los
menos.
La historia de un gran país petrolero —que no es la fantasía animada, ni de
ayer ni de hoy—, es la de Estados Unidos de América (EUA). Por herético y
odioso que suene, ese país tiene una cultura petrolera muchísimo más rica y
dinámica que la nuestra, en muchos sentidos. Desde los inicios con John D.
Rockefeller, y su voraz Standard Oil Company, cortada en segmentos por juicios
antimonopolio, EUA ha sido un consumidor glotón (históricamente más del crudo
ajeno que del propio), pero también un productor asombroso. Aun así, hace
algunos años, durante el advenimiento de la reforma energética en 2013 y cuando
la revolución de los hidrocarburos de lutitas1 en el país vecino era
una realidad, aún se oían refunfuños, sobre todo de algunos funcionarios del
gobierno actual, sobre cuánto codiciaban nuestros recursos. Esto carecía de
sentido en un momento en que los países productores competían por vender. En
2014 cayó la demanda europea del barril y a causa de esto hubo un primer sentón
en el precio del petróleo: de por encima de los $100 dólares pasó a un pelo de
los $80. Simplemente, la oferta de EUA, sumada a la de otros países productores
con fuerza nueva y renovada —como Canadá y Brasil—, sobrepasaba la demanda.
Justo cuando México vitoreaba su reforma energética, el globo se colmaba de
crudo y los precios caían. En octubre de 2014, con la desaceleración de la
demanda asiática, el barril dio un segundo sentón hasta los $40 dólares. ¿En
qué planeta las empresas multinacionales querrían esquilmar nuestras reservas?
Sólo en el de las Fantasías animadas de
ayer y hoy.
El túnel del tiempo
Otra reliquia es aquel programa de televisión que iniciaba con dos
personajes girando en un espiral blanco y negro que representaba el túnel del
tiempo. Más que lineal, podríamos imaginar que la trayectoria del sector
energético es una espiral. Cuando hablamos de este sector es fácil recurrir a
la contraposición binaria de “adelante y atrás”, en un afán de simplificar
nuestra comprensión de los cambios en el modelo. La verdad sea dicha, esta
industria en México da muchas vueltas vertiginosas, más que avanzar o
retroceder en línea recta. En algunos aspectos, la institucionalidad cardenista
era más moderna incluso que la de, por ejemplo, Felipe Calderón, aunque éste
sea egresado del ITAM y el primero un General Nacionalista (las mayúsculas son
mías e intencionales).
Cárdenas, atento a que el abasto petrolero tal vez no podría depender
únicamente de Pemex, permitió en su marco jurídico algunos contratos de
exploración y producción que no tuvieron éxito alguno, por su falta de
incentivos comerciales. Pero, sin duda, se trataba de un espacio más flexible
que aquel posteriormente impuesto por Adolfo Ruiz Cortines, en 1956, cuando de
plano prohibió “las concesiones y contratos” en la explotación de hidrocarburos
nacionales. Por ignorancia histórica, nos hemos creído el mito de que antes del
gobierno “entreguista” de Peña se respetaba la voluntad de Cárdenas, cuando lo
que obedecíamos era el mandato de Ruiz Cortines de desaparecer contratos que,
como fuere, no interesaron a nadie. Curiosamente, Ruiz Cortines prohibió
contratos que nadie quiso, lo cual tiene poco sentido jurídico. El derecho debe
vedar conductas negativas que pueden ser atractivas para algunos. Carece de
toda lógica legal impedir algo que nadie quiere hacer.
Y si de viajes en el tiempo hablamos, sorpresivamente la reproducción
literal del texto constitucional cardenista volvió con la reforma de Enrique
Peña Nieto, cuyo artículo 27 es idéntico —no parecido— al promulgado tras la
expropiación petrolera. Como entonces, en exploración y producción se prohíben
las concesiones, pero no los contratos, con la diferencia de que los licitados
por este gobierno sí tuvieron un atractivo —en algunos casos considerable— para
algunas empresas. Más llamativo aún es el hecho de que hoy en día el texto de
la Constitución aún se encuentra intacto, pues este artículo le da la opción al
gobierno de licitar contratos, no la obligación. La reforma de Peña permite que
en el sector petrolero el gobierno abra oportunidades para la inversión
privada, pero de ninguna manera lo obliga a un modelo de mercado. Así, cuando
el gobierno de Peña reconoció el ocaso de Cantarell y sus compañeros súper
gigantes, se dio a la tarea de buscar más operadores para frenar la caída en la
producción, cosa que no sucedió durante tal sexenio, por mucho que aquel
gobierno presumió que así sería. La verdad es que hubiera tenido que asomarse
otro Cantarell para lograr revertir el desplome en la producción, pero eso
sucede únicamente en el mundo de las fantasías animadas de ayer y hoy.
Perdidos en el espacio
He aquí otra serie mítica cuyo título es símil de la situación que guarda
el sector energético. Hasta ahora, este texto ha hablado sólo de petróleo y, en
particular, de su exploración y producción. ¿Es eso lo que entendemos por
“energía”? Si es así, estamos perdidos en el universo energético, cuando las
alternativas crecen día con día. En este momento los terrícolas no estamos
listos para despedirnos del petróleo, pero estamos en la Luna si concebimos que
la inmensidad de este universo la ocupa sólo él. Por ejemplo, en este texto ni
siquiera hemos mencionado la electricidad, cuando es mucho más próxima a
nuestra vida cotidiana que el barril de petróleo. Aquí no hay diferencia alguna
entre Baby Boomers, Generación X y Millenials. Todos vivimos colgados, como los
pájaros, de los alambres, lícita o ilícitamente. Si bien es concebible vivir
sin el petróleo —aunque con muchas carencias, al menos por el momento—, cuando
hay siquiera un corte momentáneo del servicio eléctrico nos sentimos sin
oxígeno. Nos falta el aire al decir “se fue la luz” y volvemos a respirar con
normalidad cuando vuelve.
Es por lo tanto extraño que en México la electricidad sea el tema
energético de segundo plano. Más allá de los usos que le demos, para satisfacer
necesidades básicas o meros antojos, es menos evidente pero no menos cierto que
la electricidad construye democracia. Quien cuenta con servicio eléctrico tiene
una ventaja superlativa sobre quien carece de él. Por ejemplo, la electricidad
favorece la educación de las mujeres que se ocupan del hogar, por razones tan
básicas como el tiempo ahorrado en ir por leña para cocinar o poder acceder a
programas educativos en línea. Gracias a la electricidad podemos evitar el uso
del automóvil, hacer compras en línea, informarnos, educarnos, hacer
transacciones bancarias, comunicarnos por vía remota. En fin, si el petróleo
tiene usos múltiples, el cielo es el límite del potencial de la electricidad.
Las actividades recién mencionadas se despliegan en el plano personal, pero
en el mundo de la industria la electricidad lo es todo. La detonación de la
industrial del shale oil and gas —los
famosos hidrocarburos de lutitas— creó incentivos importantes para generar con
gas, cuyo precio aún es muy bajo, y con ello la tarifa eléctrica en EUA se
redujo notablemente. Como el kilowatt hora se volvió más barato que el kilo de
aguacate en tiempos de Superbowl, los costos de la manufactura en aquel país
bajaron considerablemente. Al considerar que la tarifa eléctrica es un factor
de competitividad hoy más importante que la mano de obra barata, resulta
entendible que la inversión extranjera directa aumentara allá, mientras que
aquí se perdía. Las tarifas industriales y de servicios de la CFE son altas,
para peor de males poco transparentes y, según algunos críticos, recaudatorias.
Es decir, lo que cobra la CFE obedece más a las necesidades financieras del
Estado que a los costos y la calidad del servicio que ofrece.
Para estar seguros habría que entender las metodologías de cálculo que
expidió la Comisión Reguladora de Energía durante el sexenio pasado, aunque
existe la duda de que ellos las hayan entendido porque —ante la ira de algunas
cámaras industriales— hubo rectificaciones y excusas por parte de sus creadores
obnubilados. Para los inexpertos en tarifas eléctricas, entre los que se
incluye la que escribe, fue muy difícil seguir el debate por la alta
complejidad de las fórmulas. Por algo dicen que la industria petrolera es para
rudos, mientras que la eléctrica es para técnicos. Pero la caja negra por
excelencia es la tarifa residencial, la cual sigue en manos de la Secretaría de
Hacienda y la CFE. La mayoría de los usuarios se quejan de los excesos; otros
no vemos un sentido lógico en su recibo bimensual. A esta casa llegan altos,
bajos, razonables o demenciales, pero nunca guardan relación con el consumo.
No fue sino hasta la reforma de Peña que el gobierno tomó la electricidad
en serio y logró una reforma para este subsector, muy importante pero
complejísima a la vez. De haber sido la CFE un macho alfa en todo el servicio
público, los legisladores aprobaron un modelo de “mercado eléctrico” difícil de
comprender, con un entramado de reglas sumamente denso e intrincado. Después de
la sencillez monolítica de la CFE, el nuevo mercado eléctrico parecía un
enjambre regulatorio del que no obstante resultaron cosas interesantes. Entre
ellas, el parteaguas fueron las subastas eléctricas en las que los particulares
ofrecieron generación eléctrica —principalmente a partir de fuentes renovables—
a la CFE y a precios sumamente bajos. En particular, deslumbró la entrada de
numerosos proyectos de energía solar en las tres subastas realizadas en ese
sexenio, lo cual fue un rayo de esperanza: México se comprometía con la
modernización de su sector eléctrico y con la transición de combustibles fósiles
a las energías renovables. Los Baby Boomers podremos haber causado la reducción
en las reservas de combustibles fósiles, pero —a menos de que pase algo
realmente infausto— el sol no tiene para cuándo dejar de generar energía para
todos, en particular en México, donde la irradiación solar es prodigiosa.
¿Y cuando el destino nos
alcance?
Esta es otra película deliciosamente setentera, justo de los tiempos en los
que Cantarell iba a comenzar su vida productiva. Lo curioso es que en ciertas
escenas este churro de la ciencia ficción ya invocaba el ambiente contaminado y
hacinado que hoy vivimos en el área metropolitana de la CDMX. Por ventura, aún
no nos hemos tenido que alimentar de Doritos verdes, hechos de carne humana, el
infame soylent. En México aún no llegamos al canibalismo, pero la situación es
de todos modos preocupante —en muchos sentidos— y la industria energética no es
la excepción. La palabra retroceso anda en boca de todos y la década de los
setenta, a la que hemos aludido tanto en este texto, parecer ser el momento
hasta donde podemos rastrear la regresión. Insistimos en que la industria
energética se mueve en espiral y no en línea recta, ni para atrás para
adelante, de forma decisiva.
El presidente López Obrador va en espiral, como los viajantes del túnel del
tiempo. Por una parte, ha detenido las licitaciones de contratos petroleros y
las subastas eléctricas. Tampoco muestra voluntad alguna de que Pemex vuelva
asociarse con particulares en proyectos en los que financiamiento y riesgo son
compartidos. Además, suele tener arrebatos en los que ataca los mercados y le
dice “fuchi y guácala” a cualquier gesto económico que minimice el control
estatal. Hay una sinonimia con carga muy negativa entre fífí, neoliberal,
entreguista, porfirista y privado. Los que cargan con esos apelativos son los
culpables de los males de Pemex y de la entrega de los recursos naturales a
manos privadas o —peor aún— extranjeras.
Por lo tanto, es curioso que, con la mayoría calificada que goza en el
Congreso, el presidente no haya cambiado ni un punto ni una coma a los textos
constitucionales y legales de 2013, año de la reforma energética, la imposible;
la detestada por unos y aceptada e incluso aplaudida por otros. Demos el
beneficio de la duda a López Obrador de que él sabe que si da marcha atrás, de
forma lineal, hasta el momento de la reforma de Ruiz Cortines, será difícil
volver a avanzar. Imaginemos que la mente del presidente gira en una espiral,
en donde el presente y el futuro fluyen en sincronía y no ha decidido qué debe
hacer con el sector energético.
Su indecisión no es loable, porque al ir en círculos pone en riesgo el
porvenir de un país entero, lleno de jóvenes cuya demanda energética deber ser
satisfecha. En un mundo cada vez más tecnificado ellos (y obviamente a ellas
las incluyo) dependerán más de la energía, cuando parece que los combustibles
fósiles pierden su primacía sobre la generación de energía y el transporte
automotor. Lo bueno de estas generaciones —que no vieron el Canal 5 como
nosotros, ni conocieron al tío Gamboín, ni la gloria petrolera de Cantarell—,
es que, cuando pueden, expresan sus demandas sin pudor. Si López Obrador, y más
adelante Morena, quieren mantenerse en el poder, tendrán que responder a las
demandas energéticas de una gran población joven. De lo contrario, tanto el
presidente, como su partido se despedirán, como Porky y su banda, con un “esto
es-to, esto es-to, esto es todo amigos”. EP
1. Rocas sedimentarias ubicadas entre 1,000 y 5,000 metros de profundidad,
de las que es posible extraer hidrocarburos mediante la fractura hidráulica o fracking.
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.