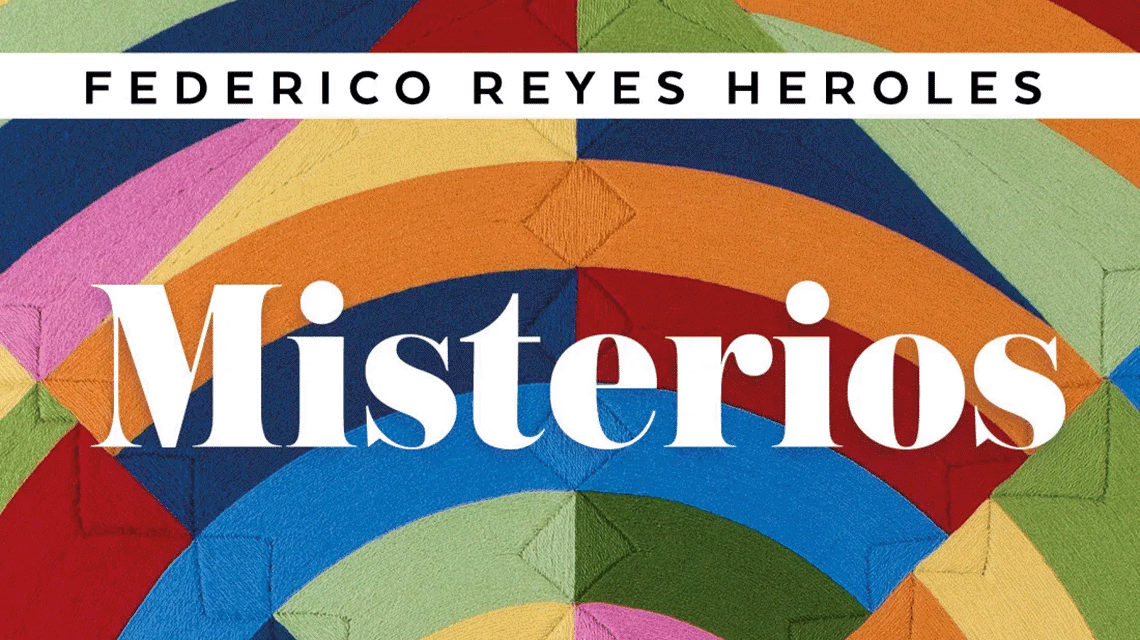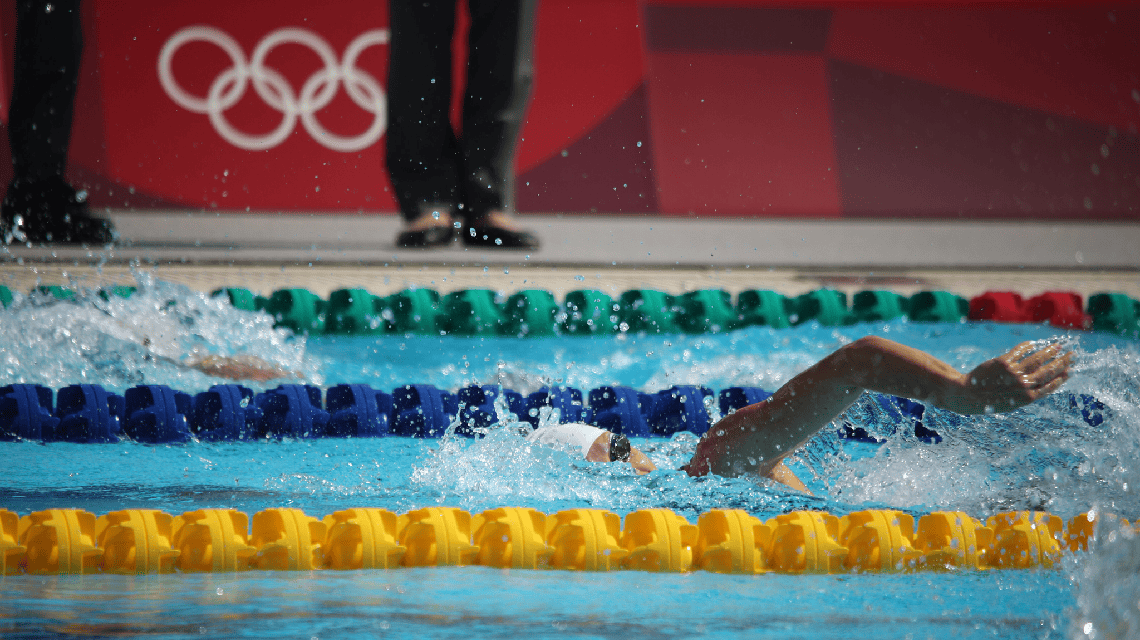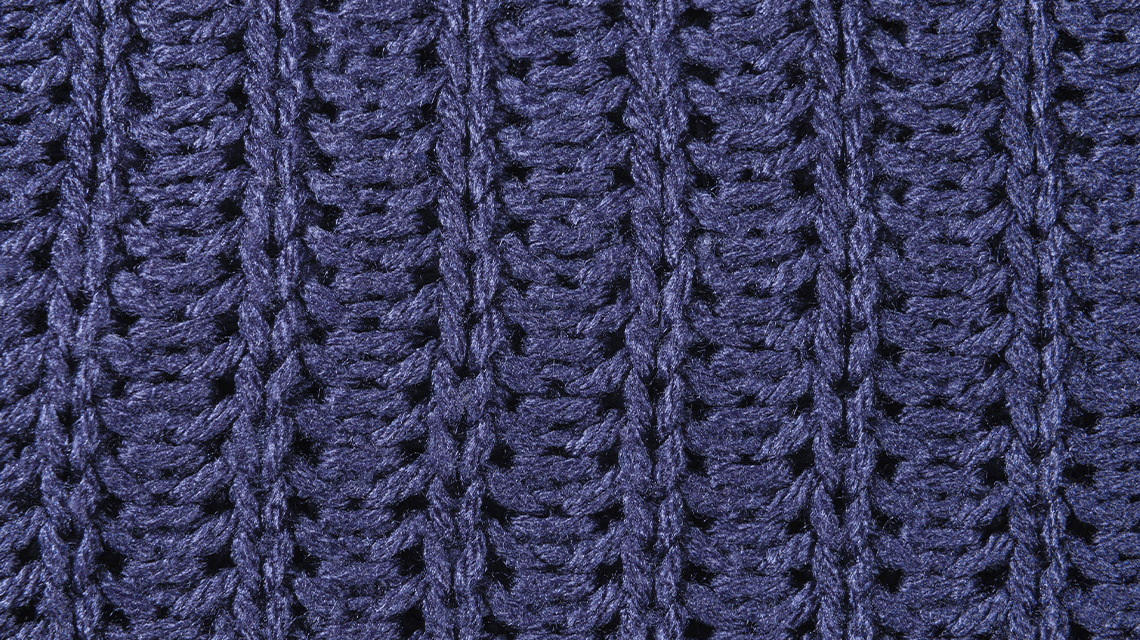Tiempo de lectura: 6 minutos
Los majestuosos y bellos paisajes naturales que decoran el
planeta son el pináculo de un proceso evolutivo de cuatro mil millones de años
(MMA). El lapso que abarca esta odisea es tan largo que desafía la imaginación;
como referencia, correspondería aproximadamente a unos 160 millones de
generaciones humanas. Notablemente, durante la gran mayoría de ese tiempo —88%,
de hecho— la biodiversidad se mantuvo en una suerte de letargo evolutivo,
restringida a unas cuantas formas de vida marina. Muy “recientemente”—hace
“apenas” unos 550 millones de años (MA)—, de manera insólita, en un breve
suspiro de la escala geológica irrumpió un explosivo número de distintas
especies con variadas morfologías, hábitos alimenticios y preferencias
ecológicas, primero en los mares y luego en las tierras. Es fascinante ver cómo
desde entonces el ritmo de diversificación biológica ha sido implacable, con
una trayectoria creciente, de manera que nunca antes hubo la exuberancia
biológica que hoy tenemos, una verdadera celebración de la vida. También es
fascinante ver que esta empecinada trayectoria de diversificación biológica
planetaria ha eclipsado los cinco grandes pulsos de extinción biológica que han
ocurrido en los últimos 550 MA.
Para nuestra especie, aparecida prácticamente en los últimos
momentos de la historia biológica del planeta, esta diversidad ha representado
comida, salud, abrigo, inspiración, alegría y materia prima genética sobre la
cual nuestros ancestros, notablemente en México, han trabajado desde hace unos
10,000 años para heredarnos los cultivos que hoy nos sustentan: el maíz, la
calabaza, el frijol, la vainilla, los chiles, aguacates y chayotes, por citar
unos ejemplos. Desde la perspectiva humana, nuestra coincidencia temporal con
la máxima riqueza biológica es un privilegio cósmico y, al mismo tiempo,
representa la apabullante responsabilidad de apreciar, respetar, cuidar y
utilizar con mesura la inusitada herencia evolutiva de cuatro MMA. Nuestra
responsabilidad ética con la biodiversidad que hoy tenemos es por demás
importante de cara a los cambios ambientales globales que, impulsados por la
actividad humana, amenazan el estado ecológico de nuestro planeta: la amenaza
sobre los sistemas que mantienen la vida en la Tierra, incluidos sistemas de
tipo físico-químico como el clima y los biológicos: la biodiversidad. En el
caso de ésta última, la investigación científica reciente nos anuncia, de
manera cada vez más persuasiva, que nos encontramos frente a un sexto pulso de
extinción biológica masiva. Los cinco episodios previos ocurrieron por causas
naturales, ajenas a la influencia humana, como el impacto de un meteorito hace
unos 65 MA sobre lo que hoy es la región de Chicxulub, en la península de
Yucatán, reconocido como la principal causa de la desaparición de los
carismáticos dinosaurios. El pulso de extinción masiva actual es, en contraste,
impulsado por la actividad humana.
Si bien la tozuda inercia de la diversificación ha logrado
recuperar la riqueza biológica tras las grandes extinciones, hoy sabemos que el
proceso de recuperación supone un periodo estimado en decenas de millones de
años. Además, las comunidades de especies que resurgen después de la extinción
son en gran medida diferentes de aquellas que existían antes de ella. No hay
duda de que, si no logramos evitar la sexta gran extinción, habrá un proceso de
recuperación de la biodiversidad; sin embargo, éste tomará un lapso tan largo
que resulta de poco consuelo desde la perspectiva humana. Además, las especies
y los ecosistemas que resurjan serán muy diferentes de los que hoy nos
acompañan, como ha ocurrido en las cinco extinciones masivas previas. Asimismo,
las condiciones en que estamos dejando el planeta —deforestado, defaunado y
contaminado en sus tierras, aguas y en su atmósfera— difícilmente permitirán la
supervivencia de la población humana más allá de unas pocas décadas o incluso
años.
El cambio climático, más intenso y rápido desde que
aparecimos como especie en la Tierra y particularmente crítico en las próximas
décadas, es una de las consecuencias de las actividades humanas que más
gravemente amenazan la sobrevivencia de la biodiversidad. Si bien es el agente
de estrés planetario más visible y popularizado, no es el único. Existe,
también un enorme cambio de la cobertura vegetal de nuestro planeta: cerca de
50% de la superficie terrestre originalmente cubierta por vegetación ha sido
deforestada, fragmentada o alterada en gran medida. Además, la sobreexplotación
de la fauna actualmente es omnipresente y masiva, ejemplificada por tasas de
defaunación tan altas como 15 millones de mamíferos cazados anualmente en la
Amazonia brasileña. Similarmente, en las selvas de la región de Los Tuxtlas,
Veracruz, la sobreexplotación y destrucción del hábitat han llevado a la
extinción de las poblaciones locales de muchos de los mamíferos medianos y
grandes. Por otra parte, diversos contaminantes han llegado a niveles récord y
muchos otros siguen esa trayectoria. Hoy en día, por ejemplo, se pueden
detectar trazas de contaminantes en la corteza de árboles de todas las
latitudes, en la grasa de las ballenas o en el cordón umbilical de los bebés de
algunas mujeres.
Si bien menos publicitadas, las especies exóticas invasoras
han tenido y conservan un impacto mayúsculo en los ecosistemas y en su
biodiversidad. Tal es el caso de las ratas en muchos sistemas insulares de
México, donde múltiples especies de aves, plantas e invertebrados han sido diezmadas
por estos invasores. Además de estos agentes de cambio antropogénico está el
componente de la población humana, que se proyecta llegará a 9,500 millones
hacia la mitad del siglo XXI. Este es un problema mayúsculo, aun con la
densidad poblacional actual, pero el número
de personas es sólo la punta del iceberg, pues el problema muestra su
verdadera dimensión cuando se considera el uso
desigual y la apropiación de los recursos por parte de algunos países o
sectores sociales a expensas de otros, así como el gran desperdicio de los
recursos —inclusive la comida— en el que se incurre actualmente.
Si bien cada uno de estos agentes tiene un impacto
considerable por sí mismo, la realidad es que no operan en aislamiento, sino en
una compleja gama de interacciones. El impacto conjunto de estos agentes se
expresa en el más crítico de todos los cambios globales antropogénicos: la
pérdida de biodiversidad. Pero es esencial subrayar que, si bien el mayor
énfasis se ha dado en la extinción de especies, se han menospreciado otras dos
facetas de este problema: la reducción en la abundancia de las poblaciones que
aún persisten y que llevan, en última instancia, a la extinción local de muchas
de ellas. De esta forma, la cifra de un millón de especies amenazadas de
extinción anunciada en el informe de la Organización de las Naciones Unidas en
mayo de este año no expone la verdadera gravedad del problema: las especies
están constituidas por constelaciones de poblaciones locales; en la medida que
dichas poblaciones reducen su abundancia y finalmente desaparecen de esas
localidades, se genera un proceso de extinción biológica (poblacional), aun
cuando la especie exista en alguna otra u otras localidades y per se no se considere amenazada de
extinción. Por ejemplo el jaguar, el felino más grande y emblemático de
Latinoamérica, solía tener una amplísima distribución desde el sur de Estados
Unidos hasta el norte de Argentina, pero en la actualidad su rango de
distribución se restringe a unas cuantas localidades, lo que implica que, aun
cuando oficialmente se considera una especie ligeramente amenazada, muchas de
sus poblaciones se han extinguido en numerosas localidades.
A nivel global, un estudio reciente muestra que cerca de 50%
de una muestra de 177 especies de mamíferos han visto disminuido su ámbito de
distribución geográfica histórica en 80% en los últimos 25 años. Esto implica
que aproximadamente 80% de las poblaciones de estos mamíferos ha desaparecido,
aun cuando no todas sus especies se catalogan como extintas y muchas de ellas
—cerca de 30% de los vertebrados terrestres y 55% de las especies de aves— no
se consideran como amenazadas de extinción en la base de datos empleada para
publicar la impresionante cifra de un millón de especies amenazadas. En suma,
cada especie que se extingue arrastra consigo la extinción de decenas o
centenas de poblaciones —depende de la especie—, de manera que un millón de
especies amenazadas enmascara una extinción masiva de poblaciones, de uno o más
órdenes de magnitud. Además, los servicios ambientales que aportan las especies
—como el turismo ecológico con base en animales emblemáticos, el uso de plantas
medicinales o comestibles por comunidades rurales locales o la polinización de
plantas alimenticias de una comunidad particular— se dan al nivel local, por lo
que la masiva extinción de poblaciones representa no solamente una enorme
erosión biológica, sino también un deterioro del bienestar de muchas
poblaciones humanas. Esto sugiere que la crisis de la biodiversidad reside en
la extinción de poblaciones, no necesariamente de especies.
Podría argumentarse que la extinción biológica es el cambio
global más crítico, pues es verdaderamente irreversible. Además, las especies
en sus poblaciones locales no son entidades biológicas aisladas y están ligadas
a muchas otras por una compleja red de interacciones ecológicas: polinización,
depredación, dispersión de semillas, regulación de agentes patogénicos,
etcétera. Esto supone que las extinciones ya ocurridas seguramente han traído
consigo numerosas coextinciones —los polinizadores de una planta extinta o los
depredadores de algún animal presa, por ejemplo— o con su ausencia han
favorecido la proliferación de algunas especies nocivas. El reconocimiento de
las diferentes aristas de la extinción biológica es importante en todos los
países del mundo, pero se torna crítico en países como México, donde reside una
concentración excepcional de la biodiversidad del planeta y en el cual —si bien
existe una gran tradición de estudio y manejo comunitario rural de los recursos,
así como instituciones ejemplares en el conocimiento y uso de la biodiversidad,
como CONABIO— el impacto antropogénico, en particular desde el siglo XIX, ha
dejado una enorme huella en los ecosistemas.
La historia de la vida en el planeta nos demuestra que, aun
después de episodios de extinción masiva, la biodiversidad es capaz de
recuperarse, aunque en decenas de millones de años y con especies distintas.
Ante el colapso antropogénico de la biodiversidad del planeta la empresa humana
no podría sostenerse más allá de unas pocas décadas o incluso años, por lo que
la extinción representa un verdadero problema existencial para el Homo sapiens. Apoyo la hipótesis de que
el cambio de actitud necesario para evitar tal colapso depende, en buena
medida, de contar con una sociedad bien informada, consciente de lo que está en
juego, capaz de tomar las mejores decisiones en lo individual y en lo
colectivo, solidaria y empática, que valore la supervivencia de la
biodiversidad que aún persiste —en gran medida en tierras de las comunidades
indígenas y campesinas— en este país y en la faz de la Tierra. De no hacerlo
fallaremos en la responsabilidad de proteger el bienestar de nuestros propios
descendientes. La oportunidad para evitar el colapso aún existe, pero la evidencia
científica nos grita. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.